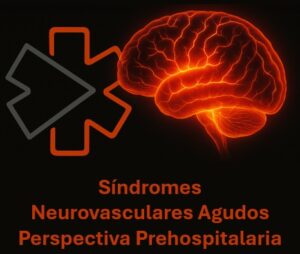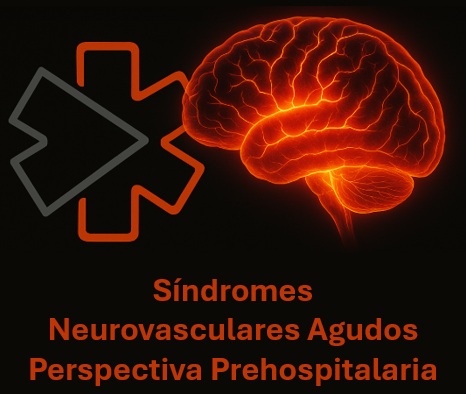
1. Introducción: El ACV como Emergencia Neurológica Tiempo-Dependiente
El Accidente Cerebrovascular (ACV) constituye una emergencia médica neurológica de primer orden, donde la celeridad en la actuación es un factor determinante para el pronóstico del paciente. La comprensión de su naturaleza, tipos y la criticidad del factor tiempo son fundamentales para el personal de atención prehospitalaria.
- Definición de Accidente Cerebrovascular (ACV): Isquémico y Hemorrágico.
El ACV se define como un síndrome clínico de desarrollo rápido debido a una alteración focal (o a veces global) de la función cerebral, de origen vascular, y que dura más de 24 horas o conduce a la muerte.1 - Se produce fundamentalmente de dos maneras: por isquemia o por hemorragia.3
El ACV Isquémico es el tipo más frecuente, representando aproximadamente el 85% de todos los casos.3 Ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se obstruye o reduce significativamente, lo que priva al tejido cerebral de oxígeno y nutrientes esenciales. Esta deprivación conduce a la disfunción y muerte de las neuronas cerebrales en cuestión de minutos.3 La causa subyacente suele ser la aterosclerosis (depósitos de grasa que estrechan las arterias) o la formación de un coágulo sanguíneo (trombo) que bloquea una arteria cerebral, o bien un émbolo (un coágulo u otros detritos formados en otra parte del cuerpo, frecuentemente en el corazón) que viaja por el torrente sanguíneo y se aloja en una arteria cerebral.3
El ACV Hemorrágico se produce cuando un vaso sanguíneo en el cerebro presenta una fuga o se rompe, provocando un derrame de sangre dentro del tejido cerebral (hemorragia intracerebral) o en el espacio que rodea al cerebro (hemorragia subaracnoidea).3 Este tipo de ACV, aunque menos común, tiende a ser más grave y presenta una mortalidad más elevada.7 La sangre extravasada ejerce presión sobre las células cerebrales, dañándolas, y puede interrumpir las vías de comunicación neuronal. Las causas principales incluyen la hipertensión arterial (HTA) no controlada, la rotura de aneurismas cerebrales (dilataciones anormales y debilitadas de las paredes arteriales), las malformaciones arteriovenosas (MAV) (conexiones anormales entre arterias y venas), el tratamiento excesivo con anticoagulantes, traumatismos craneoencefálicos, y la angiopatía amiloide cerebral (depósitos de proteína en las paredes de los vasos).3
Un concepto relacionado es el Accidente Isquémico Transitorio (AIT), definido como un episodio breve de disfunción neurológica causado por isquemia focal cerebral, retiniana o medular, con síntomas clínicos que típicamente duran menos de una hora (aunque la definición clásica menciona <24 horas) y sin evidencia de infarto agudo en las imágenes.3 Aunque un AIT no causa daño cerebral permanente, es una señal de alarma crítica, ya que incrementa significativamente el riesgo de sufrir un ACV completo en el futuro cercano.3 La dificultad en el ámbito prehospitalario radica en que, en el momento de la evaluación, los síntomas de un AIT pueden haber remitido total o parcialmente. No obstante, la urgencia del traslado a un centro especializado persiste, dado el alto riesgo de recurrencia o de progresión a un ACV establecido.3 Esta realidad subraya la necesidad de no subestimar episodios neurológicos súbitos, incluso si son breves.
- Es hora de romper el molde mental que con demasiada frecuencia reduce el vasto universo del síndrome neurovascular al territorio de la arteria cerebral media. Si bien su compromiso es frecuente, aferrarse a ese único guion nos condena a la miopía diagnóstica ante otros infartos tanto o más devastadores, cuyas manifestaciones claman por un reconocimiento que a menudo se les niega. La neurología vascular exige una mirada más amplia, una sospecha más inquisitiva, porque en la penumbra de lo «menos común» residen diagnósticos vitales que esperan ser iluminados por el conocimiento preciso de síndromes olvidados.
- Pensemos, por ejemplo, en el infarto de la arteria cerebelosa posteroinferior (PICA), el infame síndrome de Wallenberg o bulbar lateral19. Este no es el ACV de la hemiparesia densa y la afasia global que muchos esperan. Es un maestro del disfraz, un camaleón neurológico que se origina en la circulación posterior, en la delicada perfusión del bulbo raquídeo lateral. Sus víctimas no suelen debutar con una parálisis facial central evidente o una debilidad marcada del brazo. En su lugar, se enfrentan a un torbellino de vértigo intenso, náuseas y vómitos incesantes; una disfonía súbita que apaga la voz, una disfagia que convierte la deglución en un suplicio. A esto se suma, con una crueldad anatómica exquisita, el síndrome de Horner ipsilateral –la pupila contraída, el párpado caído–, la ataxia que descompone la coordinación del mismo lado del cuerpo, y esa disociación sensitiva tan característica y a la vez tan desconcertante: la pérdida de la sensibilidad termoalgésica en un lado de la cara y en el lado opuesto del cuerpo. Es un rompecabezas de signos cruzados y síntomas vestibulares que, si no se tiene la PICA en mente, puede extraviar al clínico por senderos de diagnósticos erróneos, desde una laberintitis hasta una intoxicación, mientras el tejido nervioso claudica7.
Y qué decir del accidente cerebrovascular de la arteria cerebral anterior (ACA), ese otro gran olvidado en el drama isquémico. Mientras la atención se centra en la expresividad de los déficits de la cerebral media, el infarto de la ACA teje su propia narrativa clínica, a menudo más sutil al inicio, pero no menos incapacitante. Su territorio es el borde medial de los hemisferios frontales y parietales, el dominio de la pierna y el pie en el homúnculo motor y sensitivo. Por ello, su presentación clásica es una debilidad y una pérdida sensorial contralateral que castiga con mayor severidad la extremidad inferior que la superior o la cara. El paciente puede arrastrar la pierna, mostrar una torpeza marcada al caminar, e incluso desarrollar una apraxia de la marcha. Pero la ACA no solo gobierna el movimiento de la pierna; su oclusión puede desatar una cascada de síntomas frontales: la abulia, esa apatía profunda y falta de iniciativa que disminuye la voluntad; la desinhibición, los cambios de personalidad, la incontinencia urinaria. En el hemisferio dominante, puede surgir una afasia motora transcortical, donde la repetición está curiosamente preservada. Estos signos, especialmente los conductuales o la debilidad aislada de una pierna, pueden ser fácilmente minimizados o atribuidos a otras causas si no se contempla activamente el espectro completo de los síndromes vasculares cerebrales.
Por tanto, es imperativo trascender la visión en túnel del ACV. El cerebro no es un monolito irrigado por una sola arteria dominante en nuestra conciencia clínica. Es un órgano complejo, con territorios vasculares distintos, cada uno con su propia elocuencia sintomática cuando el flujo sanguíneo falla. Reconocer la firma de un Wallenberg, sospechar una oclusión de la ACA ante una monoparesia crural con apatía, es más que un ejercicio académico: es la diferencia entre una ventana terapéutica aprovechada y una oportunidad perdida. Ampliar nuestro repertorio diagnóstico, desempolvar el conocimiento de estos síndromes «olvidados»19, es una obligación ética y profesional para con aquellos pacientes cuya recuperación depende de nuestra sagacidad para ver más allá de lo obvio.
Impacto y Epidemiología Básica
El ACV representa una de las principales causas de muerte y la primera causa de discapacidad adquirida en adultos a nivel mundial.5 En Chile, por ejemplo, se reporta como la principal causa de muerte y una fuente significativa de años de vida perdidos por discapacidad.1 La carga socioeconómica asociada al ACV es considerable, debido a los costos de tratamiento agudo, rehabilitación a largo plazo y pérdida de productividad. Una actuación rápida y coordinada, desde la atención prehospitalaria, es crucial para disminuir la letalidad y la dependencia funcional residual en los supervivientes.10
- El Concepto «Tiempo es Cerebro» y la Cadena de Supervivencia en el ACV.
El axioma «tiempo es cerebro» encapsula la urgencia inherente al manejo del ACV.10 Desde el momento en que se interrumpe el flujo sanguíneo, las neuronas en el área afectada comienzan a morir en minutos.3 La atención prehospitalaria constituye el primer eslabón crítico en la «cadena de supervivencia del ACV».10 Esta cadena involucra el reconocimiento temprano de los síntomas por parte del paciente o testigos, la activación inmediata del sistema de emergencias médicas (SEM), la evaluación y estabilización prehospitalaria, el transporte rápido y seguro a un centro hospitalario adecuado, y la prenotificación a dicho centro para preparar la recepción del paciente.18
Para el ACV isquémico, existe una ventana terapéutica limitada, generalmente de 3 a 4.5 horas desde el inicio de los síntomas (LKN – Last Known Normal, o última vez visto normal) para la administración de tratamiento trombolítico intravenoso (ej. alteplasa, tenecteplasa).2 En casos seleccionados de oclusión de gran vaso (OGV), la ventana para la trombectomía mecánica puede extenderse hasta 6 horas, e incluso hasta 24 horas bajo criterios imagenológicos específicos.11 La severidad inherente al ACV hemorrágico 7 y la imposibilidad de diferenciarlo del isquémico en el prehospitalario sin neuroimagen 5 imponen una aproximación cautelosa. Cualquier intervención prehospitalaria que pudiese exacerbar un sangrado (como la administración de antiagregantes o anticoagulantes) está formalmente contraindicada hasta que se descarte una hemorragia mediante estudios de imagen en el hospital. Este principio de primum non nocere es fundamental en la fase prehospitalaria del ACV.
2. Reconocimiento Precoz del ACV: Identificación de Signos y Síntomas
La identificación temprana de un ACV es el primer paso crítico para activar la cadena de atención y mejorar los resultados. Los síntomas suelen ser de inicio súbito.
- Síntomas Comunes de Alerta de ACV (Inicio Súbito).
Los síntomas cardinales de un ACV, que deben alertar al personal prehospitalario y al público en general, incluyen: - Dificultad para hablar y/o entender el lenguaje (afasia/disartria): El paciente puede presentar confusión, hablar arrastrando las palabras, usar palabras incorrectas, o ser incapaz de comprender lo que se le dice o de expresarse verbalmente.
- Debilidad, entumecimiento o parálisis de la cara, brazo o pierna, característicamente unilateral: A menudo, solo un lado del cuerpo se ve afectado. Un signo clásico es la caída de un lado de la cara al intentar sonreír o la incapacidad de levantar un brazo o una pierna.
- Problemas visuales: Puede manifestarse como visión borrosa, pérdida de visión en uno o ambos ojos (amaurosis), visión doble (diplopía) o pérdida de una parte del campo visual (hemianopsia).
- Dolor de cabeza súbito e intenso (cefalea): Particularmente si es inusual, «el peor dolor de cabeza de la vida», y puede acompañarse de vómitos, mareos o alteración del nivel de conciencia. Este síntoma es especialmente sugestivo de un ACV hemorrágico.6
- Problemas para caminar, mareo intenso (vértigo), pérdida de equilibrio o coordinación (ataxia): El paciente puede tropezar, sentirse inestable o incapaz de coordinar sus movimientos.
- Alteración del estado de conciencia: Desde somnolencia y confusión hasta estupor o coma.
Es importante destacar que la presentación clínica del ACV es heterogénea. Si bien los déficits motores y del habla son los más reconocidos, pueden ocurrir síntomas más sutiles o atípicos 5, como alteraciones sensoriales aisladas, cambios auditivos o del gusto, o incluso manifestaciones emocionales agudas.3 Esta variabilidad puede dificultar el reconocimiento, especialmente si el personal o el público no están familiarizados con todo el espectro de posibles presentaciones. Por ello, la educación continua y las campañas de concienciación deben enfatizar la diversidad sintomática y la importancia de considerar un ACV ante cualquier déficit neurológico de inicio brusco.
- Mnemotecnias para el Reconocimiento Rápido.
Para facilitar la identificación rápida de los signos de ACV, se han desarrollado varias mnemotecnias:
- FAST (Face, Arms, Speech, Time):
- Face (Rostro): ¿Está un lado de la cara caído o adormecido? Pedir a la persona que sonría.
- Arms (Brazos): ¿Un brazo está débil o adormecido? Pedir a la persona que levante ambos brazos. ¿Uno de los brazos se desvía hacia abajo?
- Speech (Habla): ¿El habla es arrastrada, extraña o ausente? Pedir a la persona que repita una frase sencilla.
- Time (Tiempo): Si se observa cualquiera de estos signos, llamar inmediatamente a los servicios de emergencia. El tiempo es crítico.7 Esta herramienta es simple y efectiva, validada para su uso por el público general y personal de primera respuesta.27
- R.Á.P.I.D.O.: Mnemotecnia en español promovida por la American Heart Association (AHA) 16:
- Rostro caído.
- Álteración del equilibrio.
- Pérdida de fuerza en brazo (o pierna).
- Impedimento visual repentino.
- Dificultad para hablar.
- Obtén ayuda, llama al 911 (o número de emergencia local). La AHA destaca que esta herramienta puede ser utilizada con precisión por proveedores de primeros auxilios y el público, especialmente con la guía de los operadores telefónicos de emergencia del SEM.32
- BE-FAST (Balance, Eyes, Face, Arm, Speech, Time): Esta variante añade explícitamente la evaluación del equilibrio (Balance) y los problemas oculares (Eyes), siendo mencionada en algunas guías, como las colombianas.14
- Síntomas que Podrían Orientar hacia un ACV Hemorrágico.
Aunque la diferenciación definitiva entre ACV isquémico y hemorrágico requiere neuroimagen, ciertos síntomas en la presentación inicial pueden elevar la sospecha de un componente hemorrágico6:
- Cefalea de inicio súbito y de intensidad severa: A menudo descrita como «el peor dolor de cabeza de mi vida».
- Náuseas y vómitos: Frecuentemente de tipo «en proyectil» o explosivos.
- Disminución rápida y progresiva del nivel de conciencia: Podría evolucionar a estupor o coma.
- Rigidez de nuca (tortícolis): Puede indicar irritación meníngea por sangre en el espacio subaracnoideo.
- Fotofobia (sensibilidad anormal a la luz).
- Crisis convulsivas al inicio del cuadro. 7
La presencia de estos «signos de alarma de ACV hemorrágico» no excluye la posibilidad de un ACV isquémico muy extenso que curse con edema cerebral significativo y efecto de masa, lo cual puede generar síntomas similares por hipertensión intracraneal (HIC).12 No obstante, estos hallazgos deben intensificar la precaución en el manejo de fluidos y de la presión arterial, así como la anticipación de un posible deterioro neurológico rápido y la necesidad de un manejo específico de la HIC.
3. Evaluación Inicial Prehospitalaria del Paciente con Sospecha de ACV
Una vez que se sospecha un ACV, el personal prehospitalario debe realizar una evaluación sistemática y rápida, priorizando la estabilización del paciente y la recopilación de información crucial.
Evaluación Sistemática: ABCDE.
La evaluación inicial debe seguir el protocolo ABCDE, un enfoque estandarizado para pacientes críticos10:
- A (Airway – Vía Aérea): Asegurar la permeabilidad de la vía aérea es la máxima prioridad. Evaluar si el paciente puede mantenerla por sí mismo. Considerar la aspiración de secreciones si es necesario. Si el nivel de conciencia está disminuido (Escala de Coma de Glasgow ≤ 8), o si existe riesgo inminente de aspiración (ej. vómitos con bajo nivel de conciencia, ausencia de reflejos protectores), se debe valorar la intubación orotraqueal. Esta decisión debe tomarse si el personal está debidamente entrenado, dispone del equipo necesario y el procedimiento no retrasa significativamente el traslado al hospital.10 Algunas guías especifican criterios como GCS ≤ 8, tiempo de traslado proyectado mayor a 15 minutos y personal entrenado para la intubación.10
- B (Breathing – Respiración): Evaluar la frecuencia, profundidad y esfuerzo respiratorio. Auscultar campos pulmonares si el tiempo lo permite. Administrar oxígeno suplementario mediante cánula nasal o mascarilla si la saturación de oxígeno (SpO2) es inferior al 94%, con el objetivo de mantenerla igual o superior a este valor.10 Es importante evitar la hiperoxia rutinaria en pacientes no hipóxicos, ya que no ha demostrado beneficio e incluso podría ser perjudicial.17
- C (Circulation – Circulación): Evaluar la frecuencia y el ritmo del pulso, el color y la temperatura de la piel, y medir la presión arterial (PA). Establecer un acceso intravenoso (IV) periférico, preferiblemente de calibre grueso (ej. 18G o 20G), en una vena del brazo no parético para evitar interferencias con la evaluación neurológica o posibles terapias.10 Se deben evitar intentos múltiples de canalización si son infructuosos y pueden retrasar el transporte.9 Realizar un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones si el equipo está disponible y su realización no demora el traslado al hospital.10 El ECG no solo ayuda a descartar un infarto agudo de miocardio (IAM) concomitante, sino que también puede identificar arritmias como la fibrilación auricular (FA), una causa frecuente de ACV embólico, lo que podría orientar el manejo hospitalario posterior.10 La detección temprana de FA, por ejemplo, puede alertar sobre un posible origen cardioembólico y, en el contexto de un IAM con elevación del segmento ST (IAMCEST) concurrente, podría incluso modificar la estrategia de destino hospitalario, priorizando un centro con capacidad de intervención coronaria percutánea además de atención de ACV.9
- D (Disability – Déficit Neurológico): Realizar una evaluación neurológica rápida y focalizada. Evaluar el nivel de conciencia utilizando la Escala de Coma de Glasgow (GCS). Examinar el tamaño y la reactividad pupilar. Aplicar una escala de valoración prehospitalaria de ACV estandarizada (ej. Cincinnati, LAPSS, RACE) para objetivar los hallazgos y facilitar la comunicación.10
- E (Exposure/Environment – Exposición/Entorno): Controlar la temperatura corporal del paciente. La fiebre puede exacerbar el daño neurológico, por lo que se debe evitar y tratar si está presente (ver Sección 5).12 Buscar signos de traumatismo que puedan haber ocurrido concomitantemente o ser la causa de los síntomas neurológicos. Asegurar un entorno seguro para el paciente y el equipo.
- Hora de inicio de los síntomas o última vez visto bien (LKN – Last Known Normal): Este es, quizás, el dato más crítico para determinar la elegibilidad para terapias de reperfusión en el ACV isquémico.2 La precisión de este dato es directamente proporcional a la posibilidad de ofrecer tratamientos que pueden cambiar drásticamente el pronóstico. El personal prehospitalario debe ser hábil en interrogar al paciente (si su estado lo permite), a los familiares o a los testigos para establecer este tiempo con la mayor exactitud posible, documentando la fuente de la información. Un LKN incorrecto puede llevar a la exclusión errónea de un tratamiento vital o, por el contrario, a su administración inapropiada con un riesgo aumentado de complicaciones.
- Antecedentes médicos relevantes: Hipertensión arterial, diabetes mellitus, fibrilación auricular, enfermedad cardíaca, ACV o AIT previos, dislipidemia, tabaquismo.
- Medicación actual: Especialmente importante es conocer el uso de fármacos anticoagulantes (ej. warfarina, nuevos anticoagulantes orales) o antiagregantes plaquetarios (ej. aspirina, clopidogrel), ya que esto tiene implicaciones directas en las opciones terapéuticas y el riesgo de sangrado.10
- Alergias conocidas.
- Cirugías o traumatismos recientes.
- Información de contacto de familiares o testigos: Para poder verificar datos o ampliar la información si fuera necesario una vez en el hospital.10
- Medición de Signos Vitales.
Se deben medir y registrar de forma seriada: presión arterial (en ambos brazos si es posible inicialmente), frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y temperatura.10 La monitorización continua de estos parámetros durante el traslado es esencial para detectar cualquier deterioro.13
- Determinación de Glucemia Capilar.
Es una intervención obligatoria en todo paciente con sospecha de ACV.10 Tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia pueden simular los síntomas de un ACV (stroke mimics) o empeorar el pronóstico de un ACV ya establecido. La hipoglucemia (generalmente definida como <60-70 mg/dL) debe ser corregida de inmediato con la administración de glucosa intravenosa o glucagón intramuscular si no se dispone de acceso IV.
4. Escalas de Valoración Prehospitalaria del ACV: Herramientas para la Decisión
Las escalas de valoración prehospitalaria son herramientas estandarizadas diseñadas para ayudar al personal del SEM a identificar de manera rápida y objetiva a los pacientes con posible ACV, facilitar la comunicación con el hospital receptor y, en algunos casos, predecir la gravedad del evento o la probabilidad de una oclusión de gran vaso (OGV).13 La elección de una escala específica puede depender de los protocolos locales, la capacitación del personal y los objetivos del sistema de atención del ACV.
- Escala de Cincinnati (CPSS – Cincinnati Prehospital Stroke Scale).
- Componentes: Esta escala evalúa tres signos clave 10:
- Asimetría facial: Se le pide al paciente que sonría o muestre los dientes. Se observa si un lado de la cara se mueve menos que el otro o si hay caída de la comisura bucal.
- Componentes: Esta escala evalúa tres signos clave 10:
- Caída/Debilidad del brazo (Arm Drift): Se le pide al paciente que cierre los ojos y extienda ambos brazos hacia adelante, con las palmas hacia arriba (posición supinada), durante 10 segundos. Esta posición no solo permite evaluar la fuerza muscular de manera simétrica, sino que también facilita la detección de debilidad o desviación sutil de un brazo. La posición supinada exige un mayor control neuromuscular que la pronación, lo que la hace más sensible para detectar paresias leves. Se considera anormal si un brazo cae o se desvía hacia abajo en comparación con el otro, o si el paciente no puede levantarlo21.
- Habla anormal (Slurred Speech/Aphasia): Se le pide al paciente que repita una frase sencilla y conocida (ej. «el cielo es azul», «no se le pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo»). Se evalúa si el habla es arrastrada, si usa palabras incorrectas o si es incapaz de hablar.
- Interpretación: La presencia de uno o más de estos hallazgos anormales sugiere una alta probabilidad de ACV. Con un signo positivo, la probabilidad de ACV es aproximadamente del 72%; si los tres signos son positivos, la probabilidad supera el 85%.21 Incluso la presencia de un solo signo justifica una intervención médica inmediata.21
- Ventajas: Es una escala muy rápida de aplicar (generalmente menos de un minuto) y simple de aprender y utilizar por personal con diversos niveles de formación.6
- Limitaciones: Su simplicidad también es una limitación, ya que puede no detectar ACV que afectan la circulación posterior del cerebro, los cuales pueden presentarse con síntomas como vértigo, ataxia o alteraciones visuales sin los déficits motores o del habla clásicos.12
- Escala LAPSS (Los Angeles Prehospital Stroke Screen).
Esta escala es más compleja que la CPSS, ya que incluye tanto criterios de historia clínica como un examen físico más detallado.
- Criterios de Inclusión/Historia (todos deben ser SÍ o desconocido para proceder al examen físico):9
- Edad del paciente > 45 años.
- Ausencia de historia previa de crisis convulsivas o epilepsia.
- Síntomas de inicio en las últimas 24 horas.
- Paciente previamente ambulatorio (no postrado en cama ni dependiente de silla de ruedas antes del evento).
- Glucemia capilar entre 60 y 400 mg/dL.
- Examen Físico (se busca asimetría unilateral en los siguientes componentes): 9
- Parálisis Facial: Se pide al paciente que sonría o muestre los dientes. Se observa si hay caída de un lado de la cara o asimetría en el movimiento.
- Fuerza de Agarre (Prensión Manual): Se pide al paciente que apriete los dedos del examinador con ambas manos simultáneamente. Se compara la fuerza entre ambas manos, buscando debilidad o ausencia de agarre en un lado.
- Fuerza del Brazo (Caída del Brazo): Con el paciente con los ojos cerrados, se le pide que extienda ambos brazos hacia adelante (palmas hacia arriba si está sentado, o a 90° si está sentado y 45° si está supino) y los mantenga así durante 10 segundos. Se observa si un brazo cae, se desvía hacia abajo o si el paciente no puede levantarlo contra la gravedad.
- Interpretación: La escala LAPSS se considera positiva si todos los criterios de la historia clínica son afirmativos (o desconocidos) Y se encuentra debilidad unilateral en CUALQUIERA de los tres componentes del examen físico.11
- Ventajas: Es más específica que la CPSS debido a la inclusión de los criterios de historia y la medición de glucosa, lo que ayuda a descartar algunos «stroke mimics».11
- Limitaciones: Al igual que la CPSS, no es eficaz para identificar ACV de la circulación posterior.13 Es más compleja y requiere más tiempo para su aplicación que la CPSS.
- Escala RACE (Rapid Arterial Occlusion Evaluation).
La escala RACE fue diseñada específicamente para ayudar a predecir la probabilidad de una Oclusión de Gran Vaso (OGV) en pacientes con ACV isquémico agudo.20 Esto es particularmente relevante porque los pacientes con OGV pueden ser candidatos a trombectomía mecánica, un tratamiento altamente especializado. La escala RACE se basa en ítems de la Escala de ACV de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. (NIHSS) que han demostrado tener un mayor valor predictivo para OGV.20
- Ítems y Puntuación: La escala evalúa 5 ó 6 ítems (dependiendo de la versión), con una puntuación total que puede variar (generalmente de 0 a 9 puntos). Los ítems comunes incluyen 49:
- Parálisis Facial: (Ausente = 0; Leve = 1; Moderada a severa = 2).
- Función Motora del Brazo (parético): (Normal a leve debilidad/mantiene >10s = 0; Moderada debilidad/cae antes de 10s = 1; Severa debilidad/no vence gravedad o no movimiento = 2).
- Función Motora de la Pierna (parética): (Normal a leve debilidad/mantiene >5s = 0; Moderada debilidad/cae antes de 5s = 1; Severa debilidad/no vence gravedad o no movimiento = 2).
- Desviación Oculocefálica (mirada conjugada forzada hacia un lado): (Ausente = 0; Presente = 1).
- Afasia (si se sospecha afectación del hemisferio izquierdo/hemiparesia derecha): Se evalúa la capacidad para entender y ejecutar órdenes simples (ej. «cierre los ojos», «haga un puño»). (Normal/realiza 2 órdenes = 0; Realiza 1 orden = 1; No realiza ninguna orden/afasia severa o mutismo = 2).
- Agnosia (si se sospecha afectación del hemisferio derecho/hemiparesia izquierda): Se evalúa la incapacidad para reconocer el propio déficit o el espacio contralateral (ej. ¿puede sentir si le toco el brazo izquierdo?, ¿puede ver mis dedos en su lado izquierdo?). (Normal/sin negligencia = 0; Negligencia visual, táctil o auditiva, o anosognosia = 1; Heminegligencia severa o agnosia severa = 2).
- Interpretación: Una puntuación total en la escala RACE > 4 o ≥ 5 (según el punto de corte validado localmente) sugiere una alta probabilidad de OGV.20
- Importancia: Esta escala es una herramienta valiosa para el triaje prehospitalario, ya que puede ayudar a dirigir a los pacientes con alta sospecha de OGV directamente a centros con capacidad para realizar trombectomía mecánica, optimizando el uso de recursos y reduciendo los tiempos hasta la reperfusión.20
- Otras Escalas Relevantes.
- BE-FAST / FAST-ED: Mencionadas como herramientas de cribado.33 La escala FAST-ED (Face, Arms, Speech, Time, Eye deviation, Denial/Neglect) incorpora la desviación ocular y la negligencia, lo que puede aumentar la sensibilidad para ciertos tipos de ACV, incluyendo algunos de circulación posterior o con afectación cortical más extensa.12
- Escala LAMS (Los Angeles Motor Scale)
- En la vertiginosa carrera contra el reloj que define la atención del ictus, la Escala Motora de Los Ángeles (LAMS) emerge como un faro de simplicidad y poder predictivo. No se pierde en complejidades innecesarias; su diseño es un tributo a la eficiencia, una herramienta afilada para cuantificar rápidamente la severidad motora y, con ello, oler la presencia amenazante de una Oclusión de Gran Vaso (OGV). La LAMS interroga al cuerpo con preguntas directas: ¿Hay caída facial? ¿El brazo claudica ante la gravedad? ¿La fuerza de agarre se desvanece? Con una puntuación concisa, generalmente de 0 a 5, donde cada punto adicional es un grito más fuerte del cerebro pidiendo ayuda avanzada, esta escala transforma observaciones motoras básicas en una probabilidad tangible de OGV. Su belleza radica en su brevedad y contundencia, permitiendo al paramédico, en cuestión de segundos, no solo sospechar un ACV, sino también estratificar su riesgo y argumentar con datos la necesidad imperante de un traslado directo a un centro con capacidad de trombectomía. Olvidar la LAMS es renunciar a una brújula precisa en la tormenta del ictus agudo.
- Escala VAN (Vision, Aphasia, Neglect)
Cuando la debilidad motora ya ha encendido las alarmas de un posible ACV, la escala VAN se erige como el interrogador astuto de la corteza cerebral, buscando las huellas delatoras de una Oclusión de Gran Vaso. Su lógica es elegante y binaria: si la maquinaria motora ya falla, ¿presenta el paciente además la triada cortical de compromiso visual, afasia o negligencia? No requiere puntajes complejos, sino una respuesta clara: ¿Sí o No? ¿Hay una alteración en los campos visuales, una incapacidad para encontrar las palabras o comprenderlas, o un olvido flagrante de la mitad de su propio universo sensorial o de su déficit? La positividad en cualquiera de estos dominios –Visión, Afasia o Negligencia–, en un paciente ya identificado con debilidad motora, es una señal inequívoca, una bandera roja que ondea con fuerza indicando una alta probabilidad de que un gran vaso esté sellado. VAN es el complemento perfecto a las escalas motoras, la herramienta que nos recuerda que los síntomas corticales son centinelas de oclusiones proximales y que su identificación temprana puede reescribir el pronóstico del paciente al dirigirlo sin demora hacia la intervención endovascular.
- Escala preHAST (prehospital Helsinki Archipelagic Stroke Triage)
El modelo de Helsinki ha sido sinónimo de una organización ejemplar y tiempos de tratamiento ultrarrápidos en el manejo del ACV. Aunque «preHAST» no se define universalmente como una escala de ítems simples y puntuables como LAMS o RACE para aplicación directa y aislada por cualquier paramédico, encarna la filosofía de una evaluación prehospitalaria más profunda y, a menudo, asistida tecnológicamente. En contextos donde se aplica, como en el sistema finlandés, puede implicar una valoración más detallada, a veces utilizando elementos del NIHSS transmitidos mediante telemedicina a neurólogos. Su espíritu no es tanto una simple puntuación de campo, sino un protocolo integrado que busca una caracterización más fina del déficit desde la ambulancia, con el objetivo de optimizar la selección de pacientes para tratamientos específicos y preparar al hospital receptor con una precisión casi quirúrgica. No es una herramienta «olvidada», sino un componente de un sistema avanzado que subraya la importancia de llevar la experticia neurológica, incluso virtualmente, a la cabecera del paciente lo antes posible, transformando el traslado en una fase activa del diagnóstico.
- Escala MedPACS (Medical Parametric Cortical Stroke Scale / Severity Scale)
El término «MedPACS» no resuena con la misma ubicuidad que otras escalas en el argot prehospitalario global y podría no representar una herramienta de campo estandarizada y simple con ítems universalmente definidos para la detección rápida de OGV o la severidad general del ictus de la misma forma que RACE o LAMS. Si existe como una escala formalmente validada y difundida para el uso prehospitalario general, su descripción detallada y componentes específicos no son tan ampliamente documentados en la literatura accesible como los de otras herramientas más consagradas. Podría tratarse de una escala utilizada en contextos de investigación específicos, o que evalúe parámetros particulares de la disfunción cortical o la severidad de forma más granular, quizás más adecuada para entornos hospitalarios o estudios detallados que para la rápida valoración prehospitalaria inicial. La identificación de un ACV y la sospecha de OGV en el campo a menudo se benefician de herramientas validadas por su simplicidad, rapidez y alto valor predictivo, características que definen a las escalas prehospitalarias más exitosas y adoptadas.
- Herramienta de Detección de ACV Prehospitalario de Ontario (Ontario Prehospital Stroke Screening Tool – OPHSST)
En el vasto y organizado sistema de emergencias de Ontario, Canadá, la estandarización es reina, y la Herramienta de Detección de ACV Prehospitalario de Ontario (OPHSST) es su estandarte en la lucha contra el ictus. Esta no es solo una escala, sino un componente integral de un protocolo provincial diseñado para asegurar que cada sospecha de ACV se maneje con la misma rigurosidad y eficiencia a lo largo y ancho de su territorio. La OPHSST típicamente incorpora elementos validados, como los del FAST (Face, Arms, Speech, Time), pero los enmarca dentro de un algoritmo claro que guía al paramédico desde la identificación inicial de los síntomas hasta la notificación crucial al hospital receptor y la activación del «Código Ictus». Su fortaleza no radica únicamente en los síntomas que evalúa, sino en cómo sistematiza la respuesta prehospitalaria, minimizando la variabilidad y asegurando que cada paciente reciba una evaluación estructurada y una derivación expedita. Es un testimonio de cómo una herramienta de cribado, cuando se integra en un sistema de atención coordinado, se convierte en una pieza fundamental para optimizar los flujos de pacientes y mejorar los resultados a gran escala.
La existencia de múltiples escalas de valoración prehospitalaria (CPSS, LAPSS, RACE, FAST-ED, etc.) 9 es un reflejo del esfuerzo continuo por optimizar la detección y el triaje prehospitalario del ACV. Sin embargo, esta diversidad también puede generar confusión si no existe una estandarización a nivel regional o una capacitación adecuada del personal del SEM. La elección de la escala a utilizar debe basarse en la validación local, la simplicidad de aplicación en el entorno prehospitalario, el tiempo disponible y los objetivos específicos del sistema de atención del ACV (por ejemplo, si el objetivo principal es el cribado general o la identificación específica de pacientes con OGV para su derivación a centros de trombectomía).8 Las escalas que incorporan criterios de exclusión o modificadores, como la LAPSS (que incluye glucemia e historia de convulsiones) o la RACE (diseñada para OGV), tienden a aumentar la especificidad diagnóstica para ciertos subgrupos, pero a costa de una mayor complejidad y tiempo de aplicación en comparación con escalas más simples como la CPSS o FAST. Existe, por tanto, un equilibrio entre la sensibilidad y simplicidad de las herramientas de cribado rápido y la especificidad y riqueza de información de las escalas más detalladas. El personal del SEM debe estar entrenado para utilizar la(s) escala(s) apropiada(s) según el protocolo local y la fase de la evaluación.
| Escala Prehospitalaria | Sensibilidad (%) | Especificidad (%) | Nota |
| CPSS (Cincinnati Prehospital Stroke Scale) | 69–94 | 20–78 | Muy sensible variabilidad en la especificidad |
| LAPSS (Los Angeles Prehospital Stroke Screen) | 66–83 | 49–93 | Cada vez mas usada |
| FAST (Face, Arm, Speech, Time) | 79–95 | 24–56 | No discrimina circulacion posterior |
| RACE (Rapid Arterial oCclusion Evaluation) | 63 | 73 | Para oclusión de grandes vasos |
| LAMS (Los Angeles Motor Scale) | 63 | 72 | No tan usada |
| VAN (Vision, Aphasia, Neglect) | 86 | 65 | Muy especifica |
| PreHAST (Prehospital Ambulance Stroke Test) | 93.2 | 46.5 | Muy sensible no tan especifica |
| MedPACS (Medic Prehospital Assessment for Code Stroke) | 95.7 | 46.5 | Muy sensible no tan especifica |
- CPSS: Alta sensibilidad, pero baja especificidad, lo que puede llevar a falsos positivos.
- LAPSS: Mayor especificidad, útil para reducir falsos positivos, aunque con menor sensibilidad.
- FAST: Fácil de aplicar, buena sensibilidad, pero especificidad limitada.
- RACE y LAMS: Diseñadas para identificar oclusiones de grandes vasos, con balance entre sensibilidad y especificidad.
- VAN: Alta sensibilidad para oclusiones de grandes vasos, pero especificidad moderada.
- PreHAST y MedPACS: Elevada sensibilidad, útiles para no pasar por alto casos, aunque con menor especificidad.
¿Escala de NIHSS es útil en atención prehospitalaria?
La National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) es una herramienta estandarizada y validada que permite cuantificar de manera objetiva el déficit neurológico en pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular (ACV) isquémico agudo. Su aplicación en el entorno hospitalario ha demostrado ser de gran utilidad tanto para estratificar la gravedad del evento como para predecir el pronóstico funcional, orientar decisiones terapéuticas (como la administración de trombólisis intravenosa o la indicación de trombectomía mecánica) y monitorear la evolución clínica en los primeros días.
La escala incluye 11 ítems que abarcan componentes fundamentales del examen neurológico, entre ellos el nivel de conciencia, motricidad de extremidades, lenguaje, campos visuales, sensibilidad y coordinación. La puntuación total oscila entre 0 y 42 puntos, donde una mayor puntuación se asocia con mayor gravedad neurológica y peor pronóstico. Pese a su solidez clínica y amplia aceptación, la NIHSS presenta limitaciones prácticas en el contexto prehospitalario.
Uno de los principales desafíos para su uso fuera del hospital es el tiempo que requiere su aplicación, así como el nivel de entrenamiento técnico necesario para su correcta ejecución. A diferencia de escalas como Cincinnati, LAPSS o FAST-ED, que fueron diseñadas específicamente para la detección rápida y sencilla de ACV en entornos extrahospitalarios, la NIHSS puede resultar poco práctica ante la presión asistencial o la necesidad de decisiones urgentes de traslado. Además, esta herramienta tiende a subestimar algunos eventos, como los infartos en territorio posterior o los déficits neurológicos sutiles, y puede ser difícil de aplicar en pacientes con afasias severas o deterioro previo del estado basal.
Sin embargo, conocer la NIHSS resulta valioso para los equipos de atención prehospitalaria, especialmente en la medida en que permite interpretar adecuadamente la gravedad del evento y anticipar intervenciones críticas. Por ejemplo, una puntuación igual o superior a 10 se ha asociado de manera consistente con la presencia de oclusión de grandes vasos, lo cual podría orientar el traslado primario a un centro con capacidad de trombectomía mecánica. Puntuaciones mayores a 20 suelen correlacionarse con mayor riesgo de transformación hemorrágica tras trombólisis, mientras que valores entre 5 y 9 representan un grupo intermedio que puede beneficiarse de manejo especializado, aunque con menor certeza pronóstica. Por su parte, un NIHSS menor de 5 no excluye eventos clínicamente relevantes, pues podrían corresponder a oclusiones distales o infartos localizados que requieren manejo neurológico especializado.
En este contexto, si bien no se espera que el personal prehospitalario aplique la NIHSS completa, resulta fundamental que comprenda sus implicaciones clínicas y puntos de corte más relevantes. Esto no solo facilita la toma de decisiones temprana y fundamentada, sino que también fortalece la articulación con los equipos de neurología, mejora la selección del destino hospitalario y favorece el abordaje integral del paciente con ACV agudo desde los primeros minutos del evento.
5. Manejo Prehospitalario General del Paciente con ACV
El manejo prehospitalario del paciente con sospecha de ACV se centra en el soporte de las funciones vitales, la identificación y corrección de condiciones que puedan simular o agravar el ACV, y el transporte rápido y seguro a un centro adecuado.
- Evaluación inicial.
La evaluación y el manejo de la vía aérea (A), la respiración (B) y la circulación (C) son la prioridad fundamental en cualquier paciente crítico, incluyendo aquellos con sospecha de ACV. Los detalles específicos se abordaron en la Sección 3. - Manejo de la Vía Aérea y Oxigenoterapia.
Se debe asegurar y mantener una vía aérea permeable. Si el paciente presenta secreciones o vómitos, se debe considerar la aspiración cuidadosa.10 La administración de oxígeno suplementario está indicada únicamente si la saturación de oxígeno (SpO2) del paciente es inferior al 94%, con el objetivo de mantenerla en o por encima de este valor.10 La oxigenoterapia de rutina en pacientes con ACV que no presentan hipoxemia (SpO2 ≥ 94%) no está recomendada, ya que no ha demostrado beneficios e incluso existe la preocupación teórica de que podría ser perjudicial debido a la posible generación de radicales libres en el tejido isquémico.17
- Acceso Intravenoso.
Se debe establecer uno o dos accesos venosos periféricos, preferiblemente de un calibre adecuado (ej. 18G-20G) para la posible administración de liquidos o medicamentos. Si es posible, se elegirá el brazo no parético para no interferir con la evaluación neurológica.10 La solución de elección para mantener la vía permeable (KVO, keep vein open) o para la expansión de volumen en caso de hipotensión es la solución salina fisiológica al 0.9% (NaCl 0.9%).10 Es crucial evitar la administración de soluciones glucosadas (ej. dextrosa en agua al 5%) a menos que se haya confirmado una hipoglucemia, ya que la hiperglucemia puede ser perjudicial en el contexto de un ACV.10 Esta recomendación se basa en que, en condiciones de isquemia cerebral, el metabolismo anaeróbico de la glucosa puede llevar a la producción de ácido láctico, exacerbando la acidosis tisular y el edema citotóxico, lo que podría empeorar el daño neuronal. Comprender este mecanismo fisiopatológico refuerza la importancia de adherirse a esta directriz.
- Manejo de la Glucemia.
Como se mencionó, la medición de la glucemia capilar es obligatoria. Si se detecta hipoglucemia (generalmente <60-70 mg/dL), debe corregirse de inmediato con la administración de glucosa intravenosa (ej. dextrosa al 10% o 50%, según protocolo) o, si no se dispone de acceso IV, con glucagón intramuscular.10 Por el contrario, se debe evitar activamente la inducción de hiperglucemia; no se administrará glucosa si los niveles son normales o elevados.10 El objetivo en el ámbito hospitalario suele ser mantener la glucemia en un rango entre 140 y 180 mg/dL en pacientes con ACV agudo.16
- Manejo de la Presión Arterial (PA).
El manejo de la PA en el entorno prehospitalario es uno de los aspectos más complejos y debatidos del cuidado del ACV.
- Consideraciones Generales (ACV no diferenciado o sospecha de isquémico): La hipertensión arterial es una respuesta fisiológica frecuente en la fase aguda del ACV y, en muchos casos, puede ser un mecanismo compensatorio destinado a mantener la perfusión cerebral en el área de penumbra isquémica (tejido cerebral en riesgo pero aún viable).10 Por esta razón, la mayoría de las guías prehospitalarias no recomiendan el descenso rutinario o agresivo de la PA.10 Documentos como el protocolo argentino 35 son explícitos al indicar «no iniciar maniobras para reducir la presión arterial aunque esté elevada». La hipotensión arterial (definida generalmente como PAS < 90 mmHg o según protocolos locales específicos) es infrecuente en el ACV agudo, pero si se presenta, debe ser investigada y corregida (ej. con bolos de liquidos IV), ya que puede comprometer gravemente la perfusión cerebral.22 El tratamiento antihipertensivo prehospitalario se reserva generalmente para situaciones de emergencia hipertensiva con evidencia de daño agudo a órgano blanco (ej. encefalopatía hipertensiva, disección aórtica, edema agudo de pulmón de origen cardiogénico) o para valores de PA extremadamente elevados (ej. PAS >220 mmHg o PAD >120 mmHg), y aun así, cualquier reducción debe ser cautelosa y gradual (objetivo de reducción del 15-25% en la primera hora) y, preferiblemente, bajo directriz médica explícita.14 Las guías AHA/ASA 2019 para el manejo del ACV isquémico agudo indican «no tratar» la PA en el campo a menos que esté extremadamente elevada y el paciente sea un candidato potencial para trombólisis, en cuyo caso el objetivo es alcanzar una PA <185/110 mmHg antes de la administración del fármaco en el hospital.13 El estudio INTERACT-4, que evaluó la reducción de PA prehospitalaria a un objetivo de 130-140 mmHg en ACV no diferenciado, mostró un empeoramiento funcional en el subgrupo con ACV isquémico, lo que refuerza la necesidad de cautela.16.
- Consideraciones Específicas ante Sospecha de ACV Hemorrágico: El manejo óptimo de la PA en el ACV hemorrágico agudo es un área de intensa investigación y debate, especialmente en el ámbito prehospitalario.16 Las guías hospitalarias más recientes (ej. AHA/ASA 2022 para Hemorragia Intracerebral [HIC]15; Guía NICE 15) sugieren un control más temprano y estricto de la PA (ej. objetivo de PAS <140-160 mmHg, o incluso <140 mmHg) para intentar reducir la expansión del hematoma, idealmente iniciando este control dentro de la primera hora si la PAS se encuentra entre 150 y 220 mmHg. Sin embargo, la aplicación de estas recomendaciones en el entorno prehospitalario es compleja debido a la imposibilidad de confirmar el diagnóstico de hemorragia sin neuroimagen y al riesgo inherente de inducir hipotensión perjudicial si el paciente en realidad tiene un ACV isquémico.15 El estudio INTERACT-4 sí mostró un beneficio funcional en el subgrupo de pacientes con HIC que recibieron tratamiento antihipertensivo prehospitalario.13 Un consenso práctico emergente para el manejo prehospitalario de la PA en ACV no diferenciado, si la PA es >185 mmHg, es el denominado «Goldilocks Approach», que propone un objetivo de SBP entre 160-185 mmHg. Este rango permitiría la administración de trombolíticos si se confirma un ACV isquémico y, en caso de HIC, facilitaría un descenso posterior más controlado en el hospital hacia los objetivos más bajos recomendados.13 No obstante, cualquier intervención sobre la PA en el prehospitalario debe estar estrictamente guiada por protocolos locales y, preferiblemente, bajo consulta médica. La prioridad indiscutible sigue siendo el traslado rápido para el diagnóstico definitivo.
- Posicionamiento del Paciente.
La posición óptima del paciente con ACV en el prehospitalario también es un tema con matices:
- Recomendación general: Para pacientes conscientes y sin compromiso de la vía aérea o riesgo de aspiración, se suele recomendar elevar la cabecera de la camilla a 15-30 grados (posición semi-Fowler).14 Esta posición puede ayudar a reducir la presión intracraneal (PIC) y disminuir el riesgo de aspiración en caso de vómito.
- Pacientes con alteración de conciencia, vómitos activos o alto riesgo de aspiración: Se recomienda la posición lateral de seguridad (decúbito lateral), preferiblemente con la cabeza y el tórax ligeramente elevados para proteger la vía aérea.10
- Sospecha de HIC / PIC elevada: Mantener la cabecera elevada a 30 grados y el cuello en posición neutra (evitando la flexión o rotación excesiva) es crucial para optimizar el drenaje venoso cerebral y ayudar a controlar la PIC.18
- Consideraciones en ACV Isquémico Agudo (especialmente con OGV esperando trombectomía): Existe investigación reciente que sugiere que la posición supina (0 grados, completamente plana) podría mejorar el flujo sanguíneo cerebral por gravedad en pacientes con ACV isquémico por oclusión de gran vaso mientras esperan la trombectomía mecánica.7 Sin embargo, el ensayo clínico HeadPoST, que comparó la posición plana con la cabeza elevada a 30 grados en una población general de pacientes con ACV agudo (tanto isquémico como hemorrágico), no encontró diferencias significativas en los resultados funcionales a los 90 días, aunque los pacientes reportaron mayor incomodidad en la posición plana.7 Las guías AHA/ASA 2019 no emiten una recomendación fuerte específica sobre la elevación de la cabeza en el prehospitalario para todos los ACV, pero sí la consideran para el manejo de la PIC elevada.6
- Consenso práctico prehospitalario actual: La elevación de la cabecera a 15-30 grados es una práctica razonable y generalmente segura si no hay hipotensión significativa o compromiso de la vía aérea. En pacientes con riesgo de aspiración o inconscientes, el decúbito lateral es prioritario. La posición supina para sospecha de oclusión de un gran vaso es un área en evolución y debe seguir protocolos locales estrictos, sopesando el potencial beneficio de perfusión contra el riesgo de aspiración.
- Manejo de la Temperatura.
Se debe evitar la fiebre (definida como temperatura corporal > 37.5-38°C), ya que se asocia con un peor pronóstico neurológico en el ACV. Si se detecta fiebre, se debe intentar tratar con medidas físicas (ej. compresas frías) y, si los protocolos lo permiten y no hay contraindicaciones, con antipiréticos como paracetamol o dipirona.22
A continuación, se presenta una tabla resumen del manejo prehospitalario general:
Protocolo de Manejo Prehospitalario General del ACV
| Componente | Objetivo Principal | Intervención Específica | Consideraciones/Precauciones Clave |
| Vía Aérea (A) | Mantener permeabilidad | Aspirar secreciones si es necesario. Considerar intubación si GCS ≤ 8 o riesgo de aspiración (personal entrenado) 10 | Prioridad absoluta. Evitar retrasos en traslado. |
| Respiración (B) | Asegurar oxigenación adecuada, evitar hipoxia | Administrar O2 suplementario SOLO si SpO2 < 94% para mantener ≥ 94% 10 | No administrar oxígeno de rutina si SpO2 ≥ 94% (riesgo de hiperoxia).17 |
| Circulación (C) | Mantener perfusión, acceso para fármacos | Establecer 1-2 accesos IV (brazo no parético). SF 0.9% KVO o bolos si hipotensión. EKG si no retrasa traslado 10 | Evitar soluciones glucosadas (salvo hipoglucemia confirmada).10 Evitar múltiples intentos de IV si son difíciles. |
| Glucemia (Dextro) | Identificar y corregir hipo/hiperglucemia | Medir glucemia capilar en todos. Corregir hipoglucemia (<60-70 mg/dL) con glucosa IV o glucagón IM 10 | La hipo/hiperglucemia pueden simular o empeorar el ACV. |
| Presión Arterial (PA) | Mantener perfusión cerebral, evitar extremos | Generalmente NO tratar HTA en prehospitalario. Permitir HTA permisiva. Tratar hipotensión 10 | Reducción de PA solo en emergencias hipertensivas específicas o PA >220/120 mmHg bajo protocolo y con cautela. Evitar descensos bruscos. |
| Posicionamiento | Optimizar drenaje venoso cerebral, prevenir aspiración | Cabecera elevada 15-30° si consciente y sin riesgo aspiración. Decúbito lateral si vómitos/inconsciente 10 | Considerar 0° en oclusión de grandes vasos isquémico si protocolo lo permite y no hay riesgo de aspiración (área en evolución).71 Cuello en posición neutra si sospecha de HIC.68 |
| Temperatura | Mantener normotermia | Evitar y tratar fiebre (>37.5-38°C) con antipiréticos y/o medidas físicas 22 | La fiebre puede empeorar el daño neurológico. |
6. Manejo Específico y Diferencias (Limitadas) en Atención Prehospitalaria: ACV Isquémico vs. Hemorrágico
La piedra angular del manejo del ACV es la diferenciación entre sus tipos isquémico y hemorrágico. Sin embargo, esta distinción crucial no es posible con certeza en la mayoría de los entornos prehospitalarios.
- Imposibilidad de Diagnóstico Definitivo Prehospitalario.
La confirmación del tipo de ACV (isquémico vs. hemorrágico) y la exclusión de otras patologías que pueden simularlo (stroke mimics) requieren de manera indispensable la realización de estudios de neuroimagen, como la Tomografía Computarizada (TC) cerebral sin contraste o la Resonancia Magnética (RM) cerebral.5 Estos estudios no están disponibles en la mayoría de las ambulancias convencionales. Una excepción son las Unidades Móviles de ACV (Mobile Stroke Units – MSU), que están equipadas con un tomógrafo, permitiendo un diagnóstico más temprano; no obstante, estas unidades son un recurso limitado y no representan el estándar de atención en la mayoría de los sistemas de emergencias médicas y menos aún en latinamerica.75 Por consiguiente, el manejo prehospitalario se basa en la sospecha clínica y se enfoca en medidas de soporte vital, estabilización general y el traslado expedito del paciente a un centro hospitalario con capacidad diagnóstica y terapéutica adecuada.5
- Sospecha de ACV Isquémico: Énfasis en la Ventana Terapéutica.
Si la presentación clínica es más sugestiva de un ACV isquémico (ej. déficit focal sin cefalea intensa o vómitos prominentes al inicio, aunque esto no es absoluto), la prioridad máxima es el traslado urgente a un centro capaz de administrar terapias de reperfusión: trombólisis intravenosa y/o trombectomía mecánica endovascular.2
- La documentación precisa de la hora de inicio de los síntomas (LKN) es absolutamente crucial, ya que las ventanas terapéuticas para estos tratamientos son estrictamente dependientes del tiempo (ver Sección 3).
- Está formalmente contraindicado administrar aspirina u otros fármacos antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes en el ámbito prehospitalario.21 La razón es doble: primero, el cuadro podría ser un ACV hemorrágico, donde estos fármacos serían catastróficos; segundo, incluso en un ACV isquémico, su administración prehospitalaria podría interferir con la elegibilidad o seguridad de la trombólisis intravenosa.
- El manejo de la presión arterial en la sospecha de ACV isquémico es generalmente conservador, permitiendo una hipertensión permisiva para intentar mantener la perfusión en la zona de penumbra isquémica. No se debe intentar bajar la PA a menos que exceda los umbrales críticos (ej. >220/120 mmHg) o si el paciente es un candidato claro para trombólisis y su PA es >185/110 mmHg, en cuyo caso se podría considerar un descenso cauteloso en el hospital antes de la infusión del trombolítico¹⁵.
Es fundamental destacar que la administración prehospitalaria de medicamentos orales o sublinguales, como el nifedipino, constituye una práctica peligrosa en este contexto. El descenso abrupto de la presión arterial puede comprometer severamente la perfusión cerebral, especialmente en la zona de penumbra, aumentando el riesgo de extensión del infarto y agravamiento del déficit neurológico. Además, la respuesta hemodinámica puede ser impredecible, particularmente en pacientes que ya presentan un compromiso autonómico o disautonomía inducida por el evento neurológico agudo. La evidencia desaconseja esta práctica, e incluso reportes clínicos la asocian con desenlaces desfavorables e incremento en el volumen final del infarto¹⁵.
Por lo tanto, la recomendación en el entorno prehospitalario es abstenerse de intervenir sobre la presión arterial salvo indicación expresa, priorizando siempre el traslado urgente a un centro con capacidad para neuroimagen, valoración especializada y manejo integral.
- Sospecha de ACV Hemorrágico: Énfasis en Control de Daños y Presión Intracraneal (PIC).
Si los síntomas son altamente sugestivos de un ACV hemorrágico (cefalea súbita y muy intensa, vómitos repetidos, deterioro rápido del nivel de conciencia), aunque la confirmación sigue siendo hospitalaria, ciertas precauciones y enfoques pueden ser considerados en el prehospitalario, siempre priorizando el traslado rápido:
- Manejo de la PA: Este es un punto delicado. Mientras que las guías hospitalarias para HIC abogan por un control más agresivo y temprano de la PA para limitar la expansión del hematoma (objetivos de PAS a menudo <140-160 mmHg) 43, la aplicación prehospitalaria es compleja por la falta de diagnóstico certero. Un descenso excesivo de la PA podría ser perjudicial si se trata de un ACV isquémico. Sin embargo, si la sospecha de HIC es muy alta y la PA es extremadamente elevada, algunos protocolos locales y la opinión de expertos podrían permitir una reducción cautelosa de la PA bajo estricta supervisión médica y con fármacos de acción corta, siempre evitando la hipotensión.26 La guía NICE, por ejemplo, sugiere considerar bajar la PAS a 140 mmHg o menos si está entre 150-220 mmHg en las primeras 6 horas de un ACV hemorrágico, asegurando que la caída no exceda los 60 mmHg en la primera hora de tratamiento.43
- Evitar absolutamente cualquier fármaco que pueda interferir con la coagulación (aspirina, AINEs, anticoagulantes).8
- Posicionamiento: Mantener la cabecera elevada a 30 grados y el cuello en posición neutra es fundamental para ayudar a controlar la PIC al facilitar el drenaje venoso cerebral.6
- Manejo de náuseas y vómitos: El vómito puede aumentar la PIC, por lo que su control con antieméticos puede ser beneficioso (ver Sección 9).
- Anticipar y manejar crisis convulsivas: Las convulsiones pueden ocurrir y también aumentar la PIC (ver Sección 9).
La principal «diferencia» en el manejo prehospitalario entre la sospecha de ACV isquémico y hemorrágico radica más en las omisiones y precauciones (ej. no administrar antiagregantes, un manejo potencialmente más conservador o, paradójicamente, más activo pero cauto de la PA en sospecha de hemorrágico si los protocolos lo permiten) que en intervenciones activas radicalmente distintas. Esto se debe a la incertidumbre diagnóstica inherente al entorno prehospitalario. La convergencia fundamental en ambos escenarios es el soporte vital básico y avanzado, y el traslado inmediato a un centro capaz de realizar un diagnóstico definitivo y ofrecer el tratamiento específico.
A continuación, se presenta una tabla que resume los puntos clave diferenciales en la sospecha prehospitalaria: Tabla 3: Puntos Clave Diferenciales en la Sospecha Prehospitalaria de ACV Isquémico vs. Hemorrágico
| Característica | Sospecha de ACV Isquémico | Sospecha de ACV Hemorrágico |
| Síntomas Predominantes Sugestivos | Déficit neurológico focal (motor, sensitivo, lenguaje, visual) de inicio súbito, a menudo sin cefalea severa o vómitos prominentes al inicio. | Cefalea súbita y de gran intensidad («la peor de la vida»), vómitos (a menudo en proyectil), disminución rápida del nivel de conciencia, rigidez de nuca, fotofobia, crisis convulsivas al inicio.6 |
| Prioridad de Manejo de PA Prehospitalario | Generalmente conservador (HTA permisiva). No tratar PA a menos que >220/120 mmHg o >185/110 mmHg si es candidato a trombólisis (objetivo hospitalario).23 | Controversial. Si PA muy elevada (>180-220 mmHg sistólica), considerar reducción cautelosa bajo protocolo estricto y supervisión médica, evitando hipotensión. Objetivo hospitalario <140-160 mmHg.43 |
| Principal Riesgo Agudo | Expansión del infarto, edema cerebral, transformación hemorrágica. | Expansión del hematoma, hipertensión intracraneal (HIC), herniación cerebral. |
| Consideraciones de Medicación Prehospitalaria Clave | NO administrar aspirina, antiagregantes ni anticoagulantes.21 | ABSOLUTAMENTE NO administrar aspirina, antiagregantes ni anticoagulantes. Considerar antieméticos y, si es necesario y protocolizado, anticonvulsivantes.77 |
| Posicionamiento Preferente (si difiere) | Cabecera elevada 15-30°. Considerar posición supina (0°) si oclusión de grandes vasos y sin riesgo de aspiración (protocolo local, área en evolución).71 | Cabecera elevada a 30° y cuello en posición neutra para ayudar a controlar la PIC.68 |
La aparición de Unidades Móviles de ACV (MSU) equipadas con TC a bordo representa un potencial cambio de paradigma, ya que permitirían la diferenciación etiológica y el inicio de tratamientos específicos (como la trombólisis para el ACV isquémico) directamente en el ámbito prehospitalario.11, 12 Estas unidades han demostrado mejorar los resultados funcionales en pacientes con ACV isquémico al reducir significativamente los tiempos hasta el tratamiento.12 También pueden facilitar un triaje más eficiente de los pacientes con HIC hacia centros terciarios con capacidad neuroquirúrgica.14 Sin embargo, su implementación es costosa y logísticamente compleja, por lo que el manejo prehospitalario convencional sin acceso a neuroimagen inmediata sigue siendo la norma en la gran mayoría de los sistemas de salud.
7. Consideraciones en el Traslado del Paciente con ACV
El traslado del paciente con sospecha de ACV es una fase crítica que requiere rapidez, una elección adecuada del destino y una comunicación efectiva con el centro receptor.
- Priorización y Rapidez del Traslado.
Dado que el ACV es una emergencia donde «tiempo es cerebro», se debe minimizar el tiempo en la escena del incidente (idealmente <15-20 minutos si es práctico) y el tiempo de transporte al hospital.10 El transporte debe iniciarse tan pronto como sea posible una vez estabilizado el paciente y recopilada la información esencial.10
- Elección del Centro Receptor.
El paciente debe ser trasladado al centro hospitalario más cercano que esté capacitado para proporcionar atención aguda de ACV. Idealmente, este debe ser un Centro de ACV certificado (ya sea Primario, Esencial o Comprensivo/Avanzado, según la terminología local) que cuente con disponibilidad 24/7 de:
- Neuroimagen de emergencia (TC cerebral sin contraste como mínimo, idealmente con capacidad para AngioTC y/o resonancia).
- Laboratorio de urgencias.
- Equipo multidisciplinario especializado en ACV (neurólogo, urgentologo, personal de enfermería entrenado, etc.).
- Capacidad para administrar tratamiento trombolítico intravenoso.
- En Centros Comprensivos o Avanzados, capacidad para realizar trombectomía mecánica endovascular.
Se deben seguir los protocolos locales de derivación y las redes de atención del ACV establecidas en la región.1 Si se sospecha una Oclusión de Gran Vaso (OGV) (por ejemplo, mediante una escala RACE positiva), se debe considerar el traslado directo a un centro con capacidad de trombectomía mecánica, incluso si esto implica un tiempo de transporte ligeramente mayor, siempre que esté dentro de los parámetros establecidos por el protocolo local (ej. no más de 15 minutos adicionales de transporte, según algunas recomendaciones como las de AHA Mission: Lifeline Stroke 17).16 La decisión de realizar un «bypass» de un hospital más cercano sin capacidad completa de atención de ACV para dirigirse a un centro especializado más lejano es compleja y debe estar guiada por protocolos regionales estrictos que sopesen el tiempo adicional de traslado contra el beneficio potencial del acceso a terapias avanzadas. Esto es particularmente relevante para la trombectomía en la oclusión de grandes vasos, donde el beneficio es tiempo-dependiente, pero requiere una infraestructura muy específica.
- Notificación al Hospital Receptor.
La notificación al hospital de destino es una acción crítica y un estándar de cuidado en el manejo prehospitalario del ACV.9 Esta comunicación temprana permite al hospital receptor activar su equipo de ACV («Código ACV» intrahospitalario), preparar el escáner de TC, alistar el personal necesario y, en general, agilizar todo el proceso de atención a la llegada del paciente, reduciendo los tiempos puerta-evaluación y puerta-tratamiento (ej. puerta-aguja para trombólisis, puerta-ingle para trombectomía).16 La calidad y exhaustividad de la información transmitida en la notificación impactan directamente estos tiempos intrahospitalarios; una notificación deficiente puede anular los beneficios de un traslado rápido. Por lo tanto, la capacitación en comunicación efectiva y el uso de formatos estandarizados para la notificación son tan importantes como las habilidades clínicas.
La información clave a transmitir incluye:
- Confirmación de «Alerta de ACV» o «Código ACV».
- Edad y sexo del paciente.
- Hora exacta de inicio de los síntomas o última vez visto bien (LKN).
- Hallazgos de la escala de ACV prehospitalaria utilizada (ej. Cincinnati, LAPSS, RACE) y los déficits neurológicos observados.
- Glucometria capilar.
- Signos vitales actuales.
- Cualquier intervención realizada (ej. administración de oxígeno, corrección de hipoglucemia).
- Tiempo estimado de llegada (ETA) al hospital.
- Medicación relevante que toma el paciente (especialmente anticoagulantes).
- Monitorización Continua Durante el Traslado.
Durante el transporte, es esencial la reevaluación continua del estado del paciente10:
- Vía aérea, respiración y circulación (ABC).
- Nivel de conciencia (Escala de Coma de Glasgow).
- Signos vitales (PA, FC, FR, SpO2).
- Estado neurológico (monitorizar si los déficits empeoran, mejoran o fluctúan). El personal del SEM debe estar preparado para manejar cualquier complicación que pueda surgir, como crisis convulsivas, vómitos (con riesgo de aspiración), o deterioro respiratorio o hemodinámico.
8. Activación del «Código ACV» y Protocolos Regionales
La implementación de un sistema organizado de respuesta al ACV, comúnmente denominado «Código ACV» o «Código Ictus», es fundamental para optimizar la atención de estos pacientes.
- Definición y Objetivos del Código ACV (o Código Stroke).
El Código ACV es un sistema de alerta y organización multidisciplinario que se activa ante la sospecha de un ACV agudo. Su objetivo principal es priorizar y agilizar la evaluación y el tratamiento del paciente, coordinando a todos los profesionales de la salud involucrados (desde el SEM hasta los equipos hospitalarios especializados) para optimizar el acceso a las terapias de reperfusión (en el caso de ACV isquémico) y mejorar el pronóstico funcional del paciente.2 Busca reducir los retrasos en cada eslabón de la cadena asistencial, desde el inicio de los síntomas hasta la administración del tratamiento definitivo.2 La activación puede ser institucional (intrahospitalaria) o regional (involucrando al SEM y la red de hospitales).69
- Criterios de Activación Prehospitalaria del Código ACV.
Los criterios para la activación del Código ACV por parte del personal del SEM varían ligeramente según los protocolos locales, pero generalmente se basan en:
- Inicio súbito de un déficit neurológico focal compatible con ACV.
- Tiempo de evolución de los síntomas dentro de la ventana terapéutica establecida: Comúnmente menos de 4.5 a 6 horas desde el LKN para considerar terapias de reperfusión, aunque algunas guías pueden extender este tiempo hasta 24 horas para la evaluación general y la posible elegibilidad para trombectomía en casos seleccionados.2
- Resultado positivo en una escala de valoración prehospitalaria de ACV validada: Por ejemplo, un puntaje ≥1 en la Escala de Cincinnati, una LAPSS positiva, o una puntuación en la escala RACE que sugiera OGV, según el protocolo local.2 En Colombia, se ha propuesto la escala CORRE+ para la identificación y activación prehospitalaria.9
La activación del Código ACV debe ser realizada por el personal del SEM en el campo o, si el paciente llega por sus propios medios, por el personal de triaje en el servicio de urgencias hospitalarias.21
- Importancia de la Coordinación entre Servicios Prehospitalarios y Hospitalarios.
El éxito del Código ACV depende intrínsecamente de una coordinación impecable entre los servicios prehospitalarios (SEM, centros reguladores) y los equipos hospitalarios (urgencias, neurología, radiología, unidades de ACV, UCI).21 Una comunicación fluida, protocolos claros y consensuados, y la adherencia estricta a los mismos son esenciales para minimizar los tiempos y optimizar los resultados.35 La efectividad de un «Código ACV» no reside únicamente en su existencia documental, sino en la capacitación continua del personal, la auditoría regular de los tiempos de respuesta y la retroalimentación constructiva a todos los equipos involucrados, tanto prehospitalarios como hospitalarios.20 La implementación y mantenimiento de un Código ACV es un proceso dinámico que requiere un compromiso constante con la mejora de la calidad. - Ejemplos de Guías y Protocolos Relevantes (AHA/ASA, ESO, Nacionales).
Diversas organizaciones y entidades sanitarias han desarrollado guías y protocolos para el manejo del ACV: - AHA/ASA (American Heart Association/American Stroke Association): Publican guías exhaustivas y actualizadas regularmente que son una referencia a nivel mundial. Estas guías detallan todos los aspectos del manejo del ACV, incluyendo recomendaciones específicas para la atención prehospitalaria, el uso de escalas, la prenotificación y el transporte rápido a centros apropiados.17
- ESO (European Stroke Organisation): También emite guías de práctica clínica basadas en la evidencia científica, con un enfoque en el contexto europeo. Han abordado temas como el rol de las Unidades Móviles de ACV (MSU) y el manejo de la presión arterial.18
- Guías Nacionales y Regionales: Muchos países y regiones han adaptado estas guías internacionales o desarrollado sus propios protocolos. Por ejemplo:
- Colombia: Cuenta con Guías de Práctica Clínica (GPC) del Ministerio de Salud y Protección Social para el ACV isquémico 9 y protocolos específicos de la Asociación Colombiana de Neurología (ACN). La Resolución 2455 de 2023 estableció la Red para la Atención de Eventos de ACV en Bogotá D.C. Durante la pandemia de COVID-19, se desarrollaron pautas para un «Código ACV protegido».
- Chile: Dispone de protocolos del SAMU Metropolitano 12 y guías del Ministerio de Salud 1, que definen el «Código ACV» y establecen criterios de activación y derivación.
- Argentina: El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con un Protocolo de Manejo Inicial del ACV 16, que, entre otros aspectos, enfatiza el no descenso rutinario de la PA en el prehospitalario y el traslado rápido.
- Otras guías relevantes: Incluyen las del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido 4 y las de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) en colaboración con grupos de estudio de enfermedades cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (SEN).4
La telemedicina (TeleACV, Teletrombólisis) está emergiendo como un componente cada vez más importante en las redes de atención del ACV, especialmente en áreas geográficamente remotas o con escasez de neurólogos.9 Esta tecnología puede facilitar la toma de decisiones terapéuticas a distancia, incluyendo la indicación de trombólisis en hospitales más pequeños bajo la supervisión remota de un experto. Esto puede tener un impacto significativo en la elección del centro de destino por parte del SEM y en las acciones prehospitalarias, si se puede establecer una comunicación efectiva con un especialista de forma remota durante el traslado. A continuación, se presenta una tabla que resume los componentes clave de la activación del Código ACV prehospitalario y la notificación:
Tabla 4: Componentes Clave de la Activación del Código ACV Prehospitalario y notificación
| Fase de Actuación | Acción Clave del SEM | Información Crítica Para Recopilar/Transmitir | Objetivo Específico |
| Sospecha Inicial (Comunidad/Primer Respondiente/Operador SEM) | Reconocimiento de síntomas (FAST, R.Á.P.I.D.O., etc.). Activación prioritaria del SEM. | Hora de inicio de síntomas (LKN) o última vez visto bien. Descripción básica de los síntomas. | Minimizar el tiempo desde el inicio de síntomas hasta la llegada del SEM. |
| Evaluación Prehospitalaria en Escena (Equipo SEM) | Evaluación ABCDE. Aplicación de escala de ACV (ej. Cincinnati, LAPSS). Medición de glucemia capilar. Obtención de historia clínica breve y LKN preciso. | Resultado de la escala de ACV. Nivel de glucemia. Signos vitales. LKN confirmado. Antecedentes relevantes (especialmente anticoagulación). | Confirmar sospecha de ACV. Identificar y tratar condiciones de riesgo vital inmediato. Determinar elegibilidad para Código ACV. |
| Decisión de Traslado y Activación del Código (Equipo SEM / Coordinación con Centro Regulador) | Si cumple criterios, activar «Código ACV» según protocolo local. Seleccionar hospital de destino apropiado (Centro de ACV, capacidad de trombectomía si escala RACE+). | Decisión de activar Código ACV. Hospital de destino seleccionado. ETA. | Asegurar traslado al centro más adecuado en el menor tiempo posible. Iniciar la cadena de alerta hospitalaria. |
| Durante el Traslado (Equipo SEM) | Notificación detallada al hospital receptor. Monitorización continua del paciente (neurológica y de signos vitales). Manejo de complicaciones si surgen. | Información para notificación: LKN, escala de ACV, glucemia, PA, FC, SpO2, déficits neurológicos principales, medicación relevante, ETA. | Preparar al hospital para la recepción inmediata y eficiente. Mantener estabilidad del paciente. |
| Llegada al Hospital (Equipo SEM / Equipo Hospitalario) | Entrega directa del paciente al equipo de ACV hospitalario (evitando demoras en triaje general si es posible). Transferencia verbal concisa y completa de la información prehospitalaria. | Resumen verbal de hallazgos y manejo prehospitalario. Entrega de documentación. | Asegurar una transición de cuidados rápida y sin pérdida de información. Facilitar el inicio inmediato de la evaluación y tratamiento intrahospitalario. |
9. Manejo de Complicaciones Agudas en el Entorno Prehospitalario
Durante la atención prehospitalaria de un paciente con ACV, pueden surgir diversas complicaciones agudas que requieren un manejo inmediato para prevenir un mayor deterioro neurológico o sistémico.
- Crisis Convulsivas.
Las crisis convulsivas pueden ocurrir como manifestación inicial del ACV, especialmente en casos de ACV hemorrágico, ACV isquémico extenso con afectación cortical, o trombosis venosa cerebral.4 También pueden ser una complicación temprana.
- Manejo prehospitalario:
- Proteger al paciente de lesiones secundarias durante la actividad convulsiva (ej. evitar caídas, proteger la cabeza). No intentar introducir objetos en la boca.
- Una vez que la convulsión ha cedido, asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Colocar al paciente en posición de recuperación (decúbito lateral) si no hay sospecha de trauma cervical. Administrar oxígeno suplementario si hay hipoxemia o según protocolo.
- Monitorizar los signos vitales y el nivel de conciencia postictal.
- Si la crisis convulsiva es prolongada (generalmente definida como > 5 minutos, constituyendo un status epilepticus incipiente) o si son recurrentes sin recuperación completa de la conciencia entre episodios, se debe administrar tratamiento farmacológico anticonvulsivante según los protocolos locales. Las benzodiacepinas son los fármacos de primera línea en este contexto (ej. diazepam IV/rectal, midazolam IM/IN/IV, Lorazepam IV).32
- Es importante destacar que la ocurrencia de una crisis convulsiva al inicio de los síntomas de ACV no es una contraindicación absoluta para el tratamiento trombolítico en el ACV isquémico, pero requiere una evaluación neurológica y de neuroimagen cuidadosa en el hospital para descartar otras causas y confirmar la indicación de reperfusión.19
- Vómitos y Riesgo de Aspiración.
Las náuseas y los vómitos son síntomas frecuentes en pacientes con ACV, particularmente en aquellos con ACV hemorrágico, afectación del tronco encefálico o cerebelo (circulación posterior), o en casos de HIC de cualquier etiología.3 El vómito no solo causa malestar, sino que también incrementa el riesgo de broncoaspiración (especialmente si el nivel de conciencia está disminuido o los reflejos protectores de la vía aérea están comprometidos) y puede aumentar la presión intracraneal.
- Manejo prehospitalario:
- Mantener al paciente sin vía oral (NVO).17
- Si En pacientes con sospecha de ACV que presentan vómito, disminución del nivel de conciencia o reflejo nauseoso abolido, se debe priorizar la protección de la vía aérea desde el primer contacto. En ausencia de trauma que contraindique el movimiento, se recomienda colocar al paciente en decúbito lateral de seguridad (posición de recuperación), lo cual permite el drenaje pasivo de secreciones y reduce significativamente el riesgo de broncoaspiración, una complicación asociada a mayor mortalidad en pacientes neurológicos agudos .
Este posicionamiento debe ser acompañado de monitoreo constante del patrón ventilatorio, ya que la obstrucción silente de la vía aérea puede pasar desapercibida si no hay vigilancia continua. Si el paciente presenta signos de compromiso de la vía aérea —como gorgoteo, estridor, saturación persistentemente baja pese a oxigenoterapia o imposibilidad de mantener la vía despejada con maniobras básicas— se debe considerar asegurar la vía aérea mediante dispositivos avanzados, según nivel de entrenamiento y disponibilidad.
En casos de vómito activo, secreciones abundantes o sospecha de contenido gástrico en la vía aérea, puede considerarse el uso de la técnica SALAD (Suction Assisted Laryngoscopy and Airway Decontamination), una estrategia de control agresivo de secreciones durante la laringoscopia. Esta técnica, desarrollada para escenarios de vía aérea contaminada, permite mantener la succión continua durante la visualización glótica e intubación, mejorando la seguridad y eficacia del procedimiento en situaciones de alto riesgo17.
Debe recordarse que estas intervenciones deben realizarse bajo principios de medicina basada en la evidencia, ponderando siempre el riesgo-beneficio individual y el contexto clínico, especialmente en sistemas prehospitalarios donde el acceso a recursos avanzados puede ser limitado.
- Tener el equipo de succión listo y disponible para permeabilizar la vía aérea si es necesario.18
- Antieméticos: Se puede considerar la administración de fármacos antieméticos según los protocolos locales, especialmente si los vómitos son persistentes o severos y el paciente está hemodinámicamente estable. El objetivo es mejorar el confort del paciente y reducir el riesgo de complicaciones18.
- Ondansetrón: Es un antagonista selectivo de los receptores 5-HT3 de serotonina, comúnmente utilizado por su eficacia y perfil de seguridad relativamente favorable. Las dosis típicas en adultos varían entre 4 mg y 8 mg, administrados por vía intravenosa (IV), intramuscular (IM).45 El protocolo de Merced County EMS, por ejemplo, indica 4 mg (IV, IO, IM), repetibles cada 10 minutos hasta un máximo de 12 mg totales, pero contraindica la vía oral en pacientes con GCS < 14.47 El protocolo de Orange County EMS sugiere 8 mg o 4 mg IV.45 Se debe tener precaución en pacientes con riesgo de prolongación del intervalo QT o que reciben otros fármacos cardiotóxicos.86 La elección de la vía de administración debe considerar el estado de conciencia del paciente y la rapidez de acción deseada18.
- Otras opciones, como la difenhidramina, pueden estar contempladas en algunos protocolos como alternativa en caso de alergia al ondansetrón.47
- Si bien la metoclopramida y la alizaprida no están absolutamente contraindicados, no se consideran fármacos de elección prioritaria. La principal reserva radica en su potencial para desencadenar efectos secundarios extrapiramidales, que incluyen distonías (contracciones musculares involuntarias), acatisia (inquietud motora) y discinesia (movimientos anormales, especialmente tardía con uso prolongado). La aparición de estos síntomas farmacológicos puede generar confusión diagnóstica, ya que podrían ser erróneamente atribuidos a la evolución natural del ACV o a nuevas complicaciones neurológicas, en lugar de reconocerse como una reacción adversa al medicamento18.
- El manejo proactivo de las convulsiones y el vómito en el entorno prehospitalario no solo alivia el malestar inmediato del paciente, sino que también desempeña un papel crucial en la prevención de complicaciones secundarias graves, como la broncoaspiración, el aumento de la PIC y la hipoxia, todas las cuales pueden empeorar significativamente el pronóstico del ACV.
- Manejo de la Agitación o Alteración del Nivel de Conciencia.
La agitación o una fluctuación en el nivel de conciencia pueden ser manifestaciones del propio ACV o indicar complicaciones como hipoxia, hipoglucemia, o aumento de la PIC.
- Manejo prehospitalario:
- Evaluar y corregir causas reversibles: Asegurar una adecuada oxigenación (SpO2 ≥ 94%) y medir la glucemia capilar, corrigiendo la hipoglucemia si está presente.
- Asegurar la seguridad del paciente y del personal del SEM. Si el paciente está agitado, intentar medidas de contención verbal y asegurar un entorno seguro.
- Evitar la sedación farmacológica innecesaria, ya que puede enmascarar la evaluación neurológica y dificultar el seguimiento de la evolución del paciente. Sin embargo, si la agitación es severa e interfiere con la atención esencial o el traslado seguro, se puede considerar la sedación cautelosa con agentes de acción corta, según los protocolos locales y, preferiblemente, bajo consulta médica.42
- Monitorizar de cerca y de forma seriada el estado neurológico, utilizando la Escala de Coma de Glasgow y evaluando la respuesta pupilar.10 Un deterioro progresivo del nivel de conciencia es un signo de alarma que requiere una reevaluación urgente y puede indicar HIC.
- Manejo de la Hipertensión Arterial Extrema (Emergencia Hipertensiva).
Como se discutió en la Sección 5, el tratamiento antihipertensivo prehospitalario en el ACV es generalmente desaconsejado. Sin embargo, en situaciones de emergencia hipertensiva definida (ej. encefalopatía hipertensiva, disección aórtica concurrente, edema agudo de pulmón de origen hipertensivo) o si la PA alcanza valores extremadamente altos (ej. PAS >220 mmHg o PAD >120 mmHg) y el protocolo local lo indica explícitamente, se podría considerar una intervención.35 - Si se decide tratar, se deben utilizar fármacos antihipertensivos de acción corta y fácilmente titulables (ej. labetalol, nicardipina; aunque su disponibilidad y autorización para uso prehospitalario varían significativamente entre los sistemas SEM). El objetivo no es normalizar la PA, sino lograr una reducción gradual y controlada (generalmente no más del 15-25% de la PA inicial en la primera hora) para evitar una hipoperfusión cerebral iatrogénica.13
10. Conclusiones y Recomendaciones Clave para la Práctica Prehospitalaria
1. El manejo prehospitalario del Accidente Cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, es una carrera contra el tiempo donde cada acción coordinada y basada en la evidencia puede influir drásticamente en el pronóstico del paciente. La atención se fundamenta en el reconocimiento precoz, la estabilización de las funciones vitales, la minimización de las demoras y el traslado rápido y seguro a un centro hospitalario adecuado.
2. Las siguientes son las conclusiones y recomendaciones fundamentales derivadas del análisis de la evidencia actual:
3. Reconocimiento Inmediato y Activación del SEM: La educación continua de la comunidad y del personal de primera respuesta sobre los signos y síntomas del ACV (utilizando mnemotecnias como FAST, R.Á.P.I.D.O. o BE-FAST) es primordial para asegurar la activación temprana del Sistema de Emergencias Médicas. Ante cualquier sospecha, la premisa es actuar sin demora.
4. Evaluación Sistemática y Priorizada (ABCDE): La evaluación inicial debe seguir el esquema ABCDE, asegurando la vía aérea, una oxigenación adecuada (SpO₂ ≥ 94%), estabilidad circulatoria, una rápida evaluación neurológica (incluyendo escalas de ACV) y control de la glucemia y temperatura. La corrección de la hipoglucemia es una intervención crítica.
5. «Tiempo es Cerebro» como Principio Rector: Todas las acciones prehospitalarias deben estar orientadas a minimizar el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la llegada a un tratamiento definitivo. Esto incluye tiempos en escena cortos (<15-20 minutos si es posible) y un transporte expedito.
6. Uso Estandarizado de Escalas de ACV: La aplicación de escalas prehospitalarias validadas (Cincinnati, LAPSS, RACE) es esencial para objetivar la sospecha de ACV, facilitar la comunicación con el hospital y, en el caso de escalas como RACE, ayudar a identificar pacientes con posible OGV que podrían beneficiarse de un traslado directo a centros con capacidad de trombectomía.
7. Manejo Conservador de la Presión Arterial: En general, no se recomienda el descenso rutinario de la PA en el prehospitalario. Se permite la «hipertensión permisiva» en muchos casos de ACV isquémico. El tratamiento antihipertensivo se reserva para emergencias hipertensivas específicas o valores de PA extremadamente elevados, bajo protocolos estrictos y con el objetivo de una reducción gradual y cautelosa. La hipotensión debe ser evitada y tratada. La administración de medicación oral o sublingual, como nifedipino, es una práctica peligrosa que puede generar cambios bruscos e impredecibles en la presión arterial y aumentar el riesgo de expansión del infarto o lesión en la zona de penumbra isquémica¹⁵.
8. Diferenciación Limitada Isquémico vs. Hemorrágico en el Prehospitalario: Sin neuroimagen, la diferenciación definitiva es imposible. El manejo inicial es en gran medida similar, enfocado en el soporte vital y el traslado. Sin embargo, síntomas como cefalea súbita e intensa, vómitos y deterioro rápido de conciencia deben elevar la sospecha de hemorragia y extremar precauciones (ej. manejo de PIC, evitar anticoagulantes/antiagregantes).
9. Elección del Destino y notificación: El traslado debe ser al centro más cercano capaz de proporcionar atención especializada de ACV (idealmente un Centro de ACV certificado). La notificación detallada al hospital receptor es una intervención de alto impacto que permite la activación del equipo de ACV intrahospitalario y la preparación para una recepción eficiente.
10. Activación del «Código ACV»: La implementación y adhesión a protocolos de «Código ACV» regionales o institucionales son cruciales para coordinar la atención multidisciplinaria y reducir los tiempos de tratamiento. Esto requiere una colaboración estrecha entre los servicios prehospitalarios y hospitalarios.
11. Manejo de Complicaciones: El personal del SEM debe estar preparado para manejar complicaciones agudas como crisis convulsivas (con benzodiacepinas si son prolongadas, según protocolo) y vómitos (con antieméticos y medidas para prevenir la aspiración).
12. Formación Continua y Mejora de la Calidad: La complejidad del manejo del ACV exige una formación continua del personal prehospitalario, así como la auditoría regular de los procesos y tiempos de atención para identificar áreas de mejora y asegurar la adherencia a las guías basadas en la evidencia.
13. Terminología y Perspectiva Conceptual: Aunque el término «Accidente Cerebrovascular» (ACV) es ampliamente utilizado, algunos expertos cuestionan su precisión, argumentando que no se trata de un evento accidental, sino de una condición médica con causas identificables y prevenibles. Por ello, se ha propuesto la denominación «Enfermedad Cerebrovascular» (ECV) como término más adecuado. Otras corrientes defienden el uso de «Síndromes Neurovasculares Agudos» como clasificación funcional. Mientras tanto, en la comunidad y los medios persisten términos como ictus, stroke, apoplejía o derrame cerebral, generando una diversidad semántica. Más allá del nombre, lo fundamental es que el profesional de emergencias comprenda profundamente la fisiopatología, el abordaje y el impacto de esta entidad para brindar una atención oportuna y efectiva.
Referencias y lecturas recomendadas
- Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K, et al. 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2018;49(3):e46–110.
- Berge E, Whiteley W, Audebert H, De Marchis GM, Fonseca AC, Padiglioni C, et al. European Stroke Organisation (ESO) guidelines on intravenous thrombolysis for acute ischaemic stroke. Eur Stroke J. 2021;6(1):I–LXII.
- Montalvo M, Guyette FX, Martin-Gill C. Prehospital Stroke Care. Emerg Med Clin North Am. 2018;36(4):767–76.
- Heldner MR, Hsieh K, Broeg-Morvay A, Mordasini P, Bühlmann M, Jung S, et al. Clinical prediction of large vessel occlusion in anterior circulation stroke: Mission impossible? J Neurol. 2016;263(8):1633–40.
- Hemphill JC 3rd, Greenberg SM, Anderson CS, Becker K, Bendok BR, Cushman M, et al. Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: A guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2015;46(7):2032–60.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Stroke and transient ischaemic attack in over 16s: diagnosis and initial management [Internet]. NICE guideline [NG128]. London: NICE; 2019.
- Goyal M, Menon BK, van Zwam WH, Dippel DW, Mitchell PJ, Demchuk AM, et al. Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from five randomised trials. Lancet. 2016;387(10029):1723–31.
- Campbell BCV, Khatri P. Stroke. Lancet. 2020;396(10244):129–42.
- Hemphill JC 3rd, Greenberg SM, Anderson CS, Becker K, Bendok BR, Cushman M, et al. Guidelines for the Management of Spontaneous 1 Intracerebral Hemorrhage: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2024;55(2):e120-e155. doi: 10.1161/STR.0000000000000467.
- Hostettler IC, Rawal S, Hänggi D, Seule MA, Bervini D, Stienen MN, et al. Outcome after aneurysmal subarachnoid haemorrhage: a contemporary international cohort study (AISCH). J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2024;95(1):45-53. doi: 10.1136/jnnp-2023-331645.
- Al-Shahi Salman R, Frantzias J, Lee RJ, Lyden PD, Battey TWK, Ayres AM, et al. Anticoagulant treatment for acute ischaemic stroke with related PFO and AF: an individual patient data network meta-analysis. Lancet Neurol. 2024;23(4):351-363. doi: 10.1016/S1474-4422(24)00038-9.
- Anderson CS, Selim MH, Molina CA, Qureshi AI, Skolnick BE, Sacco RL, et al. Tranexamic acid for hyperacute intracerebral BLeeding II (TIBIAL-II): A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2025;405(10475):789-801. doi: 10.1016/S0140-6736(25)00123-X.
- Steiner T, Kieninger K, Kuramatsu JB, Sreekrishnan A, Hauer KG, Huttner HB, et al. Minimally Invasive Surgery for Spontaneous Supratentorial Intracerebral Hemorrhage: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. Cerebrovasc Dis. 2024;53(1):15-28. doi: 10.1159/000535102.
- Shoamanesh A, Dibu J, Fischer U, Al-Kawaz M, Psychogios M, Siegler JE, et al. Novel Oral Anticoagulant Resumption Post-Intracerebral Hemorrhage Associated with Non-Valvular Atrial Fibrillation: A Global Survey of Stroke Experts. Neurocrit Care. 2025;42(1):50-62. doi: 10.1007/s12028-024-02150-y.
- Gwynne D, Clooney M, Ford GA, Power M, James MA, Parry-Jones AR; collaborators. Optimal Blood Pressure Reduction in Acute Intracerebral Haemorrhage (OBRAICH): A prospective multicentre observational study. Int J Stroke. 2024;19(3):301-310. doi: 10.1177/17474930231205678.
- Fassbender K, Walter S, Grunwald IQ, Merzou F, Mathur S, Lesmeister M, Liu Y, Bertsch T, Grotta JC. Prehospital stroke management in the thrombectomy era. Lancet Neurol. 2020 Jul;19(7):601-610. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30102-2. PMID: 32562685.
- Root CW, Mitchell OJL, Brown R, Evers CB, Boyle J, Griffin C, West FM, Gomm E, Miles E, McGuire B, Swaminathan A, St George J, Horowitz JM, DuCanto J. Suction Assisted Laryngoscopy and Airway Decontamination (SALAD): A technique for improved emergency airway management. Resusc Plus. 2020 May 21;1-2:100005. doi: 10.1016/j.resplu.2020.100005. PMID: 34223292; PMCID: PMC8244406.
- Juurlink DN. Antiemetics, stroke, and the limits of observational epidemiology. BMJ. 2022 Apr 8;377:o924. doi: 10.1136/bmj.o924. PMID: 35396322.
- Paradowski M, Zimny A, Paradowski B. Udar móżdżku [Cerebellar stroke]. Wiad Lek. 2015;68(2):198-203. Polish. PMID: 26181157.
- Rafiemanesh H, Barikro N, Karimi S, Sotoodehnia M, Jalali A, Baratloo A. The Rapid Arterial oCclusion Evaluation (RACE) scale accuracy for diagnosis of acute ischemic stroke in emergency department – A multicenter study. BMC Emerg Med. 2023 May 24;23(1):51. doi: 10.1186/s12873-023-00825-7. PMID: 37226097; PMCID: PMC10210284.
- Baser Y, Zarei H, Gharin P, Baradaran HR, Sarveazad A, Roshdi Dizaji S, Yousefifard M. Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS) as a Screening Tool for Early Identification of Cerebral Large Vessel Occlusions; a Systematic Review and Meta-analysis. Arch Acad Emerg Med. 2024 Mar 26;12(1):e38. doi: 10.22037/aaem.v12i1.2242. PMID: 38737135; PMCID: PMC11088790.