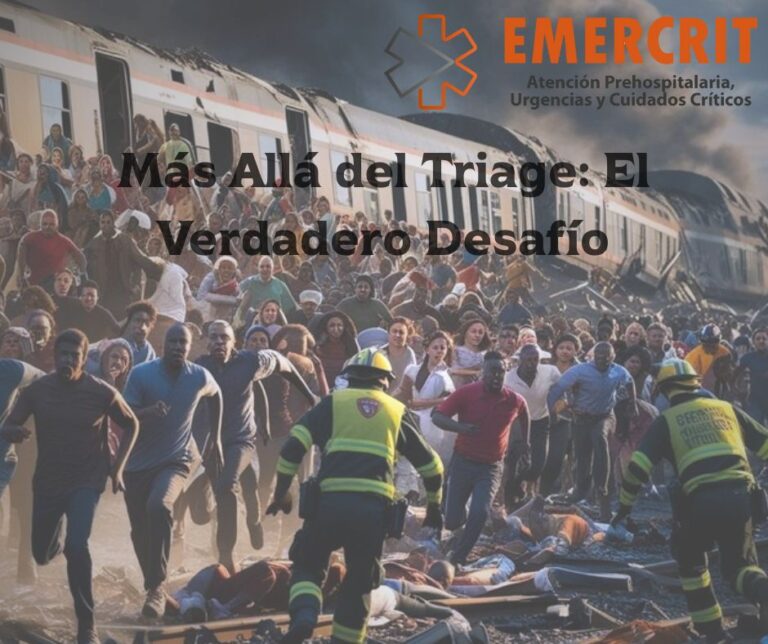Alejandro Gómez A MD EMT-P
EMERCRIT
Son las cinco y treinta de la tarde de un viernes en esta ciudad de valles y montañas, un hervidero de casi tres millones de almas que se prepara para el respiro del fin de semana. El sistema de transporte masivo, esa columna vertebral que articula la movilidad de la urbe, está en su apogeo. Trenes acoplados, unidades de seis vagones, cruzan la ciudad de norte a sur, cada uno potencialmente albergando hasta 1.800 pasajeros en esta hora pico, donde la densidad puede superar las 7 u 8 personas por metro cuadrado, un mar de gente de pie, apretujada. Nadie imagina que la rutina, ese pulso predecible que mueve diariamente a más de un millón y medio de ciudadanos, está a segundos de fracturarse de la forma más brutal.
El incidente ocurre en un tramo emblemático: entre las estaciones «Comercio» e «Industria», justo cuando el tren se dirige paralelo a la principal arteria vial de la ciudad, una autopista de tres carriles que a esta hora es un río de metal detenido, y con el oscuro cauce del río canalizado como testigo mudo a un costado. Frente a la escena, se alza imponente el complejo de edificios de una reconocida entidad financiera, un gigante de cristal y acero de más de quince pisos, desde donde miles de empleados inician salida tras una extensa semana laboral.
El Estruendo y la Parálisis: «¡El fin del mundo!»
Un chirrido metálico infernal, seguido de un estruendo que hace vibrar los cristales de los edificios y silencia por un instante el bullicio de la ciudad, anuncia la tragedia. Un tren de seis vagones se ha descarrilado. Varios de ellos se precipitan sobre la congestionada autopista, aplastando vehículos como si fueran de juguete, otros quedan colgando precariamente, amenazando con caer al río. El sistema de emergencias médicas se satura casi de inmediato con una avalancha de llamadas: gritos, información fragmentada, el eco del pánico.
El caos es instantáneo y se multiplica. En la autopista, el efecto es dominó: frenazos bruscos, colisiones por alcance. Muchos conductores, presas del pánico o de una curiosidad irrefrenable, abandonan sus vehículos, bloqueando cualquier posible carril de acceso. Cientos o hasta miles de motocicletas, tan comunes en el paisaje urbano, intentan zigzaguear entre el trancón, algunas para huir, otras para acercarse, creando una maraña impenetrable. Empleados del complejo financiero y transeúntes de la cercana estación «Comercio» se agolpan en los bordes de la autopista, algunos filmando, otros gritando, muchos queriendo «ayudar» sin saber cómo.
El Primer Frente: La Llegada y el Desconcierto Operativo
Las primeras unidades en recibir la alerta no provienen de estaciones distantes ni de un despliegue estratégico. Son ambulancias que estaban a apenas unas diez cuadras del lugar del incidente, unidades asistenciales que justo terminaban otros servicios y se ven obligadas a improvisar. Saben que el tráfico está colapsado, que las calles cercanas son una trampa sin salida, y que si no hacen algo rápido, estarán inútiles dentro de sus propios vehículos. Por eso, los tripulantes descienden. Cargan botiquines en las espaldas, como soldados improvisados en un frente de guerra urbana, y se lanzan a pie hacia la zona, intentando abrirse paso entre motos detenidas, conductores que no entienden, peatones que filman, y una marea de personas que no cesa de avanzar.
Mientras tanto, las ambulancias que vienen de más lejos y los vehículos de bomberos luchan contra lo imposible. El trancón ya es monumental. Lo que en condiciones normales sería un trayecto de 15 minutos, se convierte en una odisea de casi una hora, con las sirenas sonando en vano, atrapadas en medio de carros bloqueando los tres carriles de la autopista. Hay motos sobre los andenes, buses cruzados, conductores abandonando sus carros para mirar desde los puentes peatonales. La ciudad no fue diseñada para que la emergencia camine; y hoy, literalmente, la emergencia no puede rodar.
Cuando por fin logran llegar, los equipos se enfrentan a una escena que desborda cualquier protocolo memorizado. No hay una “zona de impacto” clara, contenida, ordenada. No hay un lugar seguro donde establecer un comando. Es un campo de batalla abierto, inestable, contaminado por cientos —quizás miles— de personas que no son necesariamente víctimas directas, pero que forman parte del problema: curiosos, testigos, trabajadores que intentan ayudar, algunos con intención genuina, otros simplemente arrastrados por la fuerza de lo extraordinario.
Es aquí donde todo se vuelve más difícil. Porque no solo hay que identificar y atender a los heridos.
Primero, hay que recuperar el control de la escena.
Y esa, es una batalla que no se gana con adrenalina… sino con preparación.
Aquí surge el primer gran dilema operativo y la cruda realidad de la falta de planificación: no hay un Sistema Comando de Incidentes (SCI) unificado y efectivo desde el minuto cero. Cada tripulación de ambulancia que llega, históricamente, tiende a ser rodeada por personas que les traen víctimas o les exigen atención para alguien en particular. Iniciar labores coordinadas es casi una utopía. ¿Quién comanda? ¿Bajo qué estructura? No se ha planificado, no se ha simulado a esta escala. El personal hace lo que su instinto y su formación individual le dictan, lo que a menudo resulta en esfuerzos fragmentados y en la canibalización de los recursos de las primeras unidades.
La doctrina del triage START indica el uso de un megáfono: «¡Todos los que puedan caminar, vengan hacia mí!». En este mar de gente, donde muchos de los que «pueden caminar» son curiosos o transeúntes ilesos, esta orden podría generar más caos, incluso una estampida hacia los rescatistas. El reto es abrumador: ¿cómo discernir a los verdaderos pacientes entre la multitud? Quizás lo primero sería un intento desesperado por parte de la policía, si logra llegar y organizarse, de crear un perímetro laxo, de alejar a los curiosos. Pero muchos se quedarán, con la intención de ayudar o, lamentablemente, con otras motivaciones.
El Triage Primario: Dilemas Éticos y Escasez Desde el Inicio
Se asume que algunos «verdes» (heridos leves que caminan) son evacuados por la misma multitud o por los primeros rescatistas. Es natural también que muchos lesionados, en su desesperación y desconfianza, opten por la autoevacuación hacia los hospitales, sin esperar al sistema prehospitalario. Esta «fuga» de pacientes complica el panorama para los hospitales, que empiezan a recibir un flujo descontrolado.
Para los equipos que logran penetrar hacia los vagones siniestrados y la autopista, la tarea es dantesca. Cientos de víctimas atrapadas, que no pueden caminar. Aquí, el dilema de la asignación de personal es crítico: ¿cuántos se dedican a la clasificación rápida? El acceso a los vagones es un infierno de metal retorcido y peligro. Y una vez que se clasifica a alguien, ¿cómo se etiqueta si no hay tarjetas de triage estandarizadas y disponibles en cantidad suficiente? ¿Se improvisa con cintas de colores, con marcadores sobre la piel? ¿Qué tan ágil y confiable puede ser un sistema de etiquetado improvisado bajo tal presión?
Luego, el traslado. ¿Cuántas personas se necesitan solo para mover a las víctimas ya etiquetadas desde el amasijo de hierros hasta un hipotético Puesto Médico Avanzado (PMA) o área de concentración? Cada movimiento es lento, riesgoso y consume personal. Y la pregunta que carcome: ¿cuántos pacientes estarán mal clasificados por la prisa, la falta de luz, el ruido, la información limitada? ¿Cuántos morirán en el área de impacto porque el PMA no está montado, no tiene recursos, o porque los pocos recursos disponibles provienen de las mismas ambulancias que deberían estar evacuando?
Surge otro dilema operativo y ético con los recursos de las ambulancias: las tripulaciones, sabiendo la escasez y el caos, ¿se negarán a prestar sus balas de oxígeno, sus botiquines completos, sus insumos, por temor a que se pierdan, se agoten y no puedan atender a «su» próximo paciente o incluso defenderse de posibles saqueos? Esta reticencia, aunque comprensible desde una perspectiva individual, paraliza la capacidad de establecer un PMA funcional.
La doctrina del triage START y otros métodos similares están diseñados para clasificar rápidamente. Cualquier intervención adicional (colocar una cánula, un torniquete, iniciar una vía) retrasa la evaluación del siguiente paciente. Este retraso, en un incidente con cientos de víctimas, se traduce en un aumento directo de la mortalidad. El subtriage (un rojo clasificado como amarillo) y el sobretriage (un verde como rojo) son inevitables, pero su magnitud dependerá de la preparación y la simplicidad del método elegido y conocido por todos.
El Puesto Médico Avanzado: El Embudo de la Desesperación
Con un esfuerzo titánico, los pacientes etiquetados comienzan a llegar al PMA, una zona improvisada con lonas y vehículos de emergencia. Se intenta sectorizar por colores: Rojo, Amarillo, Verde.
Imaginemos la Zona Roja. Cien pacientes críticos han sido trasladados aquí. Necesitan oxígeno masivo, control de hemorragias avanzado, vías venosas, monitorización básica (si los equipos alcanzan), analgesia. Pero no hay un «camión de múltiples víctimas» con recursos para 100 rojos. Los insumos de las pocas ambulancias presentes se agotan. Las balas de oxígeno se vacían a una velocidad alarmante.
Y aquí, el dilema más cruel para el personal del PMA y los oficiales de evacuación: para esos 100 pacientes rojos, con el tráfico aún infernal, solo hay 15 ambulancias disponibles para evacuar en la próxima hora. ¿Cuál de los rojos es «más rojo»? ¿Quién toma la decisión de a quién se sube a la ambulancia y a quién se le pide, implícitamente, que espere un poco más, sabiendo que ese «poco más» puede ser la diferencia entre la vida y la muerte? ¿Se prioriza al que tiene más chances teóricas de sobrevivir, o al que está más inestable? ¿A dónde se trasladan? ¿Soportarán el viaje? Cada mala decisión de traslado, cada retraso, es un potencial fallecido más.
Mientras tanto, los hospitales de la ciudad, especialmente los servicios de urgencias ya están colapsados por la «ola no gestionada» de víctimas que llegaron por sus propios medios. La capacidad real para recibir a los pacientes críticos trasladados por el sistema está diezmada antes de que estos lleguen. Y un traslado que normalmente tomaría 15 minutos, ahora, incluso con sirenas, puede demorar horas. Horas que un paciente crítico simplemente no tiene.
El Efecto Dominó: Amarillos en Transición, Familiares en Angustia
En la Zona Amarilla, la espera es una tortura. Pacientes con traumas importantes, pero no inmediatamente letales, pueden deteriorarse. Un sangrado interno no detectado, un neumotórax que evoluciona… Si no hay personal suficiente para una reevaluación continua, muchos amarillos se convertirán en rojos, y la mortalidad se disparará.
Y un problema adicional, profundamente humano y caótico: los familiares. Cientos, luego miles, comenzarán a llegar a los hospitales, a los alrededores de la escena, a medicina legal, buscando desesperadamente información sobre sus seres queridos. Esta nueva multitud añade presión a los servicios de urgencias ya desbordados y a los equipos de respuesta. ¿Quién les da información? ¿Cómo se maneja su angustia y su frustración?
La Lección No Aprendida: «Esto Va a Pasar»
El triage, con todas sus técnicas y su historia, se enfrenta aquí a sus límites más brutales. Son más las preguntas que las respuestas cuando la magnitud del desastre supera toda planificación teórica. El conocimiento de un solo paramédico, por brillante que sea, es insuficiente.
La verdadera lección de este viernes infernal en la ciudad de las montañas es que estos eventos, en alguna de sus formas, van a pasar. La pregunta no es si, sino cuándo. Y si la preparación logística, administrativa, de capacitación y, sobre todo, de coordinación interinstitucional no se ha realizado antes del día D, todo va a salir muy mal. El triage no es solo una habilidad técnica; es la manifestación de la preparación –o la falta de ella– de toda una sociedad para cuidar de los suyos en el peor momento posible. Sin esa preparación previa, sin recursos adecuados, sin un liderazgo claro y ejercitado, el caos reinará, y la línea entre la vida y la muerte se dibujará no por la pericia médica, sino por la amarga lotería de la improvisación y la escasez.
Ante estos dilemas, la solución ética no es simple ni agradable, pero sí clara en términos técnicos y humanitarios. La ética médica y la doctrina del desastre sugieren tomar decisiones basadas en principios universales ampliamente aceptados en emergencias masivas:
Maximizar el número de sobrevivientes: priorizar pacientes con mayores posibilidades de supervivencia inmediata con recursos disponibles.
Utilidad médica: asignar recursos limitados a aquellos pacientes que puedan beneficiarse más directamente de una intervención rápida y efectiva.
Justicia distributiva: no discriminar por ninguna condición ajena al criterio clínico objetivo de supervivencia.
Proporcionalidad: actuar en proporción directa a la magnitud del evento y recursos disponibles, aceptando que no todos podrán recibir atención óptima inmediata.
Transparencia y responsabilidad: mantener registros claros de decisiones para posteriores análisis y auditorías éticas y técnicas.
Bajo estos principios, los equipos médicos en el lugar deben:
- Clasificar rápidamente, sin intervenciones innecesarias que retrasen el proceso.
- Priorizar traslados según criterios objetivos (lesiones críticas pero con alta probabilidad de supervivencia si se atienden oportunamente).
- Coordinar inmediatamente con hospitales, centros de trauma, autoridades locales y nacionales, activando planes previamente establecidos (si existen), para garantizar un flujo adecuado y equitativo de recursos y pacientes.
- Aceptar que habrá víctimas fatales inevitables debido a las condiciones logísticas y la magnitud del evento, mitigando este doloroso resultado con acciones basadas en principios éticos sólidos, documentados y justificados.
Finalmente, el verdadero desafío del triaje en incidentes con múltiples víctimas no reside únicamente en el conocimiento técnico individual, sino en la preparación colectiva de ciudades y regiones enteras. La pregunta que debe hacerse toda sociedad no es “¿esto ocurrirá?” sino “¿cuándo ocurrirá?” y, sobre todo, “¿estamos realmente preparados para enfrentarlo ética, logística y técnicamente?”
La responsabilidad última es colectiva y debe ser asumida desde antes que la tragedia se materialice, pues solo la preparación, educación y planificación pueden mitigar el profundo costo humano de estos eventos devastadores.
Esta historia es ficticia… pero inevitable.
Quizás no será este viernes.
Quizás no será un tren.
Quizás no serán 1.800 personas… pero el día llegará.
Y cuando ocurra, cada minuto de preparación previa valdrá más que toda la reacción espontánea del mundo.
No bastan los héroes de uniforme. Se necesita ciudad, comunidad, estructura, voluntad política y simulación real.
Porque en una emergencia masiva, lo que no se planea antes, se improvisa después.
Y lo que se improvisa… suele costar vidas.