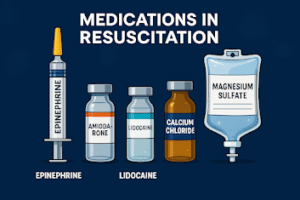Introducción
El paro cardíaco traumático históricamente ha sido una condición donde las estadísticas están en contra, ya que los números varían significativamente según el lugar donde se observen. Podemos definir el paro cardíaco traumático como un paro cardíaco que ocurre como consecuencia directa de un trauma, pero que es potencialmente reversible bajo las condiciones adecuadas.
El paro cardíaco traumático puede ocurrir en distintos escenarios y puede clasificarse en dos grandes categorías: paro cardíaco traumático secundario a trauma cerrado y paro cardíaco traumático secundario a trauma penetrante. Tanto la incidencia como la prevalencia de esta condición varían considerablemente de acuerdo con la región, los sistemas de salud y los recursos disponibles, lo que impacta directamente en las tasas de supervivencia y en la posibilidad de retorno a la circulación espontánea. En este contexto, los pacientes que presentan trauma cerrado suelen enfrentarse a un panorama más hostil y con menores probabilidades de supervivencia en comparación con aquellos que han sufrido trauma penetrante.
Un aspecto fundamental es que las principales sociedades científicas encargadas de emitir lineamientos sobre reanimación cardiopulmonar y cuidados cardiovasculares de emergencia no han desarrollado guías específicas y detalladas para el manejo del paro cardíaco traumático. En muchos casos, este tema se menciona solo en apartados breves o es relegado a secciones especiales sin una estrategia clara de abordaje clínico. Sin embargo, desde una perspectiva epidemiológica, el paro cardíaco traumático representa una causa significativa de mortalidad, y es probable que, con un manejo adecuado y oportuno, las tasas de supervivencia puedan mejorar.
A pesar de su relevancia, los programas de educación en emergencias médicas no suelen incluir escenarios prácticos bien definidos para el manejo del paro cardíaco traumático. La enseñanza sobre este tema se encuentra limitada a capítulos de libros y algoritmos básicos que no abordan la complejidad del proceso ni brindan soluciones claras a los múltiples interrogantes que plantea.
Epidemiología del Paro Cardíaco Traumático: Un Análisis Global y Regional
El paro cardíaco traumático (PCT) representa una de las causas más desafiantes de mortalidad en el mundo y sigue siendo una entidad de pronóstico reservado debido a la complejidad de sus mecanismos fisiopatológicos y las dificultades en su abordaje terapéutico. Tradicionalmente, se ha considerado una condición con tasas extremadamente bajas de supervivencia, lo que ha llevado a que durante décadas su manejo haya sido visto con escepticismo. Sin embargo, avances recientes en la reanimación y en los sistemas de atención al trauma han demostrado que la sobrevida puede mejorar significativamente si se identifican y tratan las causas reversibles a tiempo.
A pesar de su importancia, la epidemiología del paro cardíaco traumático sigue siendo un área con grandes vacíos en los registros y falta de estandarización en la recolección de datos, especialmente en Latinoamérica, donde los sistemas de información sobre trauma y muerte súbita son inconsistentes. A continuación, se presenta un análisis de la epidemiología global y regional del PCT, junto con la relación entre trauma cerrado y trauma penetrante, y un examen detallado de sus causas principales en orden de frecuencia.
Epidemiología Global del Paro Cardíaco Traumático
El paro cardíaco traumático tiene una incidencia variable en el mundo, dependiendo del nivel de desarrollo de los sistemas de salud, la disponibilidad de registros epidemiológicos y la estructura de los servicios de emergencia. A nivel mundial, se estima que el PCT representa entre el 2% y el 7% de todos los paros cardíacos extrahospitalarios, aunque esta cifra varía ampliamente según la región y el acceso a servicios de trauma avanzados.
Tasas de Sobrevida Globales
Los estudios han reportado tasas de supervivencia al PCT extremadamente variables, dependiendo de factores como el tipo de trauma, la causa del paro, el tiempo hasta la intervención y la disponibilidad de recursos avanzados. Algunas estimaciones incluyen:
América del Norte (EE.UU. y Canadá):
Incidencia: 5-7% de todos los paros extrahospitalarios.
Sobrevida al alta hospitalaria: 5-10% en trauma penetrante, 1-3% en trauma cerrado.
En algunos centros de trauma nivel 1, la sobrevida con retorno a circulación espontánea puede llegar al 30% cuando se realiza toracotomía de emergencia en pacientes seleccionados.
Europa:
Incidencia: 3-6% de los paros extrahospitalarios.
Tasas de ROSC: 7-15% en trauma penetrante con acceso rápido a cirugía.
En trauma cerrado, la sobrevida es generalmente menor al 5%.
Asia:
Incidencia variable según país, con tasas más altas en regiones con altas tasas de accidentes de tránsito y violencia urbana.
Japón ha reportado sobrevida del 6% en trauma penetrante y 2% en trauma cerrado, con mejores resultados en centros con sistemas de emergencia avanzada.
Latinoamérica y África:
No existen registros sistemáticos confiables.
La mayoría de los reportes provienen de estudios pequeños con altas tasas de mortalidad y bajos accesos a trauma avanzado.
En países con violencia endémica y accidentes viales frecuentes, el PCT es una de las principales causas de muerte prehospitalaria.
Falta de Datos en Latinoamérica
En Latinoamérica, la epidemiología del paro cardíaco traumático no está bien documentada, lo que limita la posibilidad de desarrollar estrategias específicas para mejorar los desenlaces. Existen varios factores que contribuyen a la falta de datos en la región:
Ausencia de registros centralizados: No hay bases de datos nacionales en la mayoría de los países para documentar la incidencia y resultados del paro cardiaco traumático.
Baja priorización de la recolección de datos en trauma: Mientras que en países como EE.UU. existen registros como el National Trauma Data Bank (NTDB), en Latinoamérica la documentación del trauma sigue siendo fragmentada.
Limitaciones en la infraestructura de salud: Muchos hospitales no tienen acceso a toracotomía de emergencia, transfusión masiva o monitoreo avanzado en trauma.
Poca capacitación en manejo avanzado del Paro cardiaco traumático: La educación médica en la región a menudo no incluye escenarios prácticos avanzados para el paro cardíaco traumático.
Estos factores hacen que las verdaderas tasas de incidencia, mortalidad y sobrevida en la región sean desconocidas, lo que dificulta la implementación de programas efectivos para mejorar la atención.
Estadísticas Generales del Paro Cardíaco Traumático
El paro cardíaco traumático sigue siendo una entidad de pronóstico sombrío debido a su elevada mortalidad y a la dificultad en la reanimación efectiva. Sin embargo, los avances en la atención prehospitalaria y en los protocolos de control de daño han permitido mejorar, en algunos casos, las tasas de supervivencia.
Distribución por Tipo de Trauma
Trauma cerrado: Representa aproximadamente 70-80% de los casos de PCT.
Trauma penetrante: Representa aproximadamente 20-30% de los casos.
A nivel global, en países con altas tasas de violencia, el trauma penetrante puede ser más frecuente que el cerrado.
Causas y Porcentajes Asociados al Paro Cardíaco Traumático
Trauma Cerrado (70-80% de los casos)
El trauma cerrado es más frecuente debido a su asociación con accidentes de tráfico, caídas y golpes contundentes. La mortalidad en este grupo es alta debido a la dificultad en el diagnóstico y la intervención temprana.
Accidentes de tránsito:
Representan aproximadamente 40-50% de los casos de PCT por trauma cerrado.
Lesiones comunes: contusión miocárdica, hemorragia masiva, neumotórax a tensión, fracturas de pelvis.
Tienen altas tasas de mortalidad, ya que la mayoría de los pacientes no reciben reanimación eficaz en el sitio del accidente.
Caídas desde altura:
Representan alrededor del 20-30% de los casos de PCT por trauma cerrado.
Lesiones comunes: ruptura de órganos sólidos (hígado, bazo), hemorragia interna, fracturas severas, TCE grave.
Es frecuente en adultos mayores debido a caídas desde su propia altura.
Golpes o compresión torácica:
Representan 10-15% de los casos de trauma cerrado.
Lesiones comunes: contusión miocárdica, taponamiento cardíaco, fracturas costales con lesión pulmonar.
Ejemplos incluyen accidentes laborales, deportes de contacto, explosiones.
Otros (explosiones, aplastamiento):
Representan aproximadamente 5-10% de los casos.
Lesiones comunes: síndrome de aplastamiento, rabdomiólisis, insuficiencia renal secundaria a trauma severo.
Trauma Penetrante (20-30% de los casos)
El trauma penetrante tiene tasas de supervivencia ligeramente superiores en comparación con el trauma cerrado, debido a la posibilidad de intervenciones quirúrgicas rápidas en algunos casos.
Heridas por arma de fuego:
Representan 60-70% de los casos de PCT por trauma penetrante.
Lesiones comunes: perforación cardíaca, hemorragia masiva, lesiones pulmonares severas.
La mortalidad depende de la localización del impacto y del acceso a cirugía inmediata.
Heridas por arma blanca:
Representan 20-30% de los casos.
Lesiones comunes: laceraciones cardíacas, hemotórax, neumotórax abierto.
La toracotomía de emergencia puede mejorar la supervivencia si se realiza en los primeros minutos.
Otros objetos penetrantes:
Representan 5-10% de los casos.
Incluyen lesiones por proyectiles industriales, vidrios, objetos punzantes.
Mecanismos Fisiopatológicos del Paro Cardíaco Traumático
Las causas del PCT varían en frecuencia, pero se pueden ordenar de la más común a la menos frecuente:
Hipovolemia (50-60% de los casos):
Es la principal causa de paro cardíaco traumático.
Ocurre por hemorragia masiva interna o externa (fracturas pélvicas, hemotórax, hemoperitoneo).
La mortalidad es extremadamente alta si no se realiza control del sangrado y reposición rápida de volumen.
Taponamiento Cardíaco (20-30% de los casos):
Es más frecuente en trauma penetrante.
La acumulación de sangre en el pericardio impide el llenado ventricular adecuado y genera paro en actividad eléctrica sin pulso (AESP).
Puede revertirse con pericardiocentesis o toracotomía de emergencia.
Neumotórax a Tensión (10-15% de los casos):
Puede ocurrir en trauma cerrado y penetrante.
La acumulación progresiva de aire en la cavidad pleural colapsa el pulmón y desplaza estructuras mediastínicas, causando shock obstructivo y paro.
Se resuelve con descompresión torácica con aguja o toracostomía.
Contusión Miocárdica (5-10% de los casos):
Común en trauma cerrado de alta energía.
Puede generar disritmias malignas y disfunción ventricular.
Electrocución (1-5% de los casos):
Produce fibrilación ventricular o asistolia.
Las descargas de alto voltaje (>1000V) tienen alta mortalidad.
Commotio Cordis (1-3% de los casos):
Impacto torácico sobre la fase vulnerable del ciclo cardíaco, desencadenando fibrilación ventricular.
Ocurre en deportes de contacto (béisbol, hockey, fútbol).
La desfibrilación temprana es la única intervención eficaz.
Traumatismo Craneoencefálico Severo (5-10% de los casos):
La herniación cerebral secundaria a lesiones traumáticas graves puede provocar paro cardíaco debido a la disfunción del tronco encefálico. En general, esta causa de paro tiene un pronóstico desfavorable, por lo que la prioridad debe ser la prevención de la herniación mediante intervenciones oportunas. Entre las medidas clave se incluyen el traslado rápido a un centro hospitalario con capacidad neuroquirúrgica y, cuando esté indicado, la realización de una craniectomía descompresiva para aliviar la presión intracraneal y evitar el deterioro neurológico irreversible.
Pronostico
El pronóstico del paro cardíaco traumático depende de múltiples factores que abarcan desde la atención prehospitalaria hasta la capacidad de rehabilitación. Un enfoque integral que incluya una respuesta rápida, protocolos estructurados y atención hospitalaria avanzada puede mejorar significativamente las tasas de supervivencia.
Sistema Prehospitalario
Un sistema de emergencias médicas organizado y con protocolos específicos para el manejo delparo cardíaco traumático es fundamental para mejorar la sobrevida. Factores clave incluyen:
Dirección médica especializada, con protocolos actualizados para el reconocimiento y tratamiento del PCT en el escenario prehospitalario.
Capacitación de los equipos prehospitalarios, asegurando que los profesionales puedan identificar y tratar causas reversibles como neumotórax a tensión o hemorragia masiva.
Disponibilidad de sangre en el escenario prehospitalario, lo que permitiría una reanimación temprana en casos de hipovolemia severa.
Capacidad de realizar intervenciones críticas en el sitio, como descompresión torácica con aguja o toracostomía y uso de sello ventilados de tórax.
Uso de ultrasonido portátil en el escenario prehospitalario, permitiendo la identificación rápida de hemotórax, neumotórax, taponamiento cardíaco o hemorragia intraabdominal significativa.
En escenarios donde el traslado terrestre no es lo suficientemente rápido o eficiente debido a la distancia, las condiciones geográficas o la infraestructura vial limitada, la disponibilidad de transporte en helicóptero o aeronaves medicalizadas juega un papel crucial en la supervivencia del paciente con paro cardíaco traumático (PCT).
Tiempo de Respuesta
Atención médica en menos de 10 minutos: Cuanto más rápido se inicien las maniobras de reanimación y control del daño, mayores son las posibilidades de recuperación.
Toracotomía de reanimación en los primeros 15 minutos en centros de trauma bien equipados, especialmente en trauma penetrante con taponamiento cardíaco o hemorragia exanguinante.
Evacuación médica rápida hacia centros de trauma, evitando retrasos innecesarios en la atención.
Centros de Trauma y Capacitación Especializada
La disponibilidad de centros de trauma bien equipados y personal entrenado en manejo de trauma severo juega un papel determinante en la sobrevida del paciente. Entre los elementos más importantes destacan:
Centros con entrenamiento avanzado en trauma, donde se pueden realizar toracotomías de reanimación desde el servicio de urgencias.
Disponibilidad de REBOA (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta) en pacientes con hemorragia exanguinante, mejorando la perfusión cerebral y coronaria mientras se controla el sangrado.
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) con experiencia en trauma severo, permitiendo una reanimación prolongada, control del daño y manejo de complicaciones secundarias.
Tipo de Trauma
Trauma penetrante: Tiene mejores tasas de supervivencia, especialmente en lesiones que pueden ser tratadas con cirugía inmediata, como el taponamiento cardíaco o la hemorragia torácica controlable.
Trauma cerrado: Tiene un peor pronóstico debido a lesiones internas complejas (TCE severo, contusión pulmonar, lesiones aórticas) que son más difíciles de tratar en el corto plazo.
Edad y Estado de Salud del Paciente
Pacientes jóvenes sin comorbilidades tienen una mayor probabilidad de recuperación y mejor tolerancia a la reanimación agresiva.
Pacientes con patologías preexistentes (cardiovasculares, metabólicas o respiratorias) tienen menor capacidad de adaptación al estrés fisiológico del trauma.
Rehabilitación y Calidad de Vida Posterior
No basta con la supervivencia inicial, sino que es crucial evaluar la capacidad del paciente para reintegrarse a su vida cotidiana. Aspectos clave incluyen:
Programas de rehabilitación neurológica y motora para aquellos que sobreviven con secuelas.
Soporte psicológico y reintegración social para reducir el impacto emocional y laboral del trauma.
Importancia del enfoque en calidad de vida, recordando que el paro cardíaco traumático es una causa frecuente de muerte en las primeras décadas de la vida, con un alto costo humano, familiar y económico.
El Impacto Económico y Social del Paro Cardíaco Traumático
El paro cardíaco traumático (PCT) no solo representa una de las principales causas de mortalidad en el mundo, sino que también impone una carga económica y social devastadora. Cada año, millones de personas en edad productiva pierden la vida como consecuencia de traumas graves, dejando un vacío irreparable en sus familias y comunidades.
El costo global de la atención del trauma, incluyendo el PCT, es difícil de calcular con precisión debido a la heterogeneidad de los sistemas de salud y la falta de datos unificados. Sin embargo, se estima que el costo mundial del trauma supera los 1.5 billones de dólares anuales, considerando los gastos en atención médica, hospitalización, rehabilitación y pérdida de productividad. El impacto es aún mayor en países con infraestructura prehospitalaria deficiente, donde la falta de acceso a sistemas de atención avanzada limita las oportunidades de supervivencia.
Más allá del costo económico inmediato, el PCT se traduce en una pérdida masiva de años de vida potencialmente saludables. Las muertes por trauma afectan principalmente a personas jóvenes y en edad productiva, lo que amplifica su impacto en términos de años de vida perdidos (YLL, por sus siglas en inglés). Se estima que el trauma representa hasta el 50% de los años de vida perdidos en personas menores de 40 años, lo que implica no solo una tragedia personal y familiar, sino también una crisis de salud pública con consecuencias económicas a largo plazo.
Cada muerte prematura significa un futuro truncado, familias devastadas y una sociedad que pierde fuerza laboral, creatividad y progreso. En muchos casos, quienes sobreviven al trauma enfrentan secuelas incapacitantes que reducen su calidad de vida y generan una carga adicional en los sistemas de salud y seguridad social.
Reducir la incidencia del PCT y mejorar la supervivencia no solo es una cuestión de salvar vidas, sino también de preservar el potencial humano, económico y social de las generaciones futuras. Apostar por sistemas prehospitalarios sólidos, acceso equitativo a centros de trauma y estrategias de prevención efectivas es una inversión no solo en salud, sino en el futuro mismo de nuestras sociedades.
Fisiopatología del paro cardiaco traumático
El paro cardíaco traumático es una entidad compleja cuya fisiopatología varía según el tipo de lesión y las estructuras afectadas. En muchos casos, la causa subyacente es una pérdida de gasto cardíaco efectiva, ya sea por hipovolemia severa, hipoxia, daño neurológico masivo o traumatismo directo al corazón. Algunas lesiones son de tal magnitud que la muerte ocurre casi de inmediato, pero en otras situaciones, el desenlace podría evitarse con una intervención oportuna.
Un fenómeno relevante en el trauma es la apnea traumática transitoria, también conocida como Impact Brain Apnea. Este mecanismo ocurre cuando, tras un impacto severo, el paciente sufre un episodio de apnea central, y si no se ventila rápidamente, la hipoxia progresiva lleva al paro cardiorrespiratorio. Esta condición pone en evidencia la importancia de contar con testigos capacitados en reanimación, ya que, en muchas ocasiones, la única intervención necesaria para evitar el desenlace fatal es una ventilación efectiva.
La hipovolemia es un mecanismo clave en el paro cardíaco traumático. Se estima que perder el 40-50% de la volemia total compromete irreversiblemente la circulación. La baja precarga impide mantener un gasto cardíaco adecuado, afectando la perfusión de órganos vitales como cerebro y corazón. La reanimación con líquidos o hemoderivados es esencial, pero su falta de acceso en entornos prehospitalarios a menudo resulta fatal.
Las lesiones torácicas también desempeñan un papel fundamental en la fisiopatología del paro traumático. Un neumotórax a tensión, por ejemplo, puede generar un colapso pulmonar que desplace el mediastino, comprometiendo severamente el retorno venoso y la capacidad del corazón para generar un gasto efectivo. La obstrucción mecánica al flujo sanguíneo impide la oxigenación y la perfusión tisular, y si no se identifica y trata a tiempo mediante una descompresión torácica adecuada, la progresión hacia el paro es inevitable.
El trauma directo sobre el corazón puede provocar arritmias potencialmente letales. En el caso del commotio cordis, un impacto en la región precordial durante el periodo vulnerable del ciclo cardíaco puede desencadenar fibrilación ventricular, un fenómeno observado principalmente en jóvenes que reciben un golpe en el pecho durante actividades deportivas. En estos casos, la única intervención efectiva es la desfibrilación inmediata. Por otro lado, la contusión cardíaca puede generar daño estructural del miocardio, disfunción ventricular o incluso taponamiento cardíaco, lo que agrava aún más la situación hemodinámica del paciente.
Otra causa importante de paro cardíaco en el contexto del trauma es la electrocución. La gravedad del daño cardíaco depende de la cantidad de corriente que atraviesa el cuerpo, medida en amperios, y de su trayectoria. Si la electricidad cruza el tórax, el riesgo de fibrilación ventricular es alto, especialmente si la descarga ocurre durante la fase vulnerable del ciclo cardíaco. En casos de alto voltaje, pueden presentarse asistolia o actividad eléctrica sin pulso, y en muchas ocasiones, las lesiones térmicas y el daño multiorgánico agravan el pronóstico.
El paro cardíaco traumático es un evento devastador con múltiples mecanismos fisiopatológicos que pueden coexistir en un mismo paciente. Mientras que algunas lesiones son irreversibles, muchas otras pueden tratarse eficazmente si se identifican a tiempo. La reanimación en estos casos debe orientarse a la corrección de las causas reversibles, incluyendo el control del sangrado, la reposición de la volemia, la descompresión torácica en presencia de neumotórax a tensión y la intervención temprana ante arritmias. Solo mediante una evaluación rápida y un manejo dirigido se podrá mejorar la supervivencia en estos pacientes, quienes muchas veces no mueren por la magnitud de su lesión inicial, sino por la falta de una intervención oportuna y adecuada.
Causas Reversibles de Paro cardiaco Traumático
La hipoxemia es un mecanismo común en el paro cardíaco traumático y puede presentarse en múltiples formas. En muchas ocasiones, es la causa principal del colapso circulatorio, mientras que en otras, es un factor agravante que acelera el deterioro del paciente. Su identificación temprana es crucial, ya que la hipoxia severa sostenida provoca disfunción orgánica y colapso cardiovascular irreversible. Por ello, es fundamental contar con un alto índice de sospecha y corregirla en el menor tiempo posible mediante intervenciones dirigidas a la causa subyacente.
Obstrucción de la Vía Aérea Superior
Cuando sospecharla:
Paciente con trauma facial severo, fracturas maxilofaciales, hematomas extensos o sangrado activo en cavidad oral y orofaringe.
Presencia de cuerpos extraños en la vía aérea (dientes fracturados, prótesis dentales, sangre, vómito).
Trauma laríngeo con disfonía, estridor o dificultad respiratoria.
Manifestaciones clínicas:
Las manifestaciones clínicas son variables desde una respiración ruidosa con ronquidos, hasta taquipnea o apnea.
Manejo:
Despejar la vía aérea con aspiración de secreciones, en caso de obstrucción mecánica con la lengua usar una cánula orofaríngea, iniciar ventilación con presión positiva y preparase para el manejo avanzado de la vía aérea
Asfixia Traumática o Síndrome de Morestin
Trauma torácico severo con compresión prolongada del tórax o abdomen.
Lesión por aplastamiento, accidentes en espacios confinados o atrapamientos en colapsos estructurales.
Manifestaciones clínicas:
Cianosis facial marcada, edema y hemorragias subconjuntivales.
Hipoxia severa con deterioro progresivo del estado de conciencia.
Signos de insuficiencia respiratoria o compromiso hemodinámico.
Manejo:
Liberar rápidamente la compresión y optimizar la oxigenación con ventilación asistida.
Evaluar daño pulmonar secundario y la necesidad de soporte ventilatorio invasivo.
Con frecuencia se pueden superponer con edema pulmonar traumático, edema por presión negativa o incluso contusiones pulmonares importantes, considere un esquema de ventilación mecánica protectora y si ventila con un dispositivo bolsa válvula mascarilla se debe tener mucha precaución de no ventilar con una PEEP muy elevada y con un volumen corriente bajo para evitar lesiones mayores.

Manifestaciones de la Asfixia traumática incluye cianosis y edema intensos de la cara y el cuello, hemorragias subconjuntivales bilaterales, petequias distribuidas en la cara, cuello y la parte superior del tórax, por encima del nivel donde ocurrió la compresión torácica severa.
Contusión Pulmonar Masiva
Trauma torácico cerrado con impacto de alta energía.
Fracturas costales múltiples o evidencia de hemotórax asociado.
Insuficiencia respiratoria progresiva sin otras causas evidentes.
Hemoptisis masiva.
Manifestaciones clínicas:
Disnea severa y taquipnea.
Hipoxia refractaria a oxigenoterapia convencional.
Hemoptisis y disminución de la saturación de oxígeno sin mejoría con ventilación no invasiva.
Manejo:
Administración temprana de oxígeno o ventilación mecánica según necesidad.
El manejo de la hemoptisis mayor en el contexto de una contusión pulmonar masiva requiere una intervención rápida y multidisciplinaria. Se debe asegurar la vía aérea con intubación precoz utilizando un tubo de gran calibre, permitiendo una adecuada aspiración de secreciones y coágulos para prevenir la obstrucción. Es fundamental posicionar al paciente en decúbito lateral con el pulmón afectado hacia abajo para evitar la contaminación del pulmón sano. La broncoscopia temprana es clave para identificar la fuente del sangrado y realizar intervenciones como lavado con suero frío, aplicación de epinefrina o taponamiento con balón. El uso de ácido tranexámico y otras medidas antifibrinolíticas puede ayudar a controlar la hemorragia, mientras que, en casos de sangrado persistente y localizado, se debe considerar la embolización arterial. La ventilación mecánica debe ajustarse con estrategias de protección pulmonar, evitando volúmenes corrientes altos y presiones excesivas para reducir el riesgo de empeoramiento del sangrado. En situaciones de hemorragia masiva incontrolable o inestabilidad hemodinámica, se debe proceder con toracotomía de emergencia para realizar control quirúrgico del sangrado.
Tórax Inestable
Trauma torácico severo con fracturas costales múltiples en segmentos adyacentes.
Movimiento paradójico del tórax durante la respiración.
Dificultad respiratoria progresiva en ausencia de otras causas evidentes.
Manifestaciones clínicas:
Hipoventilación y deterioro progresivo de la oxigenación.
Presencia de tórax paradojal.
Manejo:
La ventilación con presión positiva desempeña un papel crucial en pacientes con fracturas costales múltiples, ya que el dolor intenso puede reducir significativamente la mecanica ventilatoria, favoreciendo la hipoventilación y la retención progresiva de CO₂. En estos casos, es fundamental una monitorización continua con capnografía para detectar tempranamente signos de insuficiencia respiratoria y evitar la progresión hacia hipoxemia e hipercapnia severa. La implementación de ventilación mecánica protectora, con volúmenes corrientes bajos y ajustes adecuados de PEEP, permite optimizar la oxigenación y reducir el riesgo de deterioro respiratorio, minimizando complicaciones como la fatiga muscular y la hipoventilación alveolar.
Apnea de impacto cerebral (Impact Brain Apnea)
La Apnea de impacto cerebral es una causa poco reconocida y frecuentemente subdiagnosticada en el trauma, lo que ha llevado a que muchas muertes y complicaciones sean atribuidas exclusivamente a la lesión cerebral traumática. Sin embargo, su existencia comenzó a sospecharse en pacientes cuya lesión primaria parecía ser un traumatismo craneal sin hallazgos intraaxiales significativos en la necropsia, donde la causa final del fallecimiento se determinó como hipoxemia. La ausencia de registros sistemáticos y la falta de conciencia sobre este fenómeno han dificultado su diagnóstico, a pesar de que podría representar un mecanismo clave en la progresión a paro cardiorrespiratorio tras una lesión cerebral traumática.
Cuando sospecharla:
Trauma craneoencefálico con pérdida inmediata de la respiración espontánea.
Apnea desde el momento del impacto.
Paciente que colapsa tras un golpe en la cabeza sin lesión torácica evidente.
Ausencia de respuesta respiratoria en los primeros minutos tras el impacto.
Manifestaciones clínicas:
Apnea transitoria con riesgo de hipoxia severa y paro cardíaco secundario.
Bradicardia y deterioro neurológico progresivo si no se interviene.
Disminución de reflejos del tronco encefálico en casos graves.
Manejo:
Ventilación asistida inmediata.
Manejo avanzado de la vía aérea y ventilación mecánica
Considerar neuroprotección temprana y manejo avanzado del trauma craneoencefálico.
En muchos casos cuando los pacientes reciben manejo temprano por testigos son extubados tempranamente con un buen pronóstico neurológico.
Broncoaspiración Postraumática
La broncoaspiración postraumática es un evento casi inevitable en pacientes con trauma que han perdido los reflejos protectores de la vía aérea. Los mecanismos que la favorecen son múltiples, y todo paciente politraumatizado debe considerarse con estómago lleno y, por ende, con un alto riesgo de aspiración. En algunos casos, la presencia de un mayor contenido gástrico al momento del trauma puede agravar la broncoaspiración y sus consecuencias, aumentando el riesgo de insuficiencia respiratoria y neumonitis química. Otro mecanismo frecuente ocurre durante la ventilación con presión positiva, especialmente cuando no se logra controlar adecuadamente el volumen corriente. El exceso de aire puede distender el estómago, elevando la presión intragástrica y facilitando el reflujo de contenido gástrico hacia la vía aérea. Es fundamental mantener un alto índice de sospecha, especialmente en pacientes con trauma facial, alteración del nivel de conciencia o compromiso ventilatorio, ya que una detección tardía puede comprometer gravemente la oxigenación y la evolución clínica.
Cuando sospecharla:
Paciente con vómito, sangrado oral o contenido gástrico en la vía aérea tras un trauma.
Alteración del estado de conciencia posterior a un traumatismo severo.
Hipoxemia súbita sin otra causa evidente.
Manifestaciones clínicas:
Estridor, tos intensa y dificultad respiratoria.
Hipoxia progresiva con signos de deterioro neurológico.
Manejo:
Aspiración inmediata y colocación en decúbito lateral si hay riesgo de aspiración.
Oxigenoterapia y ventilación asistida según necesidad.
En casos de broncoaspiración o sangrado masivo en la vía aérea, es fundamental considerar la intubación precoz si hay un compromiso severo de la ventilación. En estos escenarios, la visualización de la glotis puede ser extremadamente difícil debido a la presencia de sangre, vómito o secreciones que obstruyen el campo de visión y comprometen el acceso a la vía aérea. Para optimizar el manejo, se recomienda el uso de estrategias avanzadas como el método SALAD (Suction-Assisted Laryngoscopy and Airway Decontamination), desarrollado por el Dr. James DuCanto.
La técnica SALAD se basa en la succión continua y eficiente para despejar la vía aérea durante la intubación, permitiendo una mejor visualización y facilitando el paso del tubo endotraqueal. Para ello, se utiliza un aspirador de alto flujo, generalmente con una cánula de succión de gran calibre como la Yankauer modificada o un catéter de succión rígido, que se coloca estratégicamente en la hipofaringe antes y durante el procedimiento. Esto permite evacuar sangre o contenido aspirado de manera continua mientras se realiza la laringoscopía, reduciendo el riesgo de fallos en la intubación y mejorando la seguridad del procedimiento.
El uso de videolaringoscopia puede complementar esta técnica al proporcionar una visualización indirecta de la glotis en situaciones donde la succión por sí sola no es suficiente para limpiar completamente el campo. Además, la combinación de SALAD con maniobras de intubación de rescate, como el uso de guías o dispositivos supraglóticos temporales, puede ser clave en pacientes con una vía aérea altamente contaminada.
Implementar la técnica SALAD en el manejo de la broncoaspiración y el sangrado masivo en la vía aérea mejora la tasa de éxito de la intubación en situaciones críticas y reduce el riesgo de hipoxia severa asociada a la obstrucción de la vía aérea. Por esta razón, es una estrategia recomendada para todo profesional que maneje vía aérea en contextos de trauma y emergencia.
Edema Pulmonar Traumático
El edema pulmonar traumático (EPT) es una condición multifactorial que puede surgir en diversos tipos de traumatismos y está mediado por mecanismos fisiopatológicos complejos. La contusión pulmonar es su causa más frecuente y ocurre tras un impacto torácico directo, provocando daño alveolar, hemorragia y aumento de la permeabilidad capilar, lo que facilita la filtración de líquido hacia el intersticio y los alvéolos. La lesión cerebral traumática grave, incluso en ausencia de lesión torácica, puede desencadenar edema pulmonar neurogénico debido a la liberación masiva de catecolaminas, lo que genera vasoconstricción y elevación de la presión hidrostática en los capilares pulmonares. De manera similar, las quemaduras extensas, especialmente aquellas con inhalación de humo, provocan una respuesta inflamatoria sistémica con daño directo a la mucosa respiratoria y aumento de la permeabilidad capilar, mientras que la sobrecarga de volumen en la reanimación puede agravar el cuadro. En el contexto del shock hemorrágico, la hipoxia tisular y la reanimación agresiva pueden contribuir al desarrollo de EPT al alterar la barrera endotelial pulmonar. Asimismo, en lesiones por aplastamiento, la reperfusión de tejido isquémico libera toxinas y mediadores inflamatorios que pueden aumentar la permeabilidad capilar. A nivel fisiopatológico, el edema pulmonar traumático se asocia a un desequilibrio en las fuerzas de Starling, donde el aumento de la permeabilidad capilar es el factor más importante, seguido por elevaciones en la presión hidrostática y deterioro del drenaje linfático. Esto tiene consecuencias graves sobre la función respiratoria, incluyendo hipoxemia severa por disminución del intercambio gaseoso, reducción de la complianza pulmonar, aumento del shunt intrapulmonar y del espacio muerto fisiológico, lo que compromete la oxigenación y la ventilación efectiva. Un mecanismo adicional que puede contribuir al edema pulmonar en trauma es el edema pulmonar por presión negativa, que ocurre en pacientes que intentan respirar contra una obstrucción de la vía aérea, o por obstrucción o acodamiento del tubo endotraqueal generando presiones intratorácicas extremadamente negativas que aumentan el retorno venoso y favorecen la extravasación de líquido hacia los pulmones. Este fenómeno se observa en casos de obstrucción laríngea, broncoaspiración o fallos en la intubación, y puede exacerbar el edema pulmonar preexistente. El reconocimiento temprano de estos mecanismos y la optimización del soporte ventilatorio con estrategias de protección pulmonar son fundamentales para reducir la morbimortalidad en estos pacientes.
Cuando sospecharla:
Trauma torácico con insuficiencia respiratoria progresiva sin otras lesiones evidentes.
Episodio de aspiración seguido de hipoxia severa.
Signos de congestión pulmonar en radiografía de tórax.
Manifestaciones clínicas:
Disnea severa con estertores crepitantes.
Hipoxemia refractaria a oxigenoterapia convencional.
Infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax sin evidencia de hemorragia.
Manejo:
Manejo de la vía aérea, inicio de ventilación con presión positiva.
Restricción de volumen.
Monitoreo hemodinámico estricto.
Lesión de la Vía Aérea Superior
El trauma de la vía aérea es una causa potencial de paro cardíaco traumático y puede presentarse por trauma cerrado o penetrante, cada una con mecanismos fisiopatológicos y consecuencias específicas que pueden comprometer rápidamente la ventilación y la oxigenación del paciente.
El trauma contuso de la vía aérea ocurre cuando fuerzas externas impactan el cuello o la cara, generando lesiones que van desde hematomas y fracturas hasta disrupciones traqueales. Entre los principales mecanismos de lesión se encuentran la compresión y el aplastamiento de las estructuras de la vía aérea contra estructuras óseas, los movimientos bruscos de desaceleración y aceleración que pueden estirar y desgarrar los tejidos, así como el impacto directo que puede fracturar huesos y cartílagos o inducir un edema severo en los tejidos blandos. Entre las lesiones más comunes se encuentran las fracturas faciales (nasales, mandibulares, maxilares, cigomáticas y orbitarias), que pueden causar obstrucción nasal, epistaxis y desplazamiento de fragmentos óseos que comprometen la vía aérea. La ruptura traqueal contusa, aunque menos frecuente, puede ocurrir tras hiperextensión del cuello, resultando en enfisema subcutáneo, neumomediastino, neumotórax y hemoptisis, lo que requiere un manejo de vía aérea avanzado. Otro mecanismo de obstrucción progresiva es el hematoma retrofaríngeo o paralaríngeo, el cual puede comprometer la permeabilidad de la vía aérea al desplazar los tejidos circundantes. Además, los traumatismos contusos pueden causar laceraciones y edema severo en la mucosa oral, faríngea y laríngea, favoreciendo la obstrucción parcial o total de la vía aérea, dificultando la ventilación y la intubación.
Por otro lado, el trauma penetrante de la vía aérea representa un desafío crítico, ya que puede involucrar no solo las estructuras respiratorias, sino también los grandes vasos y nervios del cuello. Entre los mecanismos principales de lesión se incluyen las heridas por arma de fuego, en las que la trayectoria del proyectil y la energía de impacto determinan el grado de destrucción tisular, y las heridas por arma blanca, que pueden seccionar parcial o completamente la laringe o la tráquea. Un tipo de lesión particularmente peligrosa es la herida penetrante de cuello, en la cual el compromiso de la «zona II» (entre el cartílago cricoides y el ángulo mandibular) presenta un alto riesgo de hemorragia masiva y colapso de la vía aérea. Las consecuencias incluyen obstrucción inmediata o progresiva por sangrado, hematoma y edema, así como la fuga de aire a través de la herida, lo que puede llevar a un neumotórax a tensión y deterioro ventilatorio severo. De manera similar, las heridas penetrantes faciales pueden obstruir la vía aérea debido al sangrado masivo, la presencia de cuerpos extraños y el desplazamiento de estructuras óseas, además de generar un alto riesgo de aspiración. Finalmente, la perforación faríngea o laríngea por cuerpos extraños ingeridos, aunque menos frecuente, puede generar edema y otras complicaciones si no se detecta y trata a tiempo.
Independientemente del mecanismo de lesión, el trauma de la vía aérea requiere un diagnóstico temprano y un manejo inmediato para evitar la hipoxia, la insuficiencia respiratoria y el colapso hemodinámico.
Cuando sospecharla:
Trauma directo sobre la laringe o la tráquea.
Disfonía, estridor o enfisema subcutáneo.
Dificultad para ventilar con máscara o dispositivos supraglóticos.
Manejo:
El manejo del trauma de la vía aérea debe ser progresivo y adaptado a la gravedad de la lesión, priorizando siempre la oxigenación y la estabilidad hemodinámica. Es necesario identificar signos de compromiso de la vía aérea como estridor, disfonía, enfisema subcutáneo, hemoptisis, cianosis o uso de músculos accesorios. Si el paciente mantiene una vía aérea permeable, se debe administrar oxígeno y monitorizar estrechamente. En casos de obstrucción parcial, el posicionamiento del paciente y el uso de dispositivos de vía aérea supraglóticos pueden ser opciones temporales hasta lograr un control definitivo. En aquellos con trauma facial severo o hemorragia activa, se recomienda la aspiración continua con la técnica SALAD (Suction-Assisted Laryngoscopy and Airway Decontamination) para mejorar la visualización antes de proceder con la intubación orotraqueal, idealmente con videolaringoscopio y un Bougie si está disponible.
Si la vía aérea no puede asegurarse con métodos convencionales debido a edema, colapso laríngeo o lesión traqueal grave, se debe considerar una vía aérea quirúrgica de emergencia mediante cricotiroidotomía con técnica de escalamiento progresivo. En pacientes con heridas penetrantes en el cuello, se debe evitar la intubación a ciegas, ya que puede empeorar la lesión; en estos casos, la broncoscopia flexible puede ser una herramienta útil para guiar la colocación del tubo endotraqueal.
Quemadura de la Vía Aérea
Las quemaduras de la vía aérea son eventos catastróficos en los que el tiempo es un factor crítico para la intervención. Las formas más graves suelen ser consecuencia de la exposición a un incendio en un espacio cerrado, donde la inhalación de gases calientes y productos de combustión puede causar daño térmico y químico significativo. Este tipo de lesión provoca un edema progresivo que puede evolucionar hasta la obstrucción completa de la vía aérea, poniendo en riesgo inmediato la vida del paciente. Además, en estos escenarios, es común que los afectados presenten intoxicación por monóxido de carbono o cianuro, lo que agrava el cuadro clínico al comprometer el transporte y la utilización del oxígeno en los tejidos.
Las quemaduras de la vía aérea pueden afectar desde la vía aérea superior, incluyendo la nariz, cavidad oral, faringe y laringe, hasta la vía aérea inferior, comprometiendo la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Su origen puede deberse a lesiones térmicas directas, como la inhalación de aire caliente, llamas o vapor; lesiones químicas por inhalación de humo, gases tóxicos o vapores industriales; o una combinación de ambas. Entre los factores de riesgo se incluyen la exposición prolongada en espacios cerrados, la presencia de quemaduras faciales o cervicales, la pérdida de conciencia durante el incendio y enfermedades respiratorias preexistentes. La fisiopatología de estas lesiones es compleja y evoluciona en tres fases principales: en la fase inmediata, el daño térmico y químico desencadena una respuesta inflamatoria con liberación de mediadores vasoactivos que aumentan la permeabilidad capilar, provocando edema severo de la vía aérea y broncoespasmo. En la fase intermedia, entre 8 y 24 horas posteriores a la lesión, el edema alcanza su punto máximo, la mucosa dañada comienza a descamarse y pueden formarse obstrucciones por secreciones y detritos. En la fase tardía, el proceso de cicatrización puede llevar a la fibrosis y la estenosis de la vía aérea, con alteración crónica del intercambio gaseoso y predisposición a infecciones recurrentes.
El reconocimiento temprano de los signos y síntomas es esencial para evitar la progresión del daño y la insuficiencia respiratoria. Los hallazgos clínicos iniciales incluyen quemaduras faciales, vibrisas nasales quemadas, esputo carbonáceo, disfonía, estridor y dificultad respiratoria. Los signos tardíos, como cianosis, disminución del estado de conciencia, uso de músculos accesorios y caída de la saturación de oxígeno, indican un compromiso severo que requiere intervención inmediata.
Cuando sospecharla:
Exposición a incendios o humo con lesiones faciales.
Tos, disfonía y estridor progresivo.
Manejo:
El manejo de las quemaduras de la vía aérea debe ser agresivo y preciso, ya que cualquier retraso en la intervención puede llevar a la obstrucción completa de la vía aérea y al paro respiratorio. La prioridad es asegurar la vía aérea antes de que el edema progrese, ya que una vez que la inflamación alcanza su punto máximo (entre 8 y 24 horas después de la exposición), la intubación puede volverse imposible.
La intubación orotraqueal debe realizarse lo antes posible en cualquier paciente con signos de quemaduras en la vía aérea superior, especialmente si presenta estridor, disfonía, dificultad respiratoria progresiva o evidencia de edema laríngeo. Esta maniobra debe ser llevada a cabo por el profesional más experimentado en manejo de vía aérea para minimizar intentos fallidos y reducir el riesgo de trauma adicional. Se recomienda el uso de videolaringoscopio si está disponible, ya que permite una mejor visualización en pacientes con edema o secreciones en la vía aérea. En casos de obstrucción parcial con anatomía distorsionada, la intubación guiada por broncoscopia flexible es una opción preferible, especialmente en entornos controlados.
Los dispositivos supraglóticos son inútiles en estos pacientes, ya que no resuelven el problema de la obstrucción laríngea o traqueal progresiva y pueden agravar la hipoxia al no proporcionar una vía aérea definitiva. Asimismo, la cricotiroidotomía no es una alternativa viable, ya que la inflamación y el edema extenso de los tejidos cervicales hacen que el procedimiento sea extremadamente difícil y con una alta tasa de fallo. En caso de que la intubación endotraqueal no sea posible, se debe considerar una traqueotomía de emergencia, idealmente realizada por un equipo quirúrgico con experiencia.
En cuanto al uso de adrenalina nebulizada y corticosteroides, su eficacia es limitada y no deben considerarse como una solución definitiva. Aunque la adrenalina nebulizada puede generar una vasoconstricción transitoria que reduzca el edema en casos muy tempranos, su efecto es pasajero y no previene la progresión del edema laríngeo. Por otro lado, los corticosteroides no han demostrado un beneficio significativo en la prevención o reducción del edema de la vía aérea en quemaduras, por lo que su uso sistemático no está justificado.
Además de asegurar la vía aérea, es fundamental administrar oxígeno al 100% para desplazar el monóxido de carbono en pacientes con intoxicación por humo y monitorizar los niveles de carboxihemoglobina. En casos de intoxicación grave con pérdida del estado de conciencia o acidosis severa, se debe considerar el uso de oxigenoterapia hiperbárica. La reanimación con líquidos debe realizarse con cuidado, ya que el exceso de volumen puede agravar el edema pulmonar y la insuficiencia respiratoria.
El éxito en el manejo de las quemaduras de la vía aérea depende de la identificación temprana de los signos de compromiso respiratorio y la intubación orotraqueal precoz, realizada por el profesional más capacitado. Los dispositivos supraglóticos y la cricotiroidotomía no son opciones viables, y el uso de adrenalina nebulizada y corticosteroides no aporta un beneficio significativo. La prioridad es garantizar una vía aérea definitiva antes de que el edema progrese, asegurando una oxigenación adecuada y minimizando las complicaciones a largo plazo.
Hipovolemia y sangrado mayor
El sangrado mayor representa la pérdida de sangre del sistema circulatorio y, en el contexto del trauma, puede ser externo (visible) o interno (oculto). Independientemente de su localización, si la hemorragia es suficientemente severa y rápida, puede desencadenar un paro cardíaco a través de diversos mecanismos interrelacionados. La principal vía por la que el sangrado masivo conduce al colapso circulatorio es el shock hipovolémico, en el cual la pérdida masiva de sangre reduce drásticamente el volumen circulante, disminuyendo el retorno venoso al corazón (precarga). Como resultado, el gasto cardíaco se ve comprometido, lo que lleva a una perfusión tisular inadecuada y a la incapacidad de los órganos vitales, incluyendo el cerebro y el corazón, para recibir suficiente oxígeno y nutrientes.
Además del shock hipovolémico, la disminución del aporte de oxígeno (DO₂) juega un papel crítico en la progresión hacia el paro cardíaco. La sangre es el principal vehículo de transporte de oxígeno a los tejidos, y su pérdida masiva reduce la cantidad de hemoglobina disponible para el intercambio gaseoso. A su vez, la hipovolemia disminuye el flujo sanguíneo pulmonar, afectando la oxigenación de la sangre residual. Esta hipoxia tisular afecta directamente la función miocárdica, que depende de un suministro continuo de oxígeno para mantener su contractilidad y ritmo adecuado.
Cuando la hipoperfusión se mantiene, las células cambian a metabolismo anaeróbico, un mecanismo de supervivencia que genera ácido láctico como subproducto. La acumulación progresiva de este metabolito produce acidosis metabólica, lo que deprime aún más la función cardíaca y favorece la aparición de arritmias letales. Si no se revierte rápidamente, esta acidosis metabólica severa contribuye al colapso cardiovascular y al paro cardíaco.
La magnitud de la pérdida sanguínea en el trauma tiene un impacto directo en la estabilidad hemodinámica del paciente, y es fundamental comprender que los valores absolutos de pérdida de volumen sanguíneo deben interpretarse en función del peso corporal. La sangre representa aproximadamente el 7% del peso corporal total, por lo que un adulto de 70 kg tiene un volumen sanguíneo aproximado de 5 litros, mientras que una persona de 50 kg solo tiene alrededor de 3.5 litros. Sin embargo, los textos médicos suelen referirse a valores absolutos, como 1,500 ml de pérdida, sin considerar las diferencias individuales en la volemia basal. Así, mientras que perder 1.5 litros de sangre en un hombre de 70 kg representa aproximadamente el 30% de su volumen sanguíneo total, la misma cantidad en una mujer de 50 kg equivale a más del 40%, lo que la situaría en un estado crítico de shock hipovolémico.
Incluso pérdidas mucho menores pueden ser catastróficas, dependiendo del contexto clínico y la reserva fisiológica del paciente. Aunque se suele considerar que la hipovolemia significativa comienza con pérdidas del 30% del volumen sanguíneo, generando taquicardia, vasoconstricción y disminución del gasto urinario, en algunos casos, una pérdida de tan solo 10% del volumen circulante (alrededor de 500 ml en un adulto promedio) puede desencadenar una respuesta hemodinámica desproporcionada, especialmente en ancianos, personas con enfermedades cardiovasculares o pacientes con bajo volumen intravascular basal. Cuando la pérdida alcanza el 40% o más del volumen sanguíneo, el shock hipovolémico entra en una fase irreversible si no se actúa rápidamente, ya que la hipoperfusión severa conduce a acidosis metabólica, disfunción endotelial y fallo multiorgánico. Esta progresión subraya la importancia de una reposición temprana de hemoderivados, adaptada al peso y las condiciones específicas del paciente, evitando la aplicación rígida de valores absolutos que pueden subestimar la gravedad del cuadro en individuos más pequeños o sobrestimar la respuesta en personas con mayor reserva circulatoria.
Sangrado externo en extremidades
El trauma en las extremidades es muy frecuente y suele ser manejado de manera ineficaz por testigos. Los escenarios de violencia, accidentes de tránsito y accidentes industriales generan un alto número de lesiones con hemorragias significativas. Lo preocupante es que los equipos de emergencia rara vez presencian una hemorragia exanguinante en su fase inicial, ya que, para cuando llegan al lugar, las intervenciones iniciales han tenido un efecto parcial o, en el peor de los casos, el paciente ha perdido un volumen crítico de sangre que ya no es posible recuperar. En muchos casos, el tiempo de respuesta se convierte en un factor determinante entre la vida y la muerte, lo que resalta la necesidad de entrenar a los primeros respondientes y testigos en el control efectivo de hemorragias masivas.
Características:
Visible y Obvio: Es el tipo de sangrado más fácil de reconocer, ya que la sangre es visible fluyendo de una herida en un brazo o una pierna.
Causas Comunes: Heridas cortantes o punzantes, laceraciones profundas, amputaciones traumáticas, fracturas expuestas de huesos largos.
Severidad: Puede variar desde leve a masivo, dependiendo del tamaño y tipo de vaso sanguíneo lesionado. Lesiones de grandes arterias (femoral, humeral, etc.) pueden causar exanguinación (pérdida de casi toda la sangre) en minutos.
Manejo inmediato (Prioridades):
Presión Directa: Aplicar presión firme y constante directamente sobre el sitio de sangrado con las manos, apósitos o vendajes. Es la primera y más importante medida.
Torniquete (si la Presión Directa Falla o es Impracticable): Si la presión directa y la elevación no controlan el sangrado severo en una extremidad (o si hay múltiples víctimas o situaciones tácticas donde la presión directa no es factible), se debe aplicar un torniquete proximal a la herida (más cerca del tronco). Es vital colocarlo correctamente y documentar la hora de aplicación. ¡El torniquete es una medida para salvar vidas en sangrado EXTREMO de extremidades, no una primera línea!
Agentes hemostáticos tópicos: Apósitos hemostáticos que se aplican directamente en la herida para promover la coagulación. Pueden ser útiles como complemento a la presión directa o en heridas complejas donde la presión directa es difícil de aplicar.
Reposición de volumen con cristaloides: Iniciar la reposición de volumen con solución cristaloide isotónica (ej. solución salina normal o Ringer lactato) para tratar el shock hipovolémico. La reposición inicial es cautelosa, priorizando el control del sangrado sobre la reposición agresiva que podría empeorar el sangrado, la recomendación es tratar de no exceder los 2000ml.
Transfusión de productos sanguíneos (si disponible y necesario): En casos de sangrado masivo y shock persistente, la transfusión de sangre completa, concentrado de hematíes, plasma fresco congelado y plaquetas puede ser necesaria para reemplazar el volumen sanguíneo y los factores de coagulación perdidos. La transfusión temprana de hemoderivados es vital en estos casos.
Transporte urgente a un centro de trauma: El paciente con sangrado severo de extremidades requiere atención quirúrgica urgente para reparar los vasos sanguíneos lesionados y controlar el sangrado definitivo.
Relación con el paro cardíaco: El sangrado masivo de extremidades, si no se controla rápidamente, puede llevar al shock hipovolémico profundo y, finalmente, al paro cardíaco en minutos. La intervención temprana con presión directa, torniquete y reposición de volumen es crucial para prevenir esta progresión.

Es muy probable que la improvisación de torniquetes pueda generar mayor dificultad para controlar un sangrado mayor en una extremidad
Sangrado en Sitios de Unión (Junctional Bleeding)
Las hemorragias masivas en los sitios de unión, que incluyen las axilas, región clavicular, la región inguinal y el cuello, representan un desafío crítico en el manejo del trauma debido a su altísima mortalidad y la dificultad para lograr un control eficaz del sangrado. Estas lesiones afectan estructuras vasculares de gran calibre, lo que puede provocar una exsanguinación en cuestión de minutos si no se interviene rápidamente. Según estudios epidemiológicos, las hemorragias masivas no controladas son responsables de hasta el 40% de las muertes prevenibles en trauma, y un porcentaje significativo de estas ocurre en los sitios de unión debido a la imposibilidad de aplicar un torniquete convencional.
Características:
Sangrado en Áreas donde Extremidades se Unen al Tronco: Estos «sitios de unión» o «zonas de transición» incluyen:
Ingles (unión de piernas al tronco): Sangrado en la región inguinal puede ser por lesiones de la arteria y vena femoral, arterias ilíacas externas.
Axilas (unión de brazos al tronco): Sangrado axilar puede involucrar la arteria y vena axilar, arteria subclavia.
Cuello (unión de cabeza y tronco): Sangrado en el cuello puede afectar la arteria carótida, vena yugular, arteria subclavia y vertebral.
Difícil de Controlar con Torniquetes Convencionales: Los torniquetes estándar de extremidades no se pueden aplicar eficazmente en estos sitios de unión debido a la anatomía. La unión al tronco impide la compresión circunferencial necesaria para un torniquete.
Alto Riesgo de Sangrado Masivo y Exanguinación Rápida: Estos sitios contienen grandes vasos sanguíneos que, al ser lesionados, pueden sangrar profusamente.
Manejo Inmediato (Desafíos y Estrategias):
Presión Directa Firme y Enfocada: La presión directa es la piedra angular del control del sangrado en sitios de unión, pero puede ser más difícil de aplicar eficazmente debido a la localización. Se requiere presión directa y profunda sobre el punto de sangrado arterial, si es posible.
Empaquetamiento de la Herida (Wound Packing): En heridas profundas en sitios de unión, se debe considerar el empaquetamiento de la herida con gasas hemostáticas o gasas comunes si no hay hemostáticas disponibles. El empaquetamiento busca rellenar la cavidad de la herida y aplicar presión interna para comprimir los vasos sangrantes. Se necesita una cantidad significativa de gasa y presión continua.
Agentes Hemostáticos Tópicos: Apósitos o gránulos hemostáticos pueden ser útiles como complemento al empaquetamiento y la presión directa.
Torniquetes de Unión (Junctional Tourniquets): Existen torniquetes diseñados específicamente para sitios de unión (ej. torniquete inguinal, torniquete para axila). Estos dispositivos son menos comunes en entornos civiles, pero son una opción en algunos casos. Su aplicación requiere entrenamiento específico.
Acceso Vascular IV y Reposición de Volumen: Similar al manejo del sangrado de extremidades, pero la reposición de volumen puede necesitar ser más agresiva debido al riesgo de exanguinación rápida.
Sonsa de Foley: El uso de la sonda de Foley en el manejo de hemorragias en el cuello ha demostrado ser una técnica efectiva para el control temporal del sangrado en heridas penetrantes donde la compresión externa es insuficiente. Su aplicación consiste en la inserción del catéter dentro del trayecto de la herida, seguido del inflado del balón con solución salina para ejercer presión directa sobre los vasos sanguíneos lesionados. Esta técnica es particularmente útil en heridas que comprometen la vena yugular o arterias de menor calibre, donde la colocación de un torniquete no es viable y el acceso quirúrgico puede retrasarse. Sin embargo, es fundamental que el uso de la sonda de Foley sea una medida temporal, ya que no reemplaza la exploración quirúrgica definitiva y conlleva el riesgo de expansión del hematoma o compresión de estructuras críticas como la vía aérea. Su empleo debe realizarse con extrema precaución en heridas cercanas a la tráquea o en pacientes con inestabilidad hemodinámica, priorizando siempre el traslado rápido a un centro con capacidad quirúrgica.
Activación Temprana de Servicios de Emergencia y Transporte Urgente: El sangrado en sitios de unión es una emergencia quirúrgica. El transporte rápido a un centro de trauma con capacidad para cirugía vascular es crítico.
Relación con el Paro Cardíaco: El sangrado en sitios de unión es extremadamente peligroso y puede llevar a un paro cardíaco muy rápidamente debido a la magnitud del sangrado y la dificultad para controlarlo con métodos convencionales. La intervención rápida y agresiva, enfocada en presión directa, empaquetamiento y traslado urgente, es vital para intentar prevenir el paro cardíaco.

Torniquete de unión SAM Juntion
Sangrado Interno (Oculto)
El sangrado interno es una de las principales causas de muerte prevenible en trauma, representando hasta el 40% de las muertes por lesiones traumáticas graves. Se produce cuando la pérdida de sangre dentro del cuerpo compromete la perfusión de los órganos vitales, llevando a shock hipovolémico y paro cardíaco. Las principales fuentes de hemorragia interna letal incluyen el tórax (hemotórax masivo), el abdomen (lesiones hepáticas y esplénicas), el retroperitoneo (lesión de grandes vasos y fracturas pélvicas) y las fracturas de fémur, que pueden retener hasta 2 litros de sangre. La progresión al paro cardíaco ocurre por hipovolemia severa, hipoxia, acidosis láctica y disfunción miocárdica irreversible.
Características:
No Visible Externamente: La sangre se acumula dentro del cuerpo, en cavidades o tejidos, sin sangrado evidente al exterior en las primeras fases.
Difícil de Detectar en Fases Iniciales Solo con el Examen Físico: Los signos de sangrado interno pueden ser sutiles al principio y pueden confundirse con otras causas de shock.
Causas Comunes en Trauma:
Trauma Torácico: Hemotórax, hemomediastino, contusión pulmonar severa con sangrado alveolar.
Trauma Abdominal: Lesiones de órganos sólidos (hígado, bazo, riñones) o huecos (intestino, estómago), hemoperitoneo, sangrado retroperitoneal.
Fracturas de Pelvis: Las fracturas pélvicas graves pueden lesionar vasos sanguíneos pélvicos y causar sangrado retroperitoneal masivo.
Fracturas de Huesos Largos (Fémur, Húmero): Especialmente fracturas bilaterales o multifragmentarias. Aunque el sangrado primario es en el sitio de fractura, una cantidad significativa de sangre puede perderse en los tejidos blandos alrededor del hueso fracturado y en la cavidad medular del hueso.
Mecanismos de Trauma: Trauma contuso (accidentes de tráfico, caídas, golpes), aplastamiento, explosiones, heridas por arma de fuego o arma blanca.
Lugares de Sangrado Interno Oculto y Aspectos a Considerar:
Tórax (Hemotórax, Hemomediastino, Contusión Pulmonar Severa):
Aspectos Ocultos: El sangrado en el tórax no siempre es visible externamente. Puede haber solo signos indirectos como dificultad respiratoria, disminución de ruidos respiratorios unilaterales (en hemotórax), desviación traqueal (en neumotórax a tensión, pero también posible en hemotórax masivo).
Signos y Síntomas Sugerentes: Dolor torácico, dificultad respiratoria, tos (posiblemente con sangre), taquipnea, taquicardia, hipotensión, disminución de la saturación de oxígeno.
Diagnóstico Rápido en Emergencia: Ecografía FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma) puede detectar líquido libre en el espacio pleural (hemotórax). La radiografía de tórax puede mostrar opacidades compatibles con hemotórax, ensanchamiento mediastinal (hemomediastino), o infiltrados en contusión pulmonar. En el hospital, la TC de tórax es el estudio de imagen más definitivo.
Manejo Inicial
Asegurar vía aérea y ventilación, oxígeno suplementario, acceso IV y reposición de volumen. En caso de hemotórax masivo o neumotórax a tensión asociado, considerar descompresión inmediata (toracostomía con tubo de tórax o descompresión con aguja) en el lado afectado. Transfusión de hemoderivados si es necesario. Transporte urgente para evaluación quirúrgica (toracotomía si sangrado persistente o masivo).
Abdomen (Hemoperitoneo, Lesiones de Órganos Sólidos/Huecos, Sangrado Retroperitoneal):
Aspectos Ocultos
El abdomen puede «acomodar» grandes volúmenes de sangre antes de que se noten signos externos obvios (distensión abdominal puede ser tardía). El examen abdominal inicial puede ser engañosamente normal, especialmente en pacientes jóvenes y musculosos o con alteración del estado mental.
Signos y Síntomas Sugerentes: Dolor abdominal (puede ser difuso o localizado), rigidez abdominal (tardía), equimosis o abrasiones abdominales (pero pueden estar ausentes), dolor a la palpación abdominal, hipotensión, taquicardia, palidez, diaforesis, agitación o confusión. En fracturas pélvicas, puede haber inestabilidad pélvica a la palpación.
Diagnóstico Rápido en Emergencia: Ecografía FAST es altamente sensible para detectar líquido libre en la cavidad peritoneal (hemoperitoneo). La TC abdominal con contraste es el estudio de imagen definitivo en el hospital para identificar órganos lesionados y la extensión del sangrado. El lavado peritoneal diagnóstico (LPD) es una técnica invasiva menos utilizada hoy en día, pero aún útil en situaciones muy específicas donde la ecografía FAST no es concluyente y la TC no está disponible rápidamente.
Manejo Inicial: Asegurar vía aérea y ventilación, oxígeno, acceso IV y reposición de volumen. Transfusión de hemoderivados. En fracturas pélvicas, considerar férula pélvica o sábana pélvica para estabilizar la pelvis y reducir el sangrado. Evitar la administración excesiva de líquidos cristaloides que pueden diluir los factores de coagulación y exacerbar la coagulopatía. Transporte urgente para evaluación quirúrgica (laparotomía exploratoria si hemoperitoneo significativo o lesiones de órganos).
Pelvis y Retroperitoneo (Fracturas Pélvicas, Lesiones Vasculares Retroperitoneales):
Aspectos Ocultos: El retroperitoneo es un «espacio virtual» detrás del peritoneo que puede alojar grandes cantidades de sangre sin distensión abdominal evidente inicialmente. El sangrado pélvico asociado a fracturas pélvicas puede ser masivo y difícil de detectar en el examen inicial.
Signos y Síntomas Sugerentes: Dolor pélvico o lumbar, inestabilidad pélvica a la palpación (especialmente en fracturas pélvicas), equimosis perineal o escrotal, hematuria (sangre en la orina, si hay lesión renal o urinaria asociada), hipotensión, taquicardia, palidez, shock desproporcionado para el sangrado externo visible.
Diagnóstico Rápido en Emergencia: La radiografía de pelvis AP (anteroposterior) es esencial para identificar fracturas pélvicas. La TC de abdomen y pelvis con contraste es el estudio definitivo para evaluar la extensión de las fracturas, el sangrado retroperitoneal y las lesiones vasculares pélvicas. La ecografía FAST puede detectar hemoperitoneo asociado, pero no evalúa directamente el retroperitoneo.
Manejo Inicial: Asegurar vía aérea y ventilación, oxígeno, acceso IV y reposición de volumen. Estabilización pélvica inmediata. Transfusión masiva de hemoderivados protocolizada (relación 1:1:1 de hematíes, plasma, plaquetas). Ácido tranexámico (TXA): Administrar TXA lo antes posible, ya que reduce la mortalidad en pacientes con trauma y sangrado significativo. Embolización angiográfica: En centros de trauma con capacidad, la embolización angiográfica de arterias pélvicas sangrantes puede ser una intervención para controlar el sangrado antes o en lugar de la cirugía abierta. Transporte urgente a centro de trauma con capacidad para cirugía pélvica y embolización.
Extremidades inferiores (Fracturas de Fémur, Lesiones Musculares Profundas):
Aspectos Ocultos: Cada fractura de fémur puede causar la pérdida de hasta 1-1.5 litros de sangre en los tejidos blandos del muslo. En fracturas bilaterales de fémur o fracturas de huesos largos múltiples, la pérdida sanguínea total puede ser significativa y contribuir al shock hipovolémico. El sangrado es principalmente en los tejidos musculares profundos y no es visible externamente como un sangrado activo, aunque puede haber equimosis e hinchazón del muslo con el tiempo.
Signos y Síntomas Sugerentes: Deformidad, crepitación o movilidad anormal del muslo (en fractura de fémur). Dolor en el muslo, hinchazón progresiva, equimosis. Hipotensión, taquicardia, palidez, signos de shock hipovolémico.
Diagnóstico: La radiografía de fémur confirma la fractura. La ecografía FAST o la TC abdominal pueden ser necesarias para descartar otras fuentes de sangrado interno asociadas.
Manejo Inicial: Asegurar vía aérea y ventilación, oxígeno, acceso IV y reposición de volumen. Inmovilización de la fractura de fémur con férula de tracción (férula de tracción bipolar) es crucial para reducir el movimiento de los fragmentos óseos y minimizar el sangrado adicional y el dolor. Analgesia adecuada para el dolor. Transfusión de hemoderivados si hay shock persistente.

LifeFlow es un dispositivo manual de infusión rápida que permite administrar volúmenes controlados de sangre o fluidos de forma urgente y eficiente. Está diseñado para facilitar la reanimación rápida con volumen en pacientes críticos que presentan shock, hemorragia
Neumotórax a tensión
Definición y Fisiopatología
El neumotórax a tensión (NT) es una emergencia médica que ocurre cuando el aire se acumula progresivamente en la cavidad pleural sin posibilidad de salida, generando un colapso pulmonar y un desplazamiento mediastinal que compromete el retorno venoso y la hemodinamia del paciente. En el contexto del paro cardíaco traumático, su reconocimiento y tratamiento inmediato son críticos para la supervivencia.
El neumotórax a tensión ocurre cuando hay una fuga de aire hacia el espacio pleural sin una vía de salida, lo que crea un efecto de válvula unidireccional. Esto genera:
Aumento de la presión intrapleural, lo que impide la expansión del pulmón afectado.
Desplazamiento mediastinal contralateral, comprometiendo el pulmón sano.
Compresión de grandes vasos, causando disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco.
Hipoxia severa por alteración de la ventilación y la perfusión.
Etiología
El neumotórax a tensión puede surgir en dos contextos principales:
Trauma cerrado:
Fracturas costales que perforan la pleura visceral.
Lesiones alveolares por sobrepresión en ventilación mecánica (barotrauma).
Contusión pulmonar con fuga de aire al espacio pleural.
Trauma penetrante:
Heridas torácicas por arma blanca o de fuego.
Procedimientos invasivos como la inserción de vías centrales o la punción pleural.
Presentación Clínica
Los signos y síntomas pueden variar según si el paciente tiene respiración espontánea o está en ventilación mecánica.
Respiración Espontánea
Signos hemodinámicos:
Taquicardia (98 – 130 lpm, 43% de los casos).
Hipotensión en el 16.3% de los casos.
Paro cardíaco en 2.3%.
Signos respiratorios:
Disminución de ruidos respiratorios (58.5%).
Desviación traqueal (17.9%).
Enfisema subcutáneo (10.5%).
Hiperresonancia a la percusión (26.7%).
Reducción de la excursión torácica (3.5%).
Respiración Asistida (Ventilación Mecánica o ventilado con VBM)
Mayor riesgo de deterioro súbito y paro cardíaco (28.9%).
Hipotensión severa (66%).
Signos respiratorios menos evidentes (desviación traqueal solo en 2.9%).
Enfisema subcutáneo más frecuente (30.9%).
Comparación Mortalidad
Respiración espontánea: 6.7%.
Respiración asistida: 22.7% (riesgo 7.4 veces mayor de muerte en ventilados).
DATO IMPORTANTE: El neumotórax a tensión en pacientes intubados puede manifestarse de manera súbita con deterioro hemodinámico y paro en menos de 5 minutos.
Diagnóstico
El diagnóstico de neumotórax a tensión es clínico, especialmente en escenarios de trauma.
Clínica sospechosa: Taquicardia, hipotensión, asimetría respiratoria, desviación traqueal y distensión yugular (aunque puede estar ausente).
Ecografía pulmonar (E-FAST):
Ausencia de deslizamiento pleural.
«Lung point» en casos incipientes.
IMPORTANTE: El neumotórax a tensión debe tratarse sin esperar confirmación radiográfica si hay alta sospecha clínica.
Manejo
El tratamiento del neumotórax a tensión debe ser inmediato.
Descompresión con aguja
Consiste en insertar un catéter de calibre apropiado para liberar la presión intratorácica, existen catéter comerciales para descompresión especifica como el ARS y SPEAR de North American Rescue NAR.
Existen Kits comerciales para descompresión de neumotórax como el equipo tipo Wayne.
Sitios recomendados:
Segundo espacio intercostal, línea media clavicular (2° EILMC).
Cuarto o quinto espacio intercostal, línea axilar anterior (4-5° EILAA) (menor tasa de error).
Consideraciones:
Se debe usar un catéter de al menos 7 cm de longitud (14G recomendado).
Posible fallo en pacientes obesos por insuficiente penetración del catéter.
Puede ser un manejo temporal, requiriendo toracostomía definitiva.
Errores frecuentes:
Error en 2° EILMC: 38% de los casos.
Error en 4-5° EILAA: 13%.

Diferentes longitudes de catéteres de izquierda a derecha (16G, 14g convencional, ARS, PneumoCath, SPEAR, 14G largo)
A pesar de la creciente preferencia por el cuarto o quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior (4°-5° EILAA) debido a su menor tasa de fallos en la descompresión de neumotórax a tensión, el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular (2° EILMC) sigue siendo una opción válida y debe mantenerse dentro del arsenal terapéutico de los profesionales de emergencia. Esta ubicación sigue siendo ampliamente enseñada en cursos de trauma como el ATLS y el PHTLS, y en situaciones de acceso limitado al tórax lateral, puede representar la mejor opción disponible.
Sin embargo, estudios recientes han señalado problemas en la identificación anatómica precisa del 2° EILMC, especialmente en contextos prehospitalarios. Un artículo publicado en Cureus titulado «Paramedic Understanding of Tension Pneumothorax and Needle Thoracostomy (NT)» evaluó la capacidad de 29 paramédicos para localizar correctamente el punto de inserción en el 2° EILMC. Los resultados fueron alarmantes: ninguno de los 29 paramédicos pudo identificar con precisión este punto anatómico en un voluntario, lo que sugiere una alta probabilidad de error en el terreno.

La estrella indica la ubicación exacta del segundo espacio intercostal (SCI) en la línea medioclavicular (LCM). Los puntos más grandes representan dos paramédicos que seleccionan el mismo punto.
Implicaciones Clínicas
Dificultad Anatómica:
La localización del 2° EILMC puede ser desafiante en pacientes obesos, con tórax deformados o en contextos de trauma con lesiones que distorsionan los puntos de referencia.
Los márgenes de error pueden llevar a una punción fallida en el tejido subcutáneo o a la perforación inadvertida de estructuras como los vasos subclavios.
Ventajas del 4°-5° EILAA:
Tasa de éxito más alta según estudios recientes.
Mayor seguridad al evitar estructuras vasculares y óseas críticas.
Mayor tasa de descompresión efectiva en pacientes con neumotórax a tensión.
Importancia del Entrenamiento:
El estudio de Cureus refuerza la necesidad de capacitación constante y validación de competencias en procedimientos de emergencia.
La enseñanza del 2° EILMC debe incluir simulación en modelos anatómicos realistas para mejorar la precisión.
En escenarios de bajo recurso o acceso limitado, el 2° EILMC sigue siendo útil, pero se debe evaluar si el personal tiene la destreza necesaria para identificarlo correctamente.
El segundo espacio intercostal en la línea media clavicular no debe descartarse completamente, ya que sigue siendo una opción viable en ciertos escenarios. Sin embargo, la evidencia indica que su precisión en la localización es deficiente en entornos prehospitalarios, lo que sugiere que el 4°-5° EILAA debe ser el sitio preferido cuando sea posible. La clave está en garantizar que los operadores tengan el entrenamiento adecuado para realizar una descompresión efectiva, minimizando riesgos y maximizando la probabilidad de éxito.
Sistemas de descompresión de neumotórax
En el contexto de la descompresión con aguja del neumotórax a tensión, se han desarrollado distintos dispositivos para optimizar la eficacia del procedimiento y reducir las tasas de fallo. Aquí se describen algunos de los más utilizados, incluyendo catéteres venosos estándar y dispositivos diseñados específicamente para la descompresión con aguja.
Catéter Venoso 14G
Si bien los catéteres 16G son comunes en muchos entornos, su longitud insuficiente limita su efectividad en la descompresión del neumotórax a tensión. En cambio, los catéteres venosos 14G son más utilizados debido a su mayor diámetro y disponibilidad en versiones más largas, lo que aumenta la probabilidad de éxito en la descompresión torácica.
Características del Catéter Venoso 14G
Diámetro: 14G (~2.1 mm).
Longitud estándar: 45-50 mm.
Opciones más largas: Algunas versiones alcanzan los 60-70 mm.
Material: Poliuretano flexible.
Usos en descompresión torácica: Opción viable en ausencia de dispositivos diseñados específicamente para toracostomía con aguja.
Efectividad en la Descompresión Torácica
El éxito de la descompresión con un catéter venoso 14G depende de la relación entre su longitud y el espesor de la pared torácica del paciente.
Factores que afectan la eficacia:
Espesor de la pared torácica:
En pacientes delgados: 40-50 mm pueden ser suficientes.
En pacientes con IMC alto: La distancia hasta la pleura puede superar los 50 mm, lo que reduce la efectividad del catéter venoso estándar.
Estudios han reportado que hasta un 35-50% de las descompresiones con catéteres IV fallan debido a penetración insuficiente.
Obstrucción del catéter:
La acumulación de sangre o tejido subcutáneo puede comprometer la permeabilidad del catéter.
El diseño de los catéteres IV no está optimizado para la evacuación de aire, aumentando la probabilidad de fallo.
ARS® (Air Release System) Decompression Needle
El ARS® Decompression Needle es un dispositivo diseñado específicamente para la toracostomía con aguja en el contexto prehospitalario y militar.
Características:
Calibre: 14G.
Longitud: 83 mm (3.25 pulgadas), lo que mejora la tasa de éxito en la penetración pleural.
Mecanismo de seguridad: Incluye un resorte interno que permite el flujo de aire al espacio pleural mientras minimiza el riesgo de colapso de la aguja.
Diseño optimizado: Disminuye el riesgo de obstrucción y permite una evacuación más efectiva del aire atrapado.
Comentario: El ARS® ha demostrado mayor efectividad que los catéteres IV estándar debido a su longitud aumentada y diseño específico para la descompresión torácica en ambientes militares y civiles. Sin embargo, sigue dependiendo de la habilidad del operador para una correcta inserción.

ARS® (Air Release System)
SPEAR® (Simplified Pneumothorax Emergency Air Release)
El SPEAR® System es otro dispositivo desarrollado para mejorar la descompresión torácica de emergencia.
Características:
Calibre: 10G o 14G, con mayor diámetro para reducir la obstrucción.
Longitud: 90 mm, adecuado para tórax gruesos.
Mecanismo de seguridad: Cuenta con un diseño de válvula unidireccional para evitar la reentrada de aire en la cavidad pleural.
Facilidad de uso: Mango ergonómico para una inserción controlada y precisa.
Comentario: Este dispositivo mejora la seguridad en la descompresión y disminuye el riesgo de fallo comparado con agujas estándar. Su diámetro mayor reduce el riesgo de colapso o taponamiento por tejido subcutáneo.

SPEAR® (Simplified Pneumothorax Emergency Air Release)
Wayne Pneumothorax Catheter®
El Wayne Pneumothorax Catheter® es un sistema avanzado que combina las ventajas de una aguja de descompresión y un drenaje torácico temporal.
Características:
Calibre: 9F a 11F, mayor diámetro para evacuación más efectiva del aire.
Longitud: 90 mm.
Incluye: Un sistema de guía para facilitar la inserción y evitar desviaciones.
Válvula unidireccional: Permite la liberación del aire sin riesgo de reentrada.
Comentario: Este dispositivo es ideal para la conversión rápida de una toracostomía con aguja en un drenaje torácico temporal sin requerir un tubo torácico de gran calibre de inmediato.

Wayne Pneumothorax Catheter®
PneumoCath® (Pneumothorax Catheter)
El NeumoCath® es otro sistema diseñado específicamente para la descompresión rápida del neumotórax a tensión en entornos prehospitalarios y de combate.
Características:
Calibre: 10G, permitiendo mejor flujo de aire.
Longitud: 90 mm.
Sistema de inserción mejorado: Posee un mango de seguridad para un control preciso de la punción.
Válvula de seguridad: Evita la reentrada de aire y facilita la descompresión efectiva.
Comentario: Similar al Wayne, el PneumoCath® permite la conversión de una toracostomía con aguja en un drenaje temporal sin necesidad de una intervención quirúrgica inmediata.

PneumoCath®
Toracostomía digital
La toracostomía digital es el primer componente de la toracostomía abierta, y consiste en realizar una incisión con bisturí en piel y tejido celular subcutáneo, generalmente a nivel del quinto espacio intercostal en la línea axilar media o anterior. Aunque es una técnica altamente efectiva para descomprimir un neumotórax a tensión, su uso en el entorno prehospitalario es limitado debido a la necesidad de entrenamiento avanzado, experiencia quirúrgica y manejo adecuado de posibles complicaciones. En teoría, esta técnica transforma un neumotórax a tensión en un neumotórax abierto, lo cual puede ser beneficioso si se realiza correctamente, pero riesgoso si se ejecuta de forma inadecuada. Actualmente, la evidencia que compara su eficacia con la descompresión con catéter es limitada. Por esta razón, en escenarios donde no se cuenta con personal entrenado o experiencia en el procedimiento, y se dispone de dispositivos específicos para descompresión con aguja o catéter, estas últimas opciones siguen siendo preferibles.
La incapacidad de descompresión con aguja debería alertar sobre una lesión que genera alto debito y motiva hacer rápidamente una toracostomía
Toracostomía con tubo
Procedimiento definitivo para el manejo del NT.
Indicaciones:
Paciente en paro o in extremis.
Fallo en la descompresión con aguja.
Presencia de hemotórax asociado.
Técnica:
Incisión en el 4° o 5° espacio intercostal, línea axilar media.
Disección roma con tijeras de Metzenbaum o pinza de Kelly.
Introducción del tubo torácico (mínimo 28-32 Fr en trauma).
Conexión a sistema de drenaje con sello de agua.
Alternativas en Campo
Si no hay disponibilidad de insumos adecuados, improvisaciones como parches de vinil o papel aluminio NO son recomendadas, ya que aumentan el riesgo de neumotórax a tensión.
Implicaciones en Paro Cardíaco Traumático
El NT es una de las principales causas reversibles de paro en trauma.
Factores clave en la resucitación:
Evaluación rápida y descompresión inmediata.
No demorar toracostomía en casos de paro.
Reanimación con fluidos si hay shock concomitante.
Uso de ecografía para diagnóstico en entornos hospitalarios.
Tasas de supervivencia en paro por NT:
Con intervención rápida: 15-50% (CPC 1).
Sin intervención: Mortalidad cercana al 100%.
El neumotórax a tensión es una emergencia letal, pero tratable si se reconoce y maneja adecuadamente. La intervención temprana, ya sea mediante descompresión con aguja o toracostomía, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En el contexto del paro traumático, su manejo debe ser una de las primeras intervenciones a considerar.
Taponamiento Cardiaco
El taponamiento cardíaco es un síndrome de shock obstructivo causado por la acumulación de líquido (sangre, exudado, trasudado, pus) en el espacio pericárdico, resultando en un aumento de la presión intrapericárdica que comprime las cámaras cardíacas. Para el caso específico de esta revisión solo habrá un enfoque de taponamiento cardiaco traumático.
Acumulación de sangre y Presión Pericárdica: El pericardio parietal tiene una distensibilidad limitada, especialmente en acumulaciones agudas. A medida que el volumen de sangre aumenta, la presión intrapericárdica (PIP) se eleva.
Compromiso del Llenado Diastólico: Inicialmente, la PIP elevada impide el llenado diastólico de las cavidades con menor presión, primariamente la aurícula derecha (AD) y luego el ventrículo derecho (VD), ya que sus presiones diastólicas son más bajas. El colapso diastólico de la AD y/o VD, visible ecocardiográficamente, son signos tempranos y específicos.
Interdependencia Ventricular Exagerada: La compresión externa limita el volumen total disponible dentro del saco pericárdico. Durante la inspiración, el aumento del retorno venoso al VD causa un desplazamiento del septo interventricular hacia la izquierda, reduciendo aún más el llenado diastólico del ventrículo izquierdo (VI) y su precarga. Este fenómeno es la base fisiopatológica del pulso paradójico (descenso inspiratorio exagerado, >10-12 mmHg, de la presión arterial sistólica).
Ecualización de Presiones Diastólicas: A medida que la PIP sigue aumentando, iguala y supera las presiones de llenado diastólico de todas las cámaras cardíacas. Se produce una ecualización de las presiones diastólicas (AD, VD, capilar pulmonar enclavada/aurícula izquierda, y PIP) típicamente en un rango de 15-25 mmHg.
Reducción del Volumen Sistólico y Gasto Cardíaco: La restricción severa del llenado diastólico ventricular (precarga) conduce a una disminución crítica del volumen sistólico (Stroke Volume) y, consecuentemente, del gasto cardíaco (Cardiac Output), a pesar de los mecanismos compensatorios como la taquicardia y el aumento de la contractilidad inicial.
Progresión a Paro Cardíaco
El paro cardíaco secundario a taponamiento es el resultado final del shock obstructivo progresivo.
Mecanismo Principal: Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP / PEA): Es el ritmo de paro más común en el taponamiento. El corazón mantiene actividad eléctrica organizada, pero la obstrucción mecánica severa impide la eyección de un volumen sistólico suficiente para generar pulso palpable o presión arterial medible. El gasto cardíaco es virtualmente nulo.
Hipoperfusión Coronaria Crítica: La disminución severa del gasto cardíaco y el aumento de las presiones intracavitarias y pericárdicas reducen drásticamente la presión de perfusión coronaria (Presión Diastólica Aórtica – Presión Intrapericárdica/Presión Telediastólica del VD). Esto provoca isquemia miocárdica global.
Degeneración a Asistolia: La isquemia miocárdica severa y prolongada, junto con la acidosis metabólica resultante de la hipoperfusión sistémica, lleva finalmente al cese de toda actividad eléctrica organizada, resultando en asistolia.
Mecanismos Secundarios (Menos Comunes): Aunque menos frecuente como ritmo inicial, la isquemia miocárdica severa podría, en teoría, desencadenar Fibrilación Ventricular (FV) o Taquicardia Ventricular Sin Pulso (TVSP). Sin embargo, la presentación predominante es AESP/Asistolia debido a la naturaleza primariamente mecánica de la injuria.
Diagnóstico en el Contexto Peri-Paro o Paro:
Sospecha Clínica: La sospecha clínica de taponamiento cardíaco debe mantenerse alta en contextos compatibles como trauma torácico penetrante o contuso, cirugía cardíaca reciente o deterioro hemodinámico inexplicado. Aunque clásicamente se enseña la tríada de Beck —hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados—, en la práctica esta presentación es rara y tiene una sensibilidad y especificidad limitadas, especialmente en escenarios de trauma o hipovolemia severa. La tríada solo se presenta en una minoría de los casos y su ausencia no descarta el diagnóstico. Confiar exclusivamente en estas manifestaciones clínicas puede llevar a errores críticos. El pulso paradójico puede ser un hallazgo adicional, aunque su medición en el entorno agudo suele ser difícil o impráctica. Por ello, el diagnóstico debe apoyarse en una evaluación clínica integral, herramientas complementarias como la ecografía y el contexto fisiopatológico del paciente.
Electrocardiograma (EKG): Puede mostrar taquicardia sinusal, bajo voltaje generalizado de los complejos QRS, alternancia eléctrica (variación latido a latido en la amplitud y/o eje del QRS, P o T, por el movimiento oscilante del corazón en el líquido). Durante el paro, mostrará AESP o Asistolia (más común) o FV/TVSP (menos común).
Ecocardiografía (Idealmente Point-of-Care Ultrasound – POCUS / FAST): Es la herramienta diagnóstica clave y puede realizarse rápidamente durante la reanimación. Confirma la presencia de derrame pericárdico y busca signos de compromiso hemodinámico:
Colapso diastólico de la aurícula derecha: Ocurre durante la sístole ventricular/diástole auricular.
Colapso diastólico del ventrículo derecho: Ocurre en la diástole temprana ventricular.
Vena cava inferior (VCI) dilatada (>2.1 cm) y con colapso inspiratorio mínimo (<50%): Indica presión elevada en la aurícula derecha.
Corazón «oscilante» o «bailando» dentro del saco pericárdico lleno de líquido.
Pericardiocentesis
La pericardiocentesis es el procedimiento de drenaje del espacio pericárdico mediante aspiración con aguja. Su indicación absoluta es la presencia de taponamiento cardíaco con compromiso hemodinámico, lo que requiere intervención inmediata. Si bien muchas efusiones pericárdicas son clínicamente relevantes, solo las que generan colapso hemodinámico justifican drenaje de urgencia.
Contexto Histórico y Evolución Técnica
Desde la primera aspiración exitosa por Franz Schuh en 1840, la técnica ha evolucionado considerablemente. Hoy en día, el abordaje guiado por ecocardiografía es el método de elección por su mayor seguridad y efectividad. Sin embargo, en situaciones donde no hay ecografía disponible, persiste el uso del abordaje ciego subxifoideo o parasternal como recurso de emergencia sin embargo la posibilidad de confirmar un taponamiento cardiaco sin ecografía es bajo y aún más intentar una pericardiocentesis

Es muy probable que una aguja en el espacio pericárdico a medida que disminuye la cantidad de liquido aumenta el riesgo de lesión pericárdica, laceración de una coronaria o arritmias letales.
Contraindicaciones
No existen contraindicaciones absolutas en situaciones de vida o muerte. Aun así, se deben considerar:
Disección aórtica o ruptura miocárdica (riesgo de empeorar el cuadro con la descompresión rápida).
Coagulopatías: No contraindican el procedimiento si está en juego la vida, aunque pueden aumentar el riesgo de sangrado si no se usa guía ecográfica.
Trauma penetrante: La pericardiocentesis debe ser transitoria mientras se accede a una toracotomía de emergencia.
Preparación y Monitorización
Se debe monitorizar con EKG y oximetría.
Preparar materiales estériles: aguja espinal 18G, jeringa grande (60-80 mL), y preferiblemente set de drenaje con técnica de Seldinger.
Es importante tener soporte vital avanzado disponible y valorar la intubación en pacientes inestables (con precaución, pues puede inducir colapso hemodinámico si se pierde precarga).
Abordajes Técnicos Principales
Subxifoideo (ciego o guiado):
Inserción 1 cm bajo el ángulo xifoideo, aguja hacia el hombro izquierdo, a unos 30° del plano del tórax.
Permite evitar el pulmón y acceder al saco pericárdico sin atravesar pleura.
Parasternal (izquierdo):
Inserción sobre el borde superior de la 5ª o 6ª costilla, junto al esternón.
Evita los vasos mamarios internos. Ideal con ecografía por ventana paraesternal.
Apical:
A través del 5º al 7º espacio intercostal lateral izquierdo. Es el que más se prefiere si la ecografía muestra un buen pocket de líquido cerca del ápex.
Con ecografía, se debe buscar el lugar donde el líquido está más cerca de la pared torácica, lejos de estructuras vasculares o pulmón.
Técnica General (Con o Sin Guía)
Aspiración continua mientras se avanza la aguja.
El “pop” o pérdida súbita de resistencia puede indicar entrada al pericardio.
Confirmar aspirando líquido seroso o sangre sin coágulos.
Idealmente colocar drenaje pericárdico (catéter multipropósito o pigtail) para permitir drenaje progresivo.
No drenar más de 500 mL de forma inmediata para evitar síndrome de descompresión pericárdica (edema pulmonar o falla ventricular aguda).
Complicaciones
Cardíacas: laceración miocárdica o coronaria, arritmias, taponamiento recurrente.
Vasculares: lesión mamaria interna, intercostales, o hígado (en subxifoideo).
Neumotórax (apical).
Síndrome de descompresión pericárdica (hipotensión o edema pulmonar tras drenaje rápido).
Recomendaciones Finales
Utilizar siempre que sea posible ecografía para guiar el procedimiento.
Considerar el drenaje pericárdico como puente a cirugía definitiva.
En trauma, pericardiocentesis es solo una medida transitoria, no definitiva.
Electrocución
Las lesiones eléctricas representan una forma compleja de trauma que puede desencadenar paro cardiorrespiratorio, daño tisular profundo, alteraciones neurológicas y complicaciones multiorgánicas. En el contexto de un paro traumático, la electrocución y el impacto por rayo deben considerarse causas primarias reversibles y abordarse de forma agresiva desde la escena.
Mecanismos de Daño
Las lesiones por electricidad involucran:
Efecto directo del paso de corriente, que puede generar fibrilación ventricular, asistolia o paro respiratorio.
Conversión de energía eléctrica en térmica, con quemaduras profundas que no siempre se reflejan en la superficie (efecto iceberg).
Electroporación celular, que daña las membranas sin necesidad de calor.
Trauma mecánico secundario, ya sea por contracciones musculares tetánicas (corriente continua) o por ser arrojado por el impacto (rayo o alto voltaje).
Particularidades del Rayo
El rayo, aunque dura milisegundos, descarga más de 10 millones de voltios, generando:
Efecto flashover, una corriente superficial que puede causar un “reseteo” del sistema nervioso autónomo sin quemaduras profundas.
Keraunoparálisis, una parálisis transitoria con extremidades frías, azules y sin pulso.
Asistolia inicial seguida de paro respiratorio, lo que puede derivar en hipoxemia secundaria si no se ventila precozmente.
Arritmias
Las arritmias son una de las manifestaciones más frecuentes y temidas tras una electrocución, especialmente cuando la corriente atraviesa el tórax. Su aparición depende del tipo de corriente, el voltaje y el trayecto eléctrico corporal. Las arritmias ventriculares, como la fibrilación ventricular, son típicas de la exposición a corriente alterna de bajo voltaje (como la doméstica), mientras que la asistolia es más común en impactos de alto voltaje y en víctimas de rayo. Aunque muchas arritmias ocurren en los primeros minutos, pueden presentarse de forma diferida hasta 12 horas después del contacto eléctrico. En algunos casos, se detectan alteraciones del ritmo como taquicardia sinusal, extrasístoles ventriculares, bloqueos fasciculares o fibrilación auricular transitoria. Es clave mantener una monitoria continuo en todos los pacientes con exposición significativa, alteraciones en el electrocardiograma inicial o pérdida de conciencia. La ausencia de quemaduras visibles no descarta riesgo arrítmico, ya que incluso en electrocuciones de bajo voltaje sin lesiones externas se han documentado muertes súbitas por arritmias malignas.
Líneas de Lichtenberg
Las líneas de Lichtenberg son marcas cutáneas únicas, ramificadas y de aspecto arboriforme, que aparecen de forma transitoria en la piel de personas alcanzadas por un rayo. Estas figuras, también llamadas «figuras en helecho» o «figuras en plumas», no son verdaderas quemaduras, sino fenómenos vasculares causados por la descarga eléctrica masiva que genera una ruptura de capilares en la dermis superficial. Se forman por la redistribución de carga eléctrica sobre la piel húmeda o sudorosa durante el fenómeno de flashover, cuando la electricidad viaja por la superficie corporal en lugar de penetrar profundamente. Su presencia es patognomónica de una lesión por rayo y, aunque impresionantes, suelen desaparecer espontáneamente en 24 a 48 horas sin dejar secuelas dérmicas. Son un hallazgo clínico impactante y característico que debe orientar de inmediato la sospecha diagnóstica en el contexto de electrocución atmosférica.

líneas de Lichtenberg
Paro Cardíaco y Reanimación
En paro asociado a electrocución:
No suspender RCP precozmente: incluso con asistolia o pupilas midriáticas, la respuesta a la reanimación puede ser favorable, especialmente en el caso de rayo.
El ritmo inicial varía: el rayo o la descarga suele producir asistolia inicial; en otras formas de electrocución que suponen menos amperaje, predomina la fibrilación ventricular.
Ventilación prioritaria: la actividad cardíaca puede reiniciarse antes que la respiratoria; la hipoxemia secundaria puede precipitar arritmias letales si no se ventila adecuadamente.
Consideraciones adicionales
En eventos masivos por rayo, revertir la triage tradicional: atender primero a los que parecen sin vida, pues muchos pueden tener paro cardiaco o respiratorio reversible.
Hay que asegurar que la escena es segura: no acercarse a líneas eléctricas activas ni zonas con riesgo de segundo impacto.
Commotio Cordis o Conmoción miocárdica
El commotio cordis es una causa infrecuente pero devastadora de muerte súbita, resultado de un impacto contundente, no penetrante, sobre el tórax, que induce una arritmia letal—usualmente fibrilación ventricular—en ausencia de trauma estructural cardíaco. Aunque la escena suele simular un trauma torácico menor, el evento es, en esencia, una catástrofe eléctrica provocada por la combinación letal de tiempo, fuerza, y localización del golpe. El 90% de los casos ocurre en varones adolescentes, con una mediana de edad de 15 años, en el contexto de deportes como béisbol, lacrosse, hockey y fútbol, donde objetos densos actúan como verdaderos proyectiles e impactan el área precordial justo en el momento vulnerable de la repolarización ventricular (fase ascendente de la onda T).
La ventana crítica para inducir fibrilación ventricular es de apenas 20 a 40 milisegundos, lo que convierte al commotio cordis en una tragedia milimétrica y milisegundaria. A pesar de que la energía del impacto no suele generar daño estructural, el resultado es una interrupción abrupta del ritmo cardíaco normal, con colapso súbito a los pocos segundos del golpe. La única oportunidad de supervivencia depende de la desfibrilación inmediata. Con la implementación de DEA en escenarios deportivos, la tasa de supervivencia ha alcanzado hasta un 58%, reflejando que, aunque impredecible, el commotio cordis es potencialmente reversible si se actúa con rapidez.

Con frecuencia el conmotio cordis ocurre en actividades deportivas con el trauma con bolas de beisbol, Tackles en futbol americano, en general si se hace lo correcto tiene un buen pronostico
Consideraciones en el Paro Cardíaco por Commotio Cordis
El paro cardíaco causado por commotio cordis representa una urgencia crítica donde cada segundo cuenta. Aunque el mecanismo es un impacto torácico, el problema no es traumático, sino eléctrico, y por tanto requiere una respuesta inmediata y específica. Estas son las claves:
Reconocer el patrón clínico clásico: colapso súbito inmediato (en menos de 5–10 segundos) posterior a un golpe en el tórax, generalmente durante la práctica deportiva. No hay signos de trauma grave, y el paciente estaba previamente sano.
El ritmo más frecuente es fibrilación ventricular (FV): más del 90% de los casos tienen FV como arritmia inicial, lo cual es potencialmente reversible si se actúa con rapidez.
La desfibrilación temprana es el tratamiento definitivo: el uso inmediato de un desfibrilador externo automático (DEA) es el factor que más mejora la sobrevida. Cada minuto de retraso reduce las probabilidades de éxito en un 10%. Idealmente debe usarse en los primeros 3 minutos.
El soporte vital básico (SVB) debe iniciarse de forma inmediata: compresiones torácicas de alta calidad mientras se accede al DEA. La RCP debe ser continua y efectiva hasta lograr desfibrilación o retorno a circulación espontánea.
Evitar el error de subestimar el evento: el paciente puede parecer que “solo recibió un golpe menor”. Nunca subestimar un colapso súbito posterior a un impacto torácico, incluso si no hay trauma aparente.
No suspender reanimación prematuramente: pupilas fijas o dilatadas en estos casos pueden deberse a disfunción autonómica y no necesariamente a daño neurológico irreversible. Se han documentado recuperaciones neurológicas completas después de RCP prolongada.
Tras la reanimación, el paciente debe recibir manejo avanzado post-paro: soporte hemodinámico, monitoreo en UCI y evaluación completa para descartar cardiopatía estructural o canalopatías.
Promover la prevención tras el evento: educación en el equipo deportivo, disponibilidad de DEA en campos de juego, y sensibilización de entrenadores, árbitros y compañeros.
Otras Causas Importantes de paro cardiaco traumático
Síndrome de aplastamiento (Crush Syndrome)
La lesión por aplastamiento («crush injury«) resultan del trauma físico directo por compresión prolongada del torso, extremidades u otras partes del cuerpo. Esto causa daño tisular directo y secuelas por isquemia-reperfusión. El Síndrome de Aplastamiento («crush syndrome») se refiere a las manifestaciones sistémicas de esta lesión, principalmente rabdomiólisis, que pueden conducir a fallo orgánico (especialmente Lesión Renal Aguda – LRA) y muerte. Un riesgo inmediato y crítico, sobre todo tras la liberación, es el paro cardíaco súbito.
Mecanismos de Paro Cardíaco en Lesión por Aplastamiento:
Hiperkalemia Aguda (Principal Causa Súbita Post-Liberación): Es la causa de la llamada «muerte sonriente». Al liberar la compresión, la reperfusión de los tejidos musculares necróticos libera masivamente potasio (K+), fosfato y mioglobina a la circulación sistémica.La hiperkalemia resultante puede provocar arritmias ventriculares fatales (Fibrilación Ventricular – FV) y paro cardíaco en cuestión de minutos.
Shock Hipovolémico: Puede deberse a:
Deshidratación (atrapamiento prolongado).
Hemorragia externa o interna (lesiones traumáticas asociadas).
Tercer espaciamiento masivo (secuestro de fluidos en el tejido lesionado e inflamado tras la reperfusión).
Shock Obstructivo: Lesiones torácicas asociadas como neumotórax a tensión, hemotórax masivo o taponamiento cardíaco (menos común por aplastamiento directo, pero posible con trauma penetrante asociado). La asfixia traumática por compresión torácica severa también causa paro por hipoxia/anoxia.
Manejo Crítico Prehospitalario y Durante la Extracción (Enfoque en Prevención del Paro):
Prioridad XABCDE: Asegurar vía aérea, ventilación (oxígeno, manejo avanzado si es necesario), descompresión torácica si hay sospecha de neumotórax a tensión. Controlar hemorragias externas masivas.
Terapia con líquidos agresiva y Precoz: INTERVENCIÓN MÁS CRÍTICA para prevenir la hiperkalemia fatal y la LRA.
Iniciar Solución Salina Isotónica (0.9%) tan pronto como sea posible, idealmente antes de completar la extricación/liberación, a través de accesos venosos de grueso calibre.
Algoritmo Típico Adultos: Bolo inicial 1000-1500 mL (o 1L/hora) por 1-2 horas, luego reducir a 500 mL/hora (ajustar según respuesta y comorbilidades como IC, ERC).
¡CRÍTICO!: Evitar soluciones que contengan Potasio (ej. Lactato de Ringer) si se sospecha o confirma hiperkalemia o si el atrapamiento es prolongado.
Objetivo: Mantener perfusión y promover diuresis para eliminar K+ y mioglobina. Monitorizar signos de sobrecarga hídrica.
Monitorización:
EKG continuo si es posible: Buscar signos de hiperkalemia (Ondas T picudas, QRS ancho, prolongación PR, desaparición onda P, patrón sinusoidal -> FV/Asistolia).
Monitorizar diuresis si es posible durante cuidados prolongados en campo.
Manejo Específico de Hiperkalemia (Si se detecta y protocolo/capacidades lo permiten): Administrar Cloruro/Gluconato de Calcio IV para estabilización de membrana miocárdica. Otras medidas (insulina/glucosa, bicarbonato, salbutamol) son secundarias a la fluidoterapia y estabilización con calcio en el entorno prehospitalario.
Torniquetes: NO usar profilácticamente en la extremidad aplastada para prevenir la liberación de K+ y toxinas (no hay evidencia que lo soporte y puede empeorar la isquemia). Usar SÓLO para control de hemorragia arterial exanguinante no controlable de la extremidad. (Nota: Guías militares JTS consideran uso pre-extricación si atrapamiento >2h y fluidoterapia no disponible, pero no es recomendación general).
Fasciotomía / Amputación de Campo: NO realizar profilácticamente para prevenir síndrome compartimental o de aplastamiento. La amputación de campo es un procedimiento de último recurso, realizado por personal experto (idealmente equipo quirúrgico), únicamente para permitir la extricación cuando es imposible de otra manera y la vida del paciente corre peligro inminente.
El paro cardíaco en el contexto de una lesión por aplastamiento es una complicación temida, siendo la hiperkalemia súbita post-liberación una causa principal y potencialmente prevenible. La administración precoz y agresiva de solución salina isotónica, iniciada idealmente antes de la extracción, es la piedra angular para mitigar este riesgo y prevenir la LRA y las arritmias. El manejo prehospitalario eficaz, centrado en ABCDE y fluidoterapia adecuada, es crucial para la supervivencia del paciente.
Consideraciones en el paro cardiaco por aplastamiento
Es necesario tener un índice de sospecha alto de la hiperkalemia o la combinación con acidosis metabólica como causas subyacentes del paro asociado al síndrome de aplastamiento reperfusión tanto en el entorno prehospitalario como en servicio de urgencias es muy difícil contar con el tiempo para solicitar un ionograma por esta razón es necesario conocer las manifestaciones electrocardiográficas de la hiperkalemia para proporcionar tratamiento

Valores de potasio en el trazado electrocardiográfico
Manejo del paro cardiaco por hiperkalemia secundaria a síndrome de aplastamiento
Cloruro de Calcio o Gluconato de Calcio IV/IO:
Acción: Estabiliza el potencial de membrana de las células miocárdicas, antagonizando los efectos cardíacos del potasio (K+). No baja el nivel de K+ sérico, pero protege al corazón de arritmias fatales.
Dosis Típica: 1 gramo (ej. 10 mL de Cloruro de Calcio al 10% ó 10-20 mL de Gluconato de Calcio al 10%) IV/IO en bolo rápido. Puede repetirse si es necesario. El Cloruro es preferido en paro por mayor calcio elemental, pero el Gluconato es menos riesgoso si hay extravasación.
Prioridad: Es la primera y más importante medida farmacológica para la estabilización cardíaca inmediata.
Bicarbonato de Sodio IV/IO:
Acción: Puede ayudar a desplazar K+ transitoriamente hacia el interior de las células y contrarrestar la acidosis metabólica, que a menudo coexiste y empeora los efectos de la hiperkalemia.
Dosis Típica: 50 mEq (ej. 50 mL de solución al 8.4% ó 1 mEq/mL) IV/IO en bolo. Puede repetirse.
Consideración: Indicado específicamente en paro asociado a hiperkalemia o sobredosis de antidepresivos tricíclicos.
Insulina Cristalina + Glucosa (Dextrosa) IV/IO:
Acción: La insulina promueve la entrada de K+ a las células (a través de la bomba Na+/K+ ATPasa). La glucosa se administra para prevenir la hipoglucemia inducida por la insulina.
Dosis Típica: 10 unidades de Insulina cristalina IV/IO + 25-50 gramos de Dextrosa (ej. 50-100 mL de Dextrosa al 50%) IV/IO.
Consideración: Su efecto no es tan inmediato como el calcio para la estabilización de membrana.
Adrenalina (Epinefrina) IV/IO:
Acción:
Primaria: Vasopresor potente (agonista alfa-1) que aumenta la resistencia vascular periférica, elevando la presión diastólica aórtica y mejorando así la presión de perfusión coronaria y cerebral durante la RCP.
Secundaria: Posee efectos beta-2 agonistas que pueden contribuir, de forma secundaria y menos potente que la insulina, a desplazar potasio (K+) hacia el interior de las células.
Dosis Típica: 1 mg IV/IO, repetido cada 3-5 minutos durante la duración del paro cardíaco.
Consideración: Es un componente fundamental y estándar del manejo de todos los ritmos de paro (AESP, Asistolia, FV/TVSP). Aunque no antagoniza directamente los efectos del K+ como el calcio ni lo desplaza tan eficazmente como la insulina, su rol como vasopresor es crucial para mantener la perfusión de órganos vitales durante la RCP mientras se administran los tratamientos específicos para la hiperkalemia y se corrigen otras causas reversibles. No se recomienda dosis mayores a las recomendadas en las practicas estándar de RCP.
Puntos Clave Durante el Paro:
Estas medidas se administran concurrentemente con RCP de alta calidad y desfibrilación si está indicada.
Los agonistas Beta-2 (Salbutamol nebulizado) y las medidas para eliminar potasio del cuerpo (diuréticos, resinas de intercambio, diálisis) no son tratamientos de primera línea durante el paro activo debido a su inicio de acción lento o inviabilidad logística, pero son cruciales post-ROSC (Retorno a la Circulación Espontánea).
El objetivo inmediato es restaurar la actividad cardíaca organizada y la perfusión, principalmente mediante la estabilización de la membrana con calcio.
Embolia aérea traumática
La embolia aérea es un evento raro pero catastrófico por la entrada de aire al sistema vascular. Se clasifica en venosa (pulmonar) y arterial, siendo esta última generalmente más grave. Su ocurrencia requiere una comunicación directa entre una fuente de aire y un vaso, junto con un gradiente de presión que favorezca el paso del aire a la circulación.
Terminología y Fisiopatología:
Embolia Aérea Venosa (EAV): Aire entra a la circulación venosa, viaja al corazón derecho y se aloja en la circulación pulmonar, causando obstrucción del tracto de salida pulmonar y/o embolización arterial. Grandes volúmenes rápidos (>100 mL/segundo de 300-500 mL totales) pueden ser fatalmente obstructivos, llevando a shock obstructivo. Menores volúmenes pueden causar daño endotelial secundario con edema pulmonar no cardiogénico, broncoconstricción e hipoxemia.
Embolia Aérea Arterial (EAA): Aire entra a la circulación arterial, causando isquemia orgánica. Puede ocurrir por filtración incompleta de EAV, introducción directa de aire (trauma, cirugía, barotrauma) o embolización paradójica a través de defectos cardíacos. Pequeños volúmenes (2 mL cerebral, 0.5-1 mL coronario) pueden ser fatales. También causa daño indirecto por mediadores inflamatorios.
Etiología: Las causas comunes incluyen cirugía (neurocirugía, otorrino), trauma (penetrante o cerrado de tórax/abdomen), intervenciones vasculares (catéteres centrales/arteriales, inyecciones) y barotrauma (ventilación a presión positiva, ascenso rápido en buceo). El trauma puede causar tanto EAV como EAA.
Características Clínicas:
EAV: Disnea súbita (universal), posible dolor torácico, mareo. Casos graves: falla cardíaca derecha aguda, pérdida de conciencia, colapso hemodinámico, paro cardíaco. Signos: jadeo/tos, ruido de succión, soplo en rueda de molino, taquipnea, taquicardia, hipotensión, hipoxemia.
EAA: Alteración del estado mental y/o déficits neurológicos focales (cerebro es el órgano más afectado). Casos graves: coma, paro cardíaco. Otros signos: isquemia orgánica (dolor torácico, crepitantes vasculares, livedo reticularis, burbujas en arterias retinianas).
Se sospecha ante descompensación cardiopulmonar o neurológica súbita con factor de riesgo. El diagnóstico definitivo es la demostración de aire en el sistema vascular u órganos, pero a menudo es retrospectivo y clínico por la rápida absorción del aire. Las pruebas incluyen laboratorio (gases arteriales con hipoxemia/hipercapnia, posible descenso de plaquetas/elevación de CK), ECG (taquicardia sinusal, signos de sobrecarga derecha o isquemia), e imágenes (radiografía de tórax, TAC, RMN, angiografía pulmonar, ecocardiografía). La capnografía puede mostrar una caída del CO2 al final de la espiración en la EAV. La ecocardiografía (especialmente transesofágica) es útil para detectar aire intracardiaco.
Manejo
Soporte: Estabilizar vía aérea y respiración (oxígeno de alto flujo, ventilación mecánica). Acceso intravenoso para líquidos y vasopresores.
Posicionamiento: EAV sospechada: decúbito lateral izquierdo con o sin Trendelenburg. EAA sospechada: decúbito supino.
Terapia Definitiva: Oxígeno hiperbárico (OHB) para pacientes hemodinámicamente inestables o con daño orgánico, idealmente dentro de las 4-6 horas. Aspiración de aire del ventrículo derecho (si catéter central ya está colocado y el paciente está in extremis) y masaje cardíaco cerrado son medidas de último recurso.
La mortalidad histórica era alta, pero series recientes con OHB muestran tasas del 12-30%. Factores de mal pronóstico incluyen paro cardíaco, SAPS II alto, edad avanzada, déficits neurológicos focales, falla renal aguda y ventilación mecánica prolongada.
Minimizar presión en la vía aérea en ventilación mecánica, posición de Trendelenburg para inserción/retiro de catéteres centrales (supino para femoral), oclusión de catéteres, evitar hipovolemia. En neurocirugía en posición sentada, monitorización con ecocardiografía y considerar catéter venoso central. Suspender óxido nitroso en anestesia.
El paro cardíaco traumático asociado a embolia aérea traumática es una complicación grave que requiere un alto índice de sospecha, diagnóstico rápido y tratamiento de soporte agresivo, considerando la terapia con oxígeno hiperbárico en casos severos con inestabilidad hemodinámica o daño orgánico.
Embolia Grasa
El Síndrome de Embolia Grasa es una complicación clínica rara pero potencialmente mortal del trauma, caracterizada por insuficiencia respiratoria, alteraciones neurológicas y, a veces, un rash petequial. Ocurre típicamente 24-72 horas después del insulto inicial, siendo la causa más común las fracturas de huesos largos (especialmente fémur) y pelvis. Aunque infrecuente, el SEG severo puede progresar a shock y paro cardíaco.
Patogenia Relevante al Paro Cardíaco:
Teoría Mecánica (Más Relevante para Casos Agudos/Severos): Glóbulos de grasa de la médula ósea fracturada ingresan a la circulación venosa. Al llegar a los pulmones, pueden causar:
Obstrucción Vascular Pulmonar Masiva: Émbolos grasos grandes o numerosos pueden obstruir una porción significativa del lecho capilar pulmonar, llevando a hipertensión pulmonar aguda, fallo agudo del ventrículo derecho (VD) y shock obstructivo.
Activación Trombótica/Inflamatoria Local: Los émbolos pueden desencadenar agregación plaquetaria y fibrina, empeorando la obstrucción y causando daño pulmonar (edema, hemorragia).
Teoría Bioquímica: Liberación de ácidos grasos libres y mediadores inflamatorios a partir de la grasa circulante, causando toxicidad directa pulmonar (similar al SDRA) y sistémica (incluida disfunción miocárdica). Explica mejor el retraso habitual en la aparición de síntomas.
Progresión a Paro Cardíaco:
El paro cardíaco en SEG suele ser el resultado final de:
Hipoxia Refractaria: Secundario a SDRA severo inducido por la embolia/inflamación.
Shock Obstructivo: Por fallo agudo del VD debido a obstrucción masiva de la circulación pulmonar por émbolos grasos.
Disfunción Miocárdica: Posiblemente por efectos tóxicos de ácidos grasos libres o hipoxia severa.
Ritmo de Paro: Típicamente Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP) o Asistolia, reflejando el fallo mecánico (shock obstructivo) o la hipoxia profunda.
Presentación Clínica Sugerente (Contexto Trauma):
Paciente con fractura(s) de huesos largos/pelvis que desarrolla deterioro respiratorio (hipoxemia, taquipnea, disnea) y/o alteraciones neurológicas (confusión, letargo, convulsiones) 24-72 horas post-lesión.
El rash petequial (cabeza, cuello, tórax anterior, axilas, conjuntivas) es clásico pero inconstante (<50%).
Puede haber taquicardia, fiebre, signos de sobrecarga/fallo VD (ingurgitación yugular), hipotensión y shock.
Diagnóstico en Contexto Crítico:
Es un diagnóstico clínico y de exclusión basado en la alta sospecha en el contexto adecuado (trauma óseo mayor + síntomas respiratorios/neurológicos típicos en el marco temporal).
Descartar otras causas de deterioro (TEP, neumonía, hemorragia oculta, sepsis, etc.).
POCUS/Ecocardiografía puede ser útil para evaluar la función y tamaño del VD (buscar signos de sobrecarga aguda/fallo).
Manejo Enfocado en Prevención/Tratamiento del Colapso Cardiovascular:
PREVENCIÓN (La Estrategia Más Efectiva):
Inmovilización temprana de las fracturas.
Fijación quirúrgica definitiva precoz (osteosíntesis) de fracturas de huesos largos y pelvis. Esto reduce significativamente la incidencia de SEG.
MANEJO DEL SEG ESTABLECIDO (Enfoque en Soporte Vital):
Soporte Respiratorio Agresivo: Oxigenoterapia de alto flujo, considerar Ventilación No Invasiva (VNI) si es apropiado, umbral bajo para intubación y Ventilación Mecánica Invasiva (VMI) con estrategia de protección pulmonar (similar a SDRA).
Soporte Hemodinámico:
Líquidos racionales (evitar sobrecarga que empeore el SDRA).
Uso de vasopresores e inotrópicos si hay shock, idealmente guiado por monitorización hemodinámica para identificar y tratar el componente (obstructivo por fallo VD, distributivo, cardiogénico).
Considerar ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea) veno-venoso (para SDRA refractario) o veno-arterial (para shock cardiogénico/obstructivo refractario) en centros especializados como puente a la recuperación.
Manejo del Paro Cardíaco:
RCP convencional de alta calidad.
Manejo agresivo de la vía aérea y oxigenación/ventilación.
Identificar SEG como posible causa subyacente del paro (usualmente AESP/Asistolia), aunque no existe un «antídoto» específico durante la RCP. El tratamiento es el soporte máximo.
Considerar ecografía durante la RCP para evaluar función cardíaca y signos de fallo VD masivo.
Tratamientos Específicos NO Recomendados Rutinariamente: Corticosteroides y heparina no han demostrado beneficio claro y no forman parte del manejo estándar del SEG establecido.
El Síndrome de Embolia Grasa es una complicación post-traumática (especialmente de fracturas mayores) que, aunque rara, puede ser fatal. El paro cardíaco asociado suele deberse a hipoxia severa por SDRA o shock obstructivo por fallo agudo del VD. La prevención mediante la estabilización quirúrgica precoz de las fracturas es la medida más importante. Una vez desarrollado el SEG, el manejo es de soporte vital avanzado máximo (respiratorio y hemodinámico), sin terapias farmacológicas específicas de probada eficacia.
Aproximación al paro cardiaco traumático
Desde hace muchos años se han hecho grandes esfuerzos para estandarizar el manejo del paro cardiaco traumático, no hay muchas guías ya que el pronóstico no suele ser alentador en 2003 se realiza una declaración de posición conjunta de la Asociación Nacional de Médicos de SME (NAEMSP) y el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos (ACS-COT) que establece directrices para suspender o terminar los esfuerzos de reanimación en pacientes adultos que sufren un paro cardiaco traumático (PCPT) en el entorno prehospitalario.
Dada la extremadamente baja probabilidad de supervivencia en la mayoría de los casos de PCPT prehospitalario, especialmente en trauma cerrado (contuso), y considerando los riesgos para los proveedores, el uso de recursos y la dignidad del paciente, el documento recomienda criterios específicos para no iniciar o cesar la reanimación:
Suspensión de Reanimación (No iniciar):
Trauma Cerrado: Se puede suspender si el paciente se encuentra en apnea, sin pulso y sin actividad electrocardiográfica organizada (ej. asistolia, AESP <40) a la llegada del SEM.
Trauma Penetrante: Se puede suspender si está en apnea, sin pulso Y sin otros signos de vida (reflejos pupilares, movimientos espontáneos, actividad ECG organizada). Si hay algún signo de vida, se debe reanimar y transportar.
En casos con lesiones obviamente incompatibles con la vida (decapitación, etc.) o con signos evidentes de muerte prolongada (livideces, rigor mortis).
No aplicar si se sospecha causa médica del paro.
Terminación de Reanimación (Cesar esfuerzos ya iniciados):
Considerar en PCPT presenciado por el SEM después de 15 minutos de RCP y esfuerzos de SAV infructuosos.
Considerar si el tiempo de transporte al centro útil es superior a 15 minutos después de identificado el paro.
Las recomendaciones de esta declaración de posicion no aplican a pacientes pediátricos, ni en casos de hipotermia severa, ahogamiento o electrocución por rayo, donde la reanimación prolongada puede estar justificada. Se subraya la necesidad de que estos protocolos sean desarrollados bajo dirección médica del sistema de SEM, que los proveedores estén familiarizados con ellos, que se incluya la notificación a autoridades y forenses, y que se disponga de apoyo para familias y personal, todo dentro de un marco de revisión de calidad.
Uso de compresiones torácicas en paro cardiaco traumático
Las compresiones torácicas externas, descritas por primera vez en 1960 por Kouwenhoven, constituyen el pilar del tratamiento del paro cardíaco de origen médico. La evidencia acumulada sugiere que, en el entorno prehospitalario, la reanimación basada únicamente en compresiones podría ser tan eficaz como la combinación tradicional de compresiones y ventilaciones. No obstante, estos hallazgos provienen de estudios que excluyeron explícitamente a pacientes con paro cardíaco traumático, lo cual limita drásticamente su aplicabilidad en este contexto, dado que el mecanismo fisiopatológico del paro traumático es radicalmente distinto del observado en el paro cardiaco por causas no relacionadas con trauma.
El único modelo experimental que evaluó compresiones torácicas en el contexto de paro traumático utilizó tres babuinos en quienes se indujo secuencialmente taponamiento cardíaco, hipovolemia y finalmente paro farmacológico. En este estudio, las compresiones generaron una mejoría hemodinámica significativa solo en el escenario normovolémico. En contraste, en el contexto hipovolémico, no solo no se observó beneficio, sino que se documentó una depresión adicional de la presión diastólica durante las compresiones, lo que comprometería aún más la perfusión coronaria en un corazón críticamente isquémico.
Desde el punto de vista operativo, la reanimación del paro traumático requiere la ejecución simultánea de múltiples intervenciones críticas: intubación orotraqueal, toracostomía o descompresión bilaterales, canalización de gran calibre o una vía intraósea, uso hemoderivados mediante con ayuda de infusores, así como estudios diagnósticos urgentes como ecografía FAST y radiografía de tórax. Las compresiones torácicas interfieren significativamente con estas maniobras, dificultan la técnica, aumentan el riesgo de complicaciones y, en algunos casos, pueden provocar daño adicional, por ejemplo, en presencia de múltiples fracturas costales. Además, existen reportes que sugieren que las compresiones pueden entorpecer el flujo a través de los sistemas de infusión rápida, afectando la reanimación volémica.
Hasta la fecha, no existe evidencia robusta que respalde el uso rutinario de compresiones torácicas externas en el paro cardíaco traumático secundario a hipovolemia. Por el contrario, los datos disponibles sugieren que podrían ser ineficaces o incluso perjudiciales si se realizan en detrimento de intervenciones más específicas dirigidas a la causa subyacente del colapso circulatorio. En consecuencia, se recomienda que las compresiones torácicas no retrasen ni sustituyan las maniobras críticas dirigidas a corregir las causas reversibles del paro traumático, a menos que exista sospecha clara de un mecanismo médico concomitante.
Cuando se han descartado las principales causas potencialmente reversibles de paro cardíaco traumático —como el neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, hipovolemia exanguinante o embolismo aéreo— y no se identifica una etiología puramente traumática, es razonable considerar el inicio de compresiones torácicas externas, especialmente si se sospecha un mecanismo médico concomitante como causa final del colapso. No obstante, en ausencia de evidencia clara que sustente su utilidad y frente a un escenario dominado por hipovolemia severa o trauma torácico grave, debe desprivilegiarse el uso de compresiones torácicas como intervención principal. En el paro cardíaco traumático, las prioridades deben centrarse en la corrección inmediata de la causa, y no en replicar esquemas de reanimación diseñados para contextos fisiopatológicos completamente distintos.
Papel de la adrenalina en el paro cardiaco traumático
El uso de adrenalina en el paro cardíaco traumático sigue siendo altamente cuestionable. A diferencia del paro cardíaco de origen médico, donde la adrenalina se ha convertido en un estándar terapéutico pese a las crecientes dudas sobre su impacto en la supervivencia neurológicamente intacta, en el contexto del trauma no existen ensayos clínicos aleatorizados que respalden su administración de forma sistemática. De hecho, múltiples estudios han puesto en entredicho su beneficio incluso en escenarios no traumáticos, al demostrar que si bien puede aumentar la tasa de retorno de circulación espontánea (RCE), no mejora la sobrevida a largo plazo ni los desenlaces neurológicos favorables.
En el paro traumático secundario a hipovolemia, la fisiología es radicalmente distinta. Existe un periodo de deterioro hemodinámico progresivo caracterizado por una intensa descarga adrenérgica endógena y vasoconstricción compensatoria. En este estado, añadir vasopresores exógenos como la adrenalina puede agravar la hipoperfusión tisular, profundizando el shock y reduciendo la probabilidad de éxito de las intervenciones de control de hemorragia y reposición de volumen. Los pacientes con shock neurogénico representan una excepción fisiopatológica, ya que han perdido el tono simpático basal y pueden beneficiarse transitoriamente del soporte vasopresor.
Datos observacionales han mostrado un incremento en la mortalidad asociada al uso de vasopresores en pacientes con trauma cerrado, particularmente en ausencia de un control efectivo de la hemorragia. La vasopresina ha sido propuesta como una alternativa teóricamente más fisiológica en modelos animales por su capacidad de mantener la perfusión central sin causar vasoconstricción periférica severa, pero hasta la fecha su aplicación clínica se limita a estudios preclínicos y casos anecdóticos.
En el paro cardíaco traumático, la administración de adrenalina debe ser evitada en ausencia de una causa médica subyacente clara. Las intervenciones deben centrarse en el control de la hemorragia, la descompresión torácica, el acceso vascular rápido y la transfusión de hemoderivados. El uso indiscriminado de adrenalina no solo carece de beneficio probado, sino que podría ser perjudicial en un entorno donde la fisiología del paciente ya está llevada al límite por mecanismos completamente distintos a los de un paro convencional.
Uso del ultrasonido en el paro cardiaco traumático
Protocolo ecográfico asociado al algoritmo TACTIC para Paro Cardíaco Traumático
El uso del ultrasonido en el punto de atención (POCUS) se ha establecido firmemente como una herramienta clave en escenarios críticos, especialmente en choque traumático. Sin embargo, aunque existen múltiples protocolos consolidados como el RUSH (Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension), hasta ahora no se había desarrollado de manera sistemática una herramienta específica diseñada exclusivamente para el paro cardíaco traumático (PCT). Este escenario clínico particular, caracterizado por una extrema urgencia temporal y la necesidad de intervenciones inmediatas basadas en causas específicas reversibles, exige un abordaje ecográfico adaptado a esta realidad operacional y fisiológica única.
La principal dificultad técnica del uso del ultrasonido durante el paro cardíaco radica en que cada ventana ecográfica debe ser interpretada rápidamente—idealmente en menos de 10 segundos—para no retrasar intervenciones vitales. Esto implica un desafío logístico y formativo considerable, ya que requiere que el equipo clínico mantenga un entrenamiento continuo y regular para minimizar el tiempo dedicado a cada ventana, aumentando así la eficacia y oportunidad de las intervenciones.
Con estas consideraciones clínicas y logísticas en mente, surge el protocolo ecográfico TACTIC (Trauma Arrest Critical Triage Intervention Chart). Este protocolo se ha estructurado cuidadosamente en un orden específico y lógico, priorizando la identificación inmediata de condiciones potencialmente reversibles según su impacto directo sobre la supervivencia y las acciones terapéuticas críticas a realizar.
El protocolo TACTIC propone la siguiente secuencia ecográfica:
1. Evaluación inmediata del movimiento cardíaco:
La primera ventana, preferentemente subxifoidea, permite responder rápidamente la pregunta más crítica: ¿existe o no actividad cardíaca contráctil visible? Este paso inicial condiciona todas las decisiones clínicas subsecuentes. Su rápida identificación no solo aporta información pronóstica esencial—puesto que la ausencia total de movimiento cardíaco (cardiac standstill) implica escasas o nulas probabilidades de recuperación—sino que también permite al equipo tomar decisiones inmediatas sobre la utilidad de continuar intervenciones agresivas, evitando esfuerzos infructuosos y potencialmente contraproducentes.
2. Taponamiento cardíaco:
Inmediatamente después, en la misma ventana subxifoidea, se evalúa la presencia de líquido pericárdico y signos específicos de compromiso hemodinámico por taponamiento, tales como el colapso diastólico de las cavidades derechas. Es importante destacar que, en trauma, incluso una cantidad mínima de líquido pericárdico puede ser suficiente para generar un taponamiento cardíaco significativo, debido a la rápida acumulación y poca capacidad de distensión pericárdica. Este paso sigue naturalmente al anterior, dado que no implica un cambio significativo de posición ni un tiempo adicional considerable en la búsqueda ecográfica. El diagnóstico inmediato de taponamiento cardíaco permite ejecutar sin retraso intervenciones críticas como la pericardiocentesis o la toracotomía de emergencia, intervenciones potencialmente salvadoras en minutos o segundos.
3. Evaluación integrada de Hipovolemia (VCI) y Líquido Libre Abdominal (FAST extendido):
El siguiente paso implica evaluar rápidamente la vena cava inferior (VCI) en la misma ventana subxifoidea, minimizando aún más los movimientos del transductor y optimizando logísticamente el tiempo dedicado a cada evaluación ecográfica. La valoración rápida de la VCI proporciona información crítica sobre la hipovolemia severa mediante un método simple, objetivo y reproducible, facilitando una rápida decisión para iniciar transfusión masiva con hemoderivados.
Adicionalmente, el protocolo TACTIC incorpora simultáneamente la evaluación FAST extendida (eFAST), buscando líquido libre abdominal o torácico para confirmar hemorragia interna severa. Esta integración optimiza aún más el tiempo operativo, dado que las ventanas de evaluación de líquido libre son rápidas, técnicamente sencillas, y complementarias a la evaluación de la VCI, reforzando así la toma inmediata de decisiones clínicas orientadas a controlar la hemorragia interna.
4. Neumotórax a tensión (Evaluación pleural):
Finalmente, se evalúa rápidamente la presencia de neumotórax a tensión mediante la visualización de la ausencia de deslizamiento pleural o la identificación del «punto pulmonar». Este paso se realiza al final del protocolo debido a que requiere un desplazamiento breve del transductor al tórax anterior. Además, dado que la corrección de un neumotórax a tensión es una intervención rápida y relativamente sencilla (toracostomía digital inmediata), su ubicación al final del protocolo no retrasa significativamente las demás intervenciones críticas previamente abordadas.
Justificación del orden del protocolo TACTIC:
Este orden secuencial del protocolo TACTIC ha sido diseñado cuidadosamente para optimizar la logística del manejo ecográfico del paciente en paro cardíaco traumático, reduciendo al máximo el tiempo total dedicado a la evaluación ecográfica. Al agrupar lógicamente cada ventana por proximidad anatómica y por gravedad clínica inmediata, TACTIC permite que el equipo clínico tome decisiones terapéuticas rápidas y certeras, priorizando intervenciones potencialmente salvadoras y disminuyendo la mortalidad asociada al paro traumático.
Este protocolo representa una herramienta única y pionera, específicamente adaptada al escenario crítico del paro traumático, llenando un vacío operativo y clínico en la literatura médica actual.
Guía en procedimientos invasivos críticos
Mejora significativamente la seguridad y efectividad de procedimientos invasivos como pericardiocentesis, colocación de tubos torácicos y accesos vasculares, proporcionando visualización en tiempo real y confirmación inmediata de la eficacia terapéutica.
Protocolos Ecográficos Estandarizados Relevantes:
FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma): Evalúa hemopericardio y hemoperitoneo en trauma abdominal o torácico.
eFAST (Extended FAST): Extiende la evaluación a neumotórax y hemotórax, aportando información clave en el contexto torácico traumático.
RUSH (Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension): Aborda sistemáticamente la evaluación del corazón («Pump»), volumen vascular («Tank»), y grandes vasos («Pipes»), útil para diferenciar rápidamente el tipo de shock en escenarios críticos como el PCT.
Evidencia Científica y Recomendaciones Actuales:
La evidencia acumulada destaca el valor diagnóstico y pronóstico de POCUS en el PCT, particularmente en la detección rápida de causas reversibles y en la evaluación de la actividad cardiaca. Múltiples estudios observacionales y revisiones sistemáticas respaldan su uso para mejorar la identificación precoz y manejo específico del paciente en paro traumático. Sin embargo, se subraya la importancia crítica de minimizar las interrupciones de las maniobras básicas de soporte vital durante la adquisición ecográfica para no perjudicar los resultados clínicos.
Guías clínicas internacionales (ERC, AHA, ATLS, EAST) recomiendan explícitamente incorporar el uso del ultrasonido en la atención inmediata del paciente con paro cardíaco traumático, priorizando la identificación y corrección de causas reversibles sobre otras intervenciones como las compresiones torácicas o la administración rutinaria de vasopresores.
Ventajas y Limitaciones del POCUS en PCT:
Ventajas: Diagnóstico inmediato, seguridad, ausencia de radiación ionizante, portabilidad, guía efectiva de procedimientos, información pronóstica, reducción potencial de tiempos hasta intervención definitiva, y una favorable relación costo-beneficio.
Limitaciones: Dependencia de experiencia del operador, posibles interrupciones prolongadas en la RCP, limitaciones técnicas (pacientes obesos o con lesiones extensas), sensibilidad limitada para ciertas lesiones intraabdominales o retroperitoneales, y riesgo de interpretación errónea o falsas seguridades.
El ultrasonido en el punto de atención representa actualmente una herramienta esencial y altamente recomendada en el abordaje inicial y manejo del paro cardíaco traumático. Debe emplearse de manera estructurada, por personal entrenado, para identificar y tratar precozmente las causas reversibles (H.O.T.T.), evaluar la actividad cardíaca como criterio pronóstico clave, y guiar intervenciones terapéuticas invasivas con seguridad y eficacia. No obstante, es indispensable asegurar que la integración del ultrasonido no comprometa la calidad de la RCP ni retrase otras intervenciones vitales.
Este enfoque integrador y basado en evidencia posiciona al POCUS como una tecnología indispensable y central en los algoritmos actuales de reanimación del paro cardíaco traumático, destacando la necesidad de formación continua, investigación futura, y mejora constante en protocolos específicos.
Controversias en paro cardiaco traumático
Controversias Actuales y Puntos Críticos en la Toma de Decisiones
A este punto con una revisión amplia y detallada y para finalizar esta revisión es importante ampliar la discusión de los puntos más controversiales en el paro cardiaco traumático, es probable que con la evidencia disponible hasta la fecha no se logre llegar a una conclusión y mecho menos responder todas las preguntas, pero el propósito de este y de todas las publicaciones de EMERCRIT es fomentar el debate académico.
Criterios para No iniciar o detener la reanimación
El mayor dilema ético-clínico en el paro traumático es decidir cuándo no iniciar o cuándo detener los esfuerzos de reanimación. Dado el pronóstico generalmente sombrío, es fundamental identificar los casos fútiles para evitar exponer al personal a riesgos innecesarios y optimizar el uso de recursos. Existe un consenso emergente que apoya la suspensión de los esfuerzos si un paciente persiste en asistolia o actividad eléctrica sin pulso (AESP) después de haber corregido todas las causas reversibles identificables. De manera similar, la ausencia total de actividad cardíaca en la ecografía (POCUS) después de las intervenciones iniciales se correlaciona con una mortalidad de casi el 100%, lo que respalda firmemente la decisión de detener la reanimación en ese punto.
Las guías actuales sugieren no iniciar la reanimación cuando no se han detectado signos de vida por más de 15 minutos o cuando las lesiones son claramente incompatibles con la vida (ej., decapitación). Sin embargo, la aplicación de estos criterios se complica por la frecuente falta de información precisa sobre los tiempos en el campo. En la práctica, la decisión se basa en una combinación de factores: el mecanismo de la lesión, el tiempo estimado de colapso, la respuesta a las maniobras iniciales y los recursos disponibles. El enfoque ha migrado de una estrategia de «intentarlo todo en todos» a una más selectiva, respaldada por la evidencia de futilidad en escenarios específicos, como un trauma cerrado con más de 10 minutos de asistolia sin respuesta. Aun así, cada caso se individualiza, y se subraya la importancia de documentar claramente los criterios utilizados para tomar la decisión.
El papel de la adrenalina (Epinefrina)
Mientras que la adrenalina es un pilar en los algoritmos de soporte vital avanzado (ACLS) para paros de origen médico, su beneficio en el trauma es muy cuestionado. La fisiopatología del paro traumático, a menudo causada por un «circuito vacío» debido a la hemorragia, hace que la vasoconstricción inducida por la adrenalina sea poco efectiva para mejorar la perfusión. De hecho, podría agravar la acidosis tisular. Estudios retrospectivos han observado que los pacientes que recibieron múltiples dosis de adrenalina tuvieron peores resultados de supervivencia.
No obstante, existen excepciones. En un paro causado por choque neurogénico debido a una lesión medular alta, donde el problema es una vasoplejia masiva, la adrenalina puede ser beneficiosa al restaurar el tono vascular perdido. Dada la falta de evidencia concluyente, su uso sigue siendo controversial. La tendencia actual es priorizar el control de las causas reversibles (detener la hemorragia, descomprimir el tórax) sobre la administración de fármacos. Solo después de abordar estos problemas, y si el paciente persiste en AESP, se considera su uso, reconociendo que su impacto real es probablemente mucho menor que en los paros de origen médico.
Prioridad de las compresiones torácicas vs. Intervenciones de trauma
La secuencia de la reanimación en trauma es un punto de continua discusión. Un paradigma emergente propone de-priorizar o incluso omitir las compresiones torácicas durante los primeros minutos para concentrarse exclusivamente en las intervenciones que salvan vidas, como el control de hemorragias masivas. Este enfoque, resumido en la frase “detén la hemorragia, no el bombeo”, se contrapone al temor de omitir compresiones en un paciente cuyo paro podría tener un componente cardiogénico o hipóxico.
La guía integrada actual sugiere una aproximación secuencial: priorizar de manera inmediata el tratamiento de las causas reversibles y, una vez abordadas, iniciar compresiones torácicas de alta calidad sin más demora. Este cambio de paradigma requiere una reeducación significativa del personal de emergencias, especialmente en entornos prehospitalarios con recursos limitados, donde un solo reanimador debe decidir entre aplicar un torniquete o iniciar RCP.
Controversias sobre tecnología y dispositivos
El uso de tecnología avanzada también genera debate. Por ejemplo, la utilidad de los dispositivos de compresión mecánica en el paro traumático es incierta. Sus defensores argumentan que liberan al personal para otras tareas y aseguran compresiones constantes durante el transporte. Sus detractores señalan que, si el problema subyacente es la hipovolemia, las compresiones mecánicas son ineficaces y pueden obstaculizar procedimientos críticos como una toracotomía. Al no haber datos concluyentes, su implementación depende de cada sistema de emergencias.
Seguridad, entrenamiento y procedimientos invasivos
La realización de procedimientos invasivos avanzados, como la toracotomía de reanimación (TR) o el REBOA, fuera de un quirófano plantea importantes preocupaciones de seguridad y entrenamiento. La TR es una maniobra de alto riesgo tanto para el paciente como para el equipo médico. El debate se centra en quién está capacitado para realizarla y en qué circunstancias. Las políticas varían enormemente entre instituciones y regiones, reflejando diferencias legales y de recursos. Del mismo modo, la expansión del REBOA al ámbito prehospitalario es controversial, con discusiones abiertas sobre la curva de aprendizaje, la evidencia de su beneficio y la asignación de recursos.
Pronóstico neurológico y prolongación de esfuerzos
Un punto crítico es decidir hasta dónde prolongar los esfuerzos en un paciente que logra un retorno transitorio a la circulación espontánea (ROSC) pero permanece profundamente inestable. Si un paciente sufre paros recurrentes a pesar de las maniobras de control de daños, puede ser un indicador de lesiones no controlables, sugiriendo que la continuación de los esfuerzos es fútil. Por otro lado, si se logra un ROSC estable en un paciente con una lesión neurológica catastrófica, surge el dilema de prolongar el soporte vital de un paciente sin viabilidad neurológica. Estas decisiones recaen en el juicio clínico y, en última instancia, en la evaluación neuropronóstica posterior.
Algoritmo TACTIC para la atención del paro cardiaco traumatico
El propósito general del algoritmo TACTIC (Trauma Arrest Critical Triage Intervention Chart) es proporcionar una guía estructurada y rápida para el manejo del paro cardíaco en pacientes traumatizados. Su enfoque principal es:
Identificación y Tratamiento Prioritario de Causas Reversibles Específicas del Trauma: A diferencia de los paros cardíacos de origen médico (como un infarto), en el trauma el paro suele ser secundario a problemas como:
Hemorragia masiva (hipovolemia).
Neumotórax a tensión (colapso pulmonar y compresión de grandes vasos).
Taponamiento cardíaco (sangre alrededor del corazón que impide su bombeo). El algoritmo dirige al equipo médico a buscar y tratar agresivamente estas condiciones de forma inmediata, ya que su corrección puede revertir el paro.
Uso Crítico del POCUS (Point-of-Care Ultrasound): La ecografía en el punto de atención es una herramienta central en este algoritmo para diagnosticar rápidamente las causas reversibles mencionadas (taponamiento, neumotórax, signos de hipovolemia severa) directamente al lado del paciente.
Desprivilegiar Inicialmente las Compresiones Torácicas: En el paro cardíaco traumático, las compresiones torácicas pueden ser ineficaces si no se ha resuelto la causa subyacente (ej. no sirve comprimir un corazón vacío por hemorragia o un corazón que no puede llenarse por un taponamiento). Por ello, el algoritmo prioriza las intervenciones que corrigen estas causas antes de iniciar o reanudar compresiones, a menos que se hayan descartado dichas causas.
Toma de Decisiones Rápidas y Basadas en la Fisiología: El algoritmo está diseñado para una evaluación y acción en menos de un minuto (XABCDE < 1min), enfatizando la necesidad de intervenciones críticas inmediatas como el control de hemorragias, asegurar la vía aérea y el acceso vascular.
Optimizar las Posibilidades de Supervivencia en un Escenario de Alta Mortalidad: El paro cardíaco traumático tiene un pronóstico generalmente pobre. Este algoritmo busca maximizar las chances de supervivencia enfocándose en las intervenciones que han demostrado ser más efectivas en este contexto específico, incluyendo la consideración de procedimientos avanzados como la toracotomía de reanimación o el REBOA en casos seleccionados.
En resumen, el algoritmo TACTIC sirve como una hoja de ruta para un abordaje sistemático y eficiente del paro cardíaco traumático, centrándose en la detección y corrección rápida de las causas reversibles específicas del trauma mediante el uso de POCUS y la aplicación de intervenciones críticas inmediatas, adaptando el manejo estándar de la RCP al contexto único del paciente traumatizado.

Reflexión Final
El paro cardíaco traumático es una encrucijada entre la vida y la muerte donde cada segundo importa, pero también donde cada decisión marca la diferencia. Más allá de los algoritmos, la tecnología y las maniobras invasivas, se encuentra el juicio clínico del rescatador, la serenidad del equipo y el coraje de intervenir cuando todo parece perdido. Este manual no pretende tener todas las respuestas, pero sí ofrecer herramientas para enfrentarse con decisión a uno de los escenarios más complejos de la medicina de emergencias. Si alguna vez, gracias a este conocimiento, logras devolverle el pulso a un cuerpo sin latido o evitar un esfuerzo fútil, entonces todo este trabajo ya habrá valido la pena. Porque en el silencio de un corazón detenido, aún puede resonar la voluntad de salvar.
Lecturas recomendadas
Ohlen D, Hedberg M, Martinsson P, von Oelreich E, Djarv T, Jonsson Fagerlund M. Characteristics and outcomes of traumatic cardiac arrest at a level 1 trauma centre over 10 years in Sweden. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2022;30(1):54. doi:10.1186/s13049-022-01039-9.
Wang PH, Huang CH, Chen IC, Huang EP, Lien WC, Huang CH. Survival factors in patients with falls from height: A 10-year level I trauma center study. Injury. 2022;53(3):932–7. doi:10.1016/j.injury.2021.12.029.
Lott C, Truhlar A, Alfonzo A, Barelli A, Gonzalez-Salvado V, Hinkelbein J, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation. 2021;161:152–219. doi:10.1016/j.resuscitation.2021.02.011.
Clifford E, Stourton F, Willers J, Colucci G. Development of a reusable, low-cost, high-fidelity clamshell thoracotomy simulation model. Surg Innov. 2023;30(6):739–44. doi:10.1177/15533506231208572.
Krammel M, Frimmel N, Hamp T, Grassmann D, Widhalm H, Verdonck P, et al. Outcomes and improvement potential in prehospital management of penetrating thoracic injuries in a European metropolitan area: A retrospective analysis from 2009–2017. Injury. 2023;55:110971. doi:10.1016/j.injury.2023.110971.
Schober P, de Leeuw MA, Terra M, Loer SA, Schwarte LA. Emergency thoracotomy using clamshell technique in resuscitation of blunt trauma: Analysis of paradigm 2 and literature review. Clin Case Rep. 2018;6(8):1521–4. doi:10.1002/ccr3.1653.
Seewald S, Wnent J, Grasner JT, Tjelmeland I, Fischer M, Bohn A, et al. Survival after traumatic cardiac arrest is possible: A comparison of patient registries from Germany. BMC Emerg Med. 2022;22(1):158. doi:10.1186/s12873-022-00714-5.
Bayefsky MJ, Greer SE, Adhikari S, Suresh C, Hoffman GM, Price S, et al. Point-of-care ultrasound in traumatic cardiac arrest: A scoping review. Crit Care Explor. 2024;6(1):e1046. doi:10.1097/CCE.0000000000001046.