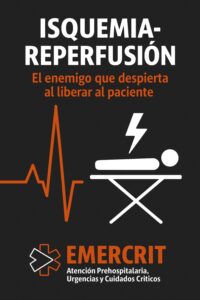En el caos de una catástrofe natural, bajo los escombros de un edificio colapsado, en el atrapamiento de un accidente vehicular o en un torniquete con más de 6 horas de colocación, existe una amenaza silenciosa que espera el momento de la liberación: el síndrome de aplastamiento prolongado. La fisiopatología en movimiento que comienza con la compresión muscular prolongada y culmina con la muerte celular, liberación masiva de toxinas, acidosis, hiperkalemia, rabdomiólisis y, en muchos casos, falla renal aguda y paro cardíaco.
Lo paradójico del síndrome es que el daño más letal no ocurre durante el atrapamiento, sino al momento de liberar al paciente. Esa aparente salvación se convierte, si no se anticipa y maneja con precisión, en la sentencia definitiva. Y lo más crítico es que, en entornos prehospitalarios y zonas agrestes, esta situación representa un reto clínico, logístico y ético de primer orden.
Breve recuento histórico: Bywaters y el origen del síndrome
El síndrome de aplastamiento fue descrito por primera vez por el médico británico Eric Bywaters durante los bombardeos a Londres en la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Bywaters atendió a numerosas víctimas que habían sido rescatadas con vida tras quedar atrapadas bajo los escombros de edificios derrumbados durante los ataques aéreos alemanes.
Lo que le llamó la atención no fue solo la naturaleza traumática de las lesiones, sino que muchos de esos pacientes, a pesar de haber sido rescatados, morían horas después por una falla renal súbita y severa. En sus observaciones clínicas y análisis post-mortem, Bywaters identificó un patrón: la destrucción muscular liberaba grandes cantidades de mioglobina, potasio y productos de necrosis celular al torrente sanguíneo, lo cual inducía rabdomiólisis, hiperkalemia letal y necrosis tubular aguda.
Sus investigaciones sentaron las bases para entender este fenómeno como un síndrome sistémico post-compresión, con consecuencias devastadoras si no se trataba con volumen precoz, medidas protectoras renales y control del potasio.
Desde entonces, el llamado Crush Syndrome pasó de ser una rareza de guerra a una entidad clínica crítica reconocida en desastres naturales, accidentes industriales, conflictos armados y escenarios de atención prehospitalaria prolongada.
Fisiopatología
Cuando una parte del cuerpo, típicamente una extremidad con gran masa muscular queda atrapada y comprimida durante un tiempo prolongado (el «aplastamiento»), ocurren dos cosas principales:
Daño Tisular Directo: La presión mecánica destruye células musculares (rabdomiólisis).
Isquemia: La compresión obstruye el flujo sanguíneo hacia y desde la zona afectada. Se corta el suministro de oxígeno y nutrientes, y se impide la eliminación de productos de desecho metabólico.
Aquí es donde dividimos el proceso en dos fases clave, que son determinantes no solo para entender en detalla la fisiopatología sino para anticiparse a las complicaciones y poder intervenir de forma adecuada
Fase 1: Isquémica
Durante la fase isquémica del síndrome de aplastamiento —es decir, mientras el paciente aún permanece atrapado bajo una carga que comprime sus extremidades— se desencadena un proceso biológico de destrucción progresiva, silenciosa y letal si no se anticipa. A nivel tisular, la falta de oxígeno interrumpe el metabolismo aeróbico normal de las células musculares, obligándolas a depender exclusivamente del metabolismo anaerobio. Esto implica una producción drásticamente reducida de ATP y la acumulación de ácido láctico en el espacio intracelular, generando un entorno ácido y disfuncional.
El déficit energético afecta directamente el funcionamiento de las bombas iónicas dependientes de ATP, en especial la bomba sodio-potasio (Na⁺/K⁺ ATPasa). Al fallar esta bomba, el sodio se acumula dentro de las células, lo que arrastra agua por gradiente osmótico y provoca edema celular. Al mismo tiempo, el potasio se fuga al espacio intersticial, donde permanece contenido debido a la falta de perfusión. Simultáneamente, la pérdida de la homeostasis del calcio intracelular permite una entrada masiva de este ion, activando enzimas como proteasas y fosfolipasas, que aceleran la destrucción de membranas, orgánulos y proteínas estructurales.
Lo que sigue es la lisis celular progresiva, o rabdomiólisis. La membrana sarcoplasmática colapsa y libera al entorno intersticial una mezcla tóxica de contenido intracelular: potasio en cantidades masivas, mioglobina (cuya nefrotoxicidad se potencia en condiciones de hipovolemia y acidosis), fósforo, ácido úrico, ácido láctico y niveles marcadamente elevados de creatina quinasa (CK). Incluso se liberan sustancias procoagulantes como la tromboplastina, que pueden contribuir a fenómenos de coagulación intravascular si alcanzan la circulación sistémica.
Sin embargo, durante esta fase inicial, la circulación hacia la extremidad aplastada está tan severamente comprometida que el contenido celular liberado permanece confinado en el compartimento afectado. Paradójicamente, el paciente puede parecer hemodinámicamente estable, e incluso conversar con normalidad, a pesar del daño tisular masivo que está ocurriendo a nivel microscópico. Esa calma clínica es engañosa. El verdadero riesgo se libera con el flujo sanguíneo, cuando la extremidad es descomprimida y toda esa carga tóxica es arrastrada de golpe hacia la circulación central, dando lugar a la segunda fase crítica: la reperfusión.
Fase 2: La Reperfusión
La amenaza real no comienza con el atrapamiento, sino con su liberación. Justo cuando parece que todo mejora, al retirar la compresión que mantenía aislada la extremidad, no solo se restablece la circulación: se desencadena una violenta tormenta bioquímica. Cuanto más prolongado fue el período de isquemia, más intensa y peligrosa será esta respuesta. Esta es la fase de reperfusión: el momento en que un enemigo silencioso, contenido hasta entonces, se libera con todo su potencial destructivo y comienza a comprometer al resto del cuerpo.
Durante la isquemia, el daño había sido local. Ahora, con el retorno del flujo sanguíneo, todo el contenido tóxico acumulado —iones, proteínas, ácidos y enzimas— entra abruptamente en la circulación sistémica. Este fenómeno, conocido como lavado o “toxic flush”, es el responsable directo de muchas de las muertes súbitas en pacientes rescatados de escenarios de aplastamiento. Lo que estaba confinado ahora se libera: potasio en cantidades letales, mioglobina, ácido láctico, fósforo, tromboplastina, creatina quinasa y ácido úrico se diseminan por todo el cuerpo en cuestión de segundos.
A nivel local, el retorno del oxígeno genera una respuesta paradójicamente destructiva. Las células lesionadas, al reoxigenarse, producen especies reactivas de oxígeno (ROX) que desencadenan un estrés oxidativo intenso. Estos radicales libres lesionan membranas, proteínas y ADN, exacerbando la muerte celular. Además, la llegada masiva de leucocitos, especialmente neutrófilos, potencia la inflamación local y sistémica, liberando más mediadores inflamatorios, enzimas proteolíticas y citocinas.
La permeabilidad capilar, ya alterada por la isquemia, se multiplica tras la reperfusión, generando un escape masivo de líquidos y proteínas hacia el intersticio. Esta extravasación no solo provoca un edema local de gran magnitud —capaz de desencadenar un síndrome compartimental— sino que también reduce el volumen circulante efectivo, empujando al paciente hacia un estado de hipovolemia crítica y shock.
A nivel sistémico, las consecuencias son devastadoras:
- Hiperkalemia severa, el evento más temido, puede precipitar arritmias letales en segundos: ondas T picudas, ensanchamiento del QRS, fibrilación ventricular o asistolia. Es la primera causa de muerte inmediata tras la liberación.
- Lesión renal aguda por mioglobinuria: la mioglobina filtrada en un entorno de hipovolemia y acidosis precipita en los túbulos renales, bloqueándolos y desencadenando necrosis tubular aguda.
- Acidosis metabólica profunda, producto del ácido láctico y otros metabolitos, que compromete la función cardíaca y agrava la toxicidad del potasio.
- Hipocalcemia, resultado del depósito de calcio en el tejido necrótico y su quelación con fosfato, puede generar tetania, convulsiones o contribuir a las arritmias.
- Coagulación intravascular diseminada (CID), favorecida por la liberación de tromboplastina y la activación endotelial, puede desencadenar sangrados masivos o fenómenos trombóticos multiorgánicos.
- Y como si fuera poco, la inflamación sistémica desatada puede desembocar en un síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), complicando aún más el cuadro clínico con hipoxemia refractaria.
Todo esto ocurre en un paciente que minutos antes parecía estable. La reperfusión, entonces, no es solo el retorno de la sangre: es la apertura de una caja de Pandora bioquímica. Anticiparla, prevenirla y tratarla agresivamente es la única forma de cambiar el destino de estos pacientes.
Tiempos Críticos en el Síndrome de Aplastamiento
La duración de la isquemia muscular es uno de los determinantes más importantes de la severidad del síndrome de aplastamiento, pero no existe un umbral universalmente seguro. Tradicionalmente, se ha considerado que un tiempo de compresión superior a 4 a 6 horas aumenta significativamente el riesgo de complicaciones metabólicas y sistémicas, especialmente rabdomiólisis, hiperkalemia letal y lesión renal aguda. Sin embargo, múltiples estudios y reportes clínicos han demostrado que la severidad del síndrome no depende únicamente del tiempo, sino también de factores como:
- La masa muscular comprometida (por ejemplo, muslos vs. antebrazos),
- La intensidad de la presión (aplastamientos con estructuras pesadas vs. atrapamientos leves),
- El estado previo del paciente (hipovolemia, comorbilidades, estado nutricional),
- La temperatura ambiental (que puede modular el metabolismo y el daño celular).
Se ha documentado que la reperfusión de extremidades comprimidas por menos de una hora puede desencadenar colapso cardiovascular en escenarios con compresión masiva. Esto sugiere que no existe una línea de tiempo segura y que incluso compresiones breves pueden ser letales si no se anticipan y mitigan las consecuencias metabólicas.
El momento de la liberación es el verdadero punto de inflexión fisiopatológico. La reanudación del flujo sanguíneo activa la fase de reperfusión, transportando súbitamente al sistema circulatorio un «bolo» tóxico de potasio, mioglobina, ácido láctico y otros metabolitos acumulados. Esta transición puede precipitar arritmias fatales, shock hipovolémico y falla multiorgánica si no se anticipa adecuadamente.
Inicio de Complicaciones:
- Arritmias por Hiperkalemia: Pueden ocurrir segundos a minutos después de la liberación.
- Shock Hipovolémico: Se desarrolla rápidamente en las primeras horas post-liberación.
- Lesión Renal Aguda: Se manifiesta bioquímicamente en horas y clínicamente en horas a días.
- Síndrome Compartimental: Puede desarrollarse rápidamente tras la reperfusión y el inicio del edema masivo.
La fisiopatología es una bomba de tiempo bioquímica que se activa al restaurar el flujo sanguíneo. Los «tiempos críticos» se refieren tanto a la duración del aplastamiento (que determina la carga tóxica) como al momento crucial de la liberación y la rapidez con la que se inician las intervenciones médicas para mitigar las consecuencias sistémicas.
Antes de liberar una extremidad atrapada durante horas, comienza una carrera contra el tiempo y contra la fisiopatología. Esta fase, que muchas veces es subestimada por parecer “prehospitalaria” o “previa”, es en realidad la más determinante. Lo que ocurra en esos minutos antes de la reperfusión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A diferencia de otros síndromes clínicos, el de aplastamiento permite cierta capacidad de anticipación. Sabemos lo que vendrá. Sabemos que al liberar la compresión, se desatará una tormenta bioquímica. Por eso, la medicina debe adelantarse.
La primera medida, la más urgente, es la expansión volémica agresiva. Antes de liberar, el paciente debe recibir cristaloides, idealmente solución salina al 0.9%, en volúmenes generosos. Un litro, dos litros, o lo que el contexto permita, pero nunca nada. El objetivo es doble: diluir las toxinas que serán arrastradas hacia la circulación sistémica y proteger la perfusión renal frente al caos metabólico que se avecina. No es solo prevención: es contención fisiológica anticipada. En contextos militares o remotos, esta medida se prioriza incluso por encima del rescate, cuando el contexto lo permite.
En paralelo, la monitorización cardíaca se vuelve crítica. La hiperkalemia, silenciosa durante la isquemia, se convierte en asesina apenas se restablece la circulación. El monitoreo continuo permite identificar cambios tempranos en el electrocardiograma —ondas T picudas, ensanchamiento del QRS, bradicardia— que podrían justificar intervenciones inmediatas. En casos de riesgo alto, la administración profiláctica de gluconato de calcio intravenoso puede estar justificada, buscando estabilizar la membrana miocárdica antes de que el potasio haga su daño.
Si el paciente presenta acidosis o el atrapamiento ha sido prolongado, debe considerarse la alcalinización. El bicarbonato de sodio diluido puede prevenir la precipitación de mioglobina en los túbulos renales, uno de los eventos fisiopatológicos más letales del síndrome. Además, neutraliza la acidosis láctica acumulada durante la isquemia, que al igual que el potasio, se libera en masa tras la reperfusión.
Otro punto que no puede pasarse por alto es el riesgo de síndrome compartimental. La reperfusión masiva de una extremidad lesionada produce edema severo. Cuando este edema se desarrolla dentro de compartimentos fasciales inextensibles, la presión aumenta hasta comprometer nervios, vasos y músculo. Debemos estar alerta a signos clínicos como dolor desproporcionado, tensión palpable, parestesias o ausencia de pulso. La fasciotomía puede ser la única salvación para el tejido amenazado.
Finalmente, no se debe olvidar el contexto global del paciente. La temperatura corporal, el estado de conciencia, la posibilidad de intoxicaciones concomitantes o trauma craneoencefálico, y la preparación logística para la liberación forman parte de la escena. Liberar no es simplemente retirar una carga: es el acto médico que inicia la fase más peligrosa del proceso.
Toda extracción debe ser planificada. El equipo debe estar coordinado, con acceso venoso asegurado, líquidos corriendo, desfibrilador listo y una estrategia clara. Porque cuando liberes, el enemigo despierta. Y entonces, no hay espacio para improvisaciones.
Extracción y gestión en el lugar del evento: Una carrera contra el tiempo y el colapso
La atención a víctimas con lesiones por aplastamiento comienza mucho antes del traslado o de cualquier intervención avanzada. Comienza en el lugar del desastre, donde cada minuto cuenta y cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En estos escenarios, la extracción y el manejo inicial son tan críticos como el tratamiento hospitalario.
En situaciones aisladas —como accidentes vehiculares o derrumbes localizados— la atención prehospitalaria puede ser provista rápidamente por transeúntes, primeros respondientes o servicios médicos de emergencia (SEM). Pero en contextos de catástrofe, donde cientos o miles de víctimas quedan atrapadas bajo estructuras colapsadas, la magnitud del reto se multiplica. Terremotos, explosiones, deslizamientos y atentados pueden generar un escenario de múltiples víctimas atrapadas, donde los recursos se ven desbordados y los protocolos estándar deben adaptarse al caos.
En estos casos, el despliegue de equipos especializados como USAR (Urban Search and Rescue) es esencial. En Estados Unidos, estos equipos trabajan en conjunto con bomberos, servicios médicos, fuerzas de seguridad y agencias locales y federales. Su labor no es solo rescatar: es estabilizar estructuras, acceder a víctimas confinadas y garantizar la seguridad de todos los involucrados.
La Extracción No Es Solo Logística: Es Medicina Crítica en Tiempo Real
El tiempo de extracción está directamente relacionado con la mortalidad. Estudios tras terremotos en Turquía, Haití y Japón han mostrado que el riesgo de muerte aumenta exponencialmente después de las primeras 6 horas de atrapamiento. La mayoría de los sobrevivientes son extraídos dentro de las primeras 24 horas. A partir de allí, el número cae en picada. Sin embargo, casos documentados han mostrado supervivencias excepcionales incluso después de 48 horas o más, especialmente en víctimas atrapadas en “espacios de vida” o huecos estructurales que permitieron cierta ventilación y protección.
Los niños, los adultos mayores y los pacientes con comorbilidades tienen menor tolerancia a la isquemia y mayor vulnerabilidad al síndrome de aplastamiento. Además, las condiciones ambientales como temperaturas extremas, polvo, toxicidad del aire, o humedad agravan la situación clínica.
Es importante reconocer que muchas víctimas fallecen por el impacto inmediato, ya sea por trauma craneoencefálico, aplastamiento torácico incompatible con la vida, o asfixia mecánica. Pero otras mueren por causas prevenibles: hipovolemia, hiperkalemia, rabdomiólisis, o falla multiorgánica, producto de una reperfusión no anticipada.
Medicina en Espacios Confinados: Cuando el Hospital Se Mueve a los Escombros
En escenarios de difícil acceso, muchas veces no es posible retirar rápidamente al paciente. En su lugar, es necesario iniciar tratamiento dentro del mismo lugar de atrapamiento. Esta estrategia, conocida como Medicina en Espacios Confinados (CSM, por sus siglas en inglés), implica que el equipo rescatista —frecuentemente paramédicos, enfermeros tácticos o médicos entrenados— brinde medidas iniciales de soporte vital in situ.
En estos contextos extremos se pueden y deben administrar líquidos IV, monitorizar signos vitales, anticipar hiperkalemia, colocar accesos venosos intraóseos si es necesario, e incluso preparar al paciente para una liberación controlada. Aquí no hay márgenes para la improvisación. El personal debe estar entrenado, contar con EPP adecuado, y operar bajo estrictos protocolos de seguridad. Las amenazas no son solo clínicas: el colapso secundario, explosiones, incendios, gases tóxicos o materiales peligrosos pueden convertir el acto de rescatar en un riesgo vital.
El Rol del Comando de Incidentes: Seguridad Antes Que Intervención
Toda operación de rescate debe ejecutarse bajo un Sistema de Comando de Incidentes (ICS). La seguridad de los rescatistas es prioritaria y no puede comprometerse en favor de la atención clínica. Las decisiones de acceso, rescate y extracción deben ser validadas por el jefe de operaciones y el oficial de seguridad. En estructuras colapsadas, un paso en falso puede significar la vida del rescatador.
Amenazas Complejas: Más Allá del Aplastamiento
Aunque los terremotos son la causa más común de colapsos con atrapamiento, no son los únicos. Los atentados terroristas, como los ocurridos en Oklahoma City o el 11-S, han mostrado escenarios donde el síndrome de aplastamiento se combina con trauma penetrante, quemaduras, lesiones por explosión o inhalación de sustancias tóxicas. En estos contextos, el diagnóstico y tratamiento deben ser más amplios y adaptados a la amenaza múltiple.
A esto se suman los factores geográficos: enfermedades endémicas, exposición a vectores, o condiciones de higiene precarias, que pueden afectar tanto a víctimas como a rescatistas.
Monitorización: La puerta de entrada a la anticipación clínica
Una vez asegurado el acceso al paciente, incluso antes de la liberación, la monitorización continua se convierte en el eje central del manejo prehospitalario. No se trata solo de observar: se trata de anticipar, detectar de forma precoz y actuar con precisión.
En este contexto, no cualquier monitor es suficiente. El paciente atrapado —en riesgo inminente de reperfusión, arritmias letales o colapso hemodinámico— requiere un monitor-desfibrilador multiparamétrico de precisión, con capacidad para:
- EKG en tiempo real con análisis de segmentos y arritmias.
- Detección inmediata de hiperkalemia a través de alteraciones sutiles como picos de onda T, ensanchamiento del QRS o desaparición de la onda P.
- Presión arterial no invasiva (NIBP) con ciclos frecuentes o automatizados.
- Oximetría de pulso confiable, incluso en condiciones de perfusión marginal.
- Capnografía: como indicador indirecto de perfusión y metabolismo.
Cuando el paciente está a punto de ser liberado, el monitor debe estar ya colocado y funcionando. Liberar sin monitoría es liberar a ciegas.
En este momento, también se justifica el uso de sistemas con desfibrilador listo para uso inmediato, dado que la hiperkalemia puede precipitar una fibrilación ventricular sin previo aviso. El operador debe estar entrenado no solo para interpretar, sino para intervenir en segundos, realizando la mejor terapia eléctrica según sea el caso.
El Torniquete como Barrera a la Reperfusión: Un Mito sin Fundamento
En el abordaje del paciente con síndrome de aplastamiento, ha surgido —y lamentablemente se ha difundido— la práctica de aplicar un torniquete no como herramienta de control hemorrágico, sino como intento de retrasar la reperfusión de la extremidad isquémica, con la esperanza de evitar la descarga masiva de potasio, mioglobina y otros metabolitos tóxicos. Esta idea, aunque bien intencionada, carece de sustento fisiopatológico sólido y evidencia clínica robusta que la respalde.
La lógica parece sencilla, pero es engañosa: si el problema se origina cuando el flujo sanguíneo vuelve a la extremidad dañada, entonces bloqueemos ese flujo con un torniquete… pero la fisiología real no funciona así.
Primero, el torniquete no es una herramienta precisa para «modular» la reperfusión. Está diseñado para detener completamente el flujo sanguíneo arterial en casos de hemorragia extrema, no para aislar químicamente una extremidad. Su aplicación genera una isquemia más agresiva, sin impedir la eventual liberación de toxinas cuando sea retirado o se venza su efecto por tiempo o técnica deficiente. Además, no es realista ni técnicamente factible acceder al segmento proximal suficiente de una extremidad atrapada bajo toneladas de concreto o estructuras colapsadas para colocar un torniquete efectivo.
Segundo, la Guía de Práctica Clínica (GPC) del Joint Trauma System del Departamento de Defensa de EE.UU. menciona esta práctica solo como una medida excepcional, en entornos de recursos extremadamente limitados, donde no se puede administrar fluidos, ni monitorear, ni preparar para la reperfusión segura. En estos escenarios extremos —y únicamente allí— se puede considerar como último recurso en pacientes atrapados por más de dos horas【Sever et al. 2012, 2013】. Pero incluso en esas condiciones, no hay evidencia clara de beneficio clínico, ni estudios controlados que avalen su uso rutinario.
Por lo tanto, afirmar o enseñar que la colocación de torniquetes para «detener la reperfusión» es una práctica válida constituye una interpretación errónea del síndrome de aplastamiento. Puede dar una falsa sensación de control mientras expone al paciente a más daño isquémico, complicaciones por torniquete prolongado, o incluso a fallas en el rescate.
Los torniquetes salvan vidas cuando controlan hemorragias. Punto.
Usarlos fuera de esa indicación clara y validada es introducir más incertidumbre en un cuadro clínico ya extremadamente complejo.
¿Cuál Líquido Elegir en el Síndrome de Aplastamiento?
Pocas decisiones en la medicina crítica prehospitalaria han generado tanto debate como la elección del fluido de resucitación en el síndrome de aplastamiento. Sin embargo, la fisiopatología bien comprendida, sumada a la evidencia clínica acumulada, nos permite hoy tomar decisiones más fundamentadas.
Solución Salina Normal (SSN 0.9%)
Ventajas funcionales:
- Es isotónica (aunque ligeramente hipertónica frente al plasma).
- No contiene potasio (K⁺), lo que ha motivado su uso histórico frente al temor de agravar una hiperkalemia letal.
- Su disponibilidad universal y bajo costo la hacen una opción siempre presente.
Limitaciones relevantes:
- Su alta carga de cloro puede inducir acidosis metabólica hiperclorémica.
- La acidosis, lejos de ser neutra, promueve la salida de K⁺ de las células, agravando la hiperkalemia.
- La hipercloremia también se asocia con vasoconstricción renal y posible lesión renal aguda (LRA).
- Carece de buffers (como bicarbonato o lactato) que amortigüen la acidosis metabólica asociada al aplastamiento.
- No contiene calcio, cuyo efecto estabilizador sobre membranas es deseable en presencia de hiperkalemia.
Lactato de Ringer (LR) / Solución de Hartmann
Ventajas clínicamente pertinentes:
- Solución fisiológicamente balanceada, con electrolitos más cercanos al plasma.
- Contiene lactato, que el hígado puede metabolizar a bicarbonato, ofreciendo así cierto amortiguamiento de la acidosis.
- Menor carga de cloro que la SSN, lo que reduce el riesgo de acidosis hiperclorémica.
- Aporta calcio (Ca²⁺), que, aunque en pequeñas cantidades, puede contribuir a estabilizar la membrana miocárdica.
Controversia central – El Potasio:
La presencia de 4 mEq/L de potasio ha sido motivo de preocupación histórica. No obstante, este temor se diluye al comparar dicha concentración con el contexto fisiopatológico del síndrome de aplastamiento, donde la necrosis muscular libera cientos o miles de mEq de K⁺ al torrente sanguíneo tras la reperfusión.
Ejemplo ilustrativo: 1 kg de músculo necrótico puede liberar hasta 1500 mEq de potasio, cifra más de 300 veces superior a la contenida en un litro de LR.
Lo que dice la evidencia:
- Sever et al. (2012) describen niveles de K⁺ > 8 mEq/L inmediatamente tras la liberación, sin relación con el tipo de fluido.
- Kozar et al. (JACS, 2018) y el ensayo SMART (NEJM, 2018) muestran menor incidencia de LRA y mejor perfil ácido-base con soluciones balanceadas.
- Las guías TCCC (2021) recomiendan soluciones balanceadas incluso en escenarios de trauma severo.
Conclusión técnica:
El potasio en LR es insignificante frente a la magnitud del síndrome. Evitarlo por 4 mEq/L es clínicamente injustificado y puede privar al paciente de beneficios fisiológicos clave.
Otras Soluciones Balanceadas (ej. Plasma-Lyte)
Diseñadas para ser aún más fisiológicas que LR. Utilizan buffers como acetato o gluconato (no dependientes del hígado), reducen la carga de cloro y, en algunos casos, contienen magnesio. El contenido de potasio sigue siendo bajo. Su principal limitación es la disponibilidad y el costo.
¿Entonces, cuál liquido usar?
La tendencia internacional se alinea con el uso de soluciones cristaloides isotónicas balanceadas (LR, Plasma-Lyte) como primera línea. La SSN es válida si es lo único disponible, pero sus efectos ácido-base y renales deben ser conocidos por quien la administra.
Evitar soluciones hipotónicas, como Dextrosa al 5% sola, ya que agravan el edema celular y no expanden el volumen intravascular.
¿Cuándo iniciar?
Lo más pronto posible. Idealmente antes de liberar al paciente. Si la escena lo permite, la administración anticipada puede amortiguar el impacto hemodinámico y metabólico de la reperfusión.
¿Cuánto fluido administrar?
- Bolo inicial: 1–1.5 L lo más rápido posible (idealmente antes de la liberación).
- Mantenimiento: 1–1.5 L/h durante las primeras horas.
- Objetivo: Mantener diuresis ≥ 100–200 mL/h (óptimo: >2 mL/kg/h) como estrategia nefroprotectora frente a la mioglobina.
- Monitoreo: Vigilancia estrecha de sobrecarga de volumen, especialmente en pacientes con comorbilidades.
Volumen total estimado: Es común requerir 10–12 L en las primeras 24 horas.
En el síndrome de aplastamiento, no se trata solo de elegir un líquido. Se trata de entender su impacto fisiológico, su momento de administración y su integración al manejo integral del paciente. Resucitar con inteligencia es tan importante como hacerlo con velocidad.
Triaje y Transporte: Decisiones que Salvan o Condenan
En el caos de un evento de múltiples víctimas, el triaje inicial, el transporte ágil y la reevaluación clínica continua no son simples acciones logísticas: son decisiones de vida o muerte. En el síndrome de aplastamiento, donde la ventana terapéutica es estrecha y las complicaciones letales pueden surgir en minutos tras la liberación, la precisión del triaje y la capacidad de evacuar rápidamente definen la línea entre supervivencia y letalidad.
El triaje en el lugar del incidente suele estructurarse en tres o cuatro categorías funcionales:
- Inmediatos: Requieren intervención y evacuación urgente. Son pacientes con riesgo vital pero potencialmente salvables si se actúa rápido: lesiones torácicas o abdominales controlables, signos de hipovolemia sin colapso, o atrapamientos prolongados con riesgo de liberación inminente.
- Tardíos (o demorados): Pueden esperar estabilización en el sitio o ser evacuados en una segunda ola. Generalmente con fracturas estables, lesiones que no comprometen órganos vitales o que responden bien a soporte inicial.
- Menores (o ambulatorios): No requieren intervenciones mayores ni hospitalización inmediata. Su presencia en la escena puede saturar recursos si no se clasifican y liberan rápidamente.
- Expectantes: Aquellos con probabilidad extremadamente baja de supervivencia dadas las condiciones actuales. Pacientes con paro cardíaco sin respuesta, trauma craneoencefálico severo, quemaduras extensas con fallo orgánico, o shock refractario. No son abandonados: se prioriza el cuidado paliativo y el confort en lo posible.
La reevaluación es obligatoria. El estado clínico cambia, y la clasificación también. Numerosos pacientes catalogados como “expectantes” han sobrevivido tras un manejo adecuado o condiciones mejoradas. El retriaje constante es una medida de humanidad y medicina basada en dinámica clínica.
Logística del Transporte: No Todos Llegarán
Los datos históricos son reveladores. En eventos masivos como terremotos:
- Entre 80 y 85% de los pacientes solo requieren atención básica.
- Solo entre 15 y 20% necesitan hospitalización, procedimientos quirúrgicos o soporte de órganos.
- La tasa de mortalidad crítica se concentra en este último grupo.
En las primeras horas posteriores al evento, suelen llegar al hospital los pacientes más livianos (los que logran evacuar por sus propios medios o con ayuda limitada). Esta primera ola tiene mejor pronóstico. La segunda ola, que llega entre 6 y 12 horas más tarde, contiene a los más graves: aplastamientos prolongados, insuficiencia respiratoria, hiperkalemia, shock, o fallo renal incipiente. Si el hospital está saturado por la primera ola, los recursos para atender a los verdaderamente críticos ya no estarán disponibles.
Algunos hospitales han establecido áreas de triaje externas o carpas satélites, evitando así que pacientes con lesiones menores ingresen y colapsen las salas de urgencias.
El Transporte Secundario: Un Desafío de Medicina Crítica en Movimiento
La evacuación de un paciente con síndrome de aplastamiento no es una simple transferencia: es un proceso de traslado con soporte avanzado. La hiperkalemia, la posibilidad de arritmias, la mioglobinuria progresiva, el shock distributivo o hipovolémico, e incluso la necesidad de ventilación mecánica, pueden convertir el transporte en una unidad de cuidados intensivos móvil. Si no se cuenta con soporte apropiado, se debe reevaluar la indicación de traslado.
En escenarios de recursos colapsados, el triaje de transporte puede implicar decisiones éticas complejas: ¿quién tiene probabilidad real de sobrevivir el traslado y recibir tratamiento definitivo? En esos casos extremos, es posible que pacientes con mal pronóstico (PCR sin recuperación, trauma encefálico masivo, shock irreversible, quemaduras >80% con inestabilidad hemodinámica) no sean priorizados para transporte secundario.
Hiperkalemia un reto cuando no hay suficiente información
Recordemos el contexto: tras la liberación de un paciente con aplastamiento prolongado, se espera una liberación masiva de potasio (K+) desde las células musculares dañadas hacia la circulación. Esta hiperkalemia aguda puede causar arritmias letales en minutos.
¿Cuándo Tratar Empíricamente (Sin Laboratorios)?
El tratamiento empírico (basado en la sospecha) se debe considerar antes o inmediatamente después de la liberación en pacientes con alto riesgo. Los factores que aumentan la sospecha y justifican el tratamiento son:
- Duración del Aplastamiento: Generalmente > 4-6 horas, pero considerar riesgo significativo incluso con > 1-2 horas si la masa muscular es grande.
- Masa Muscular Afectada: Aplastamiento de extremidades inferiores, pelvis, o tronco implica mayor riesgo que una extremidad superior pequeña o dedos.
- Signos de Lesión Tisular Severa: Deformidad evidente, ausencia de pulso distal (antes de la liberación), pérdida de función motora/sensitiva en la zona atrapada.
- Contexto: Paciente atrapado en derrumbe, accidente industrial/agrícola pesado, etc.
- Monitorización EKG: Lo mínimo requerido es al menos un monitor para determinar cambios sugestivos de hiperkalemia (ondas T picudas y estrechas, intervalo PR prolongado, QRS ensanchado, ondas P aplanadas, patrón sinusoidal), el tratamiento es mandatorio e inmediato. Importante: Un EKG normal NO descarta hiperkalemia severa.
Manejo Prehospitalario de la Hiperkalemia Sospechada («Qué, Cuánto y Cuándo»)
El objetivo es triple: 1) Estabilizar el miocardio, 2) Redistribuir el K+ al interior a las células, y 3) (A largo plazo) Eliminar el K+ (esto último es principalmente hospitalario, pero la fluidoterapia ayuda).
- Estabilización de la Membrana Cardíaca (¡Prioridad #1!)
- Qué: Calcio (Gluconato de Calcio o Cloruro de Calcio). No baja los niveles de K+, pero protege al corazón de sus efectos tóxicos.
- Elección:
- Gluconato de Calcio al 10%: Más seguro por vía periférica (menos irritante si hay extravasación). Es la opción más común prehospitalaria si no hay paro cardíaco inminente.
- Cloruro de Calcio al 10%: Contiene aprox. 3 veces más calcio elemental por mL y actúa más rápido. Preferido en paro cardíaco o si hay vía central. Usar con MUCHA precaución por vía periférica (riesgo alto de necrosis tisular si extravasa). No está disponible en la mayoría de los países de Latinoamérica ni siquiera en los hospitales
- Cuánto (Dosis Adulto):
- Gluconato de Calcio 10%: 1 gramo (1 ampolla de 10 mL) IV, administrar LENTAMENTE durante 5-10 minutos. Se puede repetir la dosis en 5-10 minutos si no hay mejoría clínica o si persisten cambios graves en el EKG (si está disponible).
- Cloruro de Calcio 10%: 500 mg – 1 gramo (5-10 mL) IV, administrar LENTAMENTE durante 5-10 minutos.
- Cuando: Administrar justo antes de la extracción si se anticipa alto riesgo y se tiene acceso IV, o inmediatamente después de la liberación tan pronto como sea posible. Es la primera medida farmacológica crítica.
- Desplazamiento de Potasio hacia el Interior de las Células
Estas medidas bajan temporalmente el nivel de K+ sérico. Se usan en conjunto con el calcio.
- Bicarbonato de Sodio (NaHCO₃)
- Mecanismo: Aumenta el pH sanguíneo, lo que promueve la entrada de K+ a las células a cambio de H+. También ayuda a tratar la acidosis metabólica del crush.
- Cuánto (Dosis Adulto): 1 mEq/k (cada ampolla de Bicarbonato de sodio tiene una presentación de 10 mEq en 10 ml) El bicarbonato de sodio requiere administración intravenosa lenta. Se debe evitar rigurosamente la infusión concomitante de bicarbonato de sodio y sales de calcio a través del mismo lumen vascular debido a incompatibilidad fisicoquímica. Esta interacción genera un precipitado de carbonato de calcio (CaCO3), una sustancia insoluble con potencial para ocluir el catéter, comprometer la administración de medicamentos subsiguientes y causar flebitis o tromboflebitis. La estrategia preventiva de elección es el uso de accesos vasculares dedicados. En caso de emplear una vía única, resulta indispensable un lavado intravascular (flush) meticuloso con solución salina isotónica (SSN 0.9%) antes y después de cada agente incompatible, así como garantizar un intervalo temporal adecuado entre sus respectivas infusiones.
- Cuando: Administrar después del Calcio. Puede ser particularmente útil si se sospecha acidosis severa concomitante.
- Precaución: La administración de bicarbonato de sodio, especialmente en bolos rápidos, puede generar una carga aguda de CO₂ como producto del tampón ácido-base, lo cual puede precipitar una acidosis respiratoria paradójica, particularmente en pacientes con ventilación espontánea inadecuada o con reserva respiratoria limitada. En pacientes críticamente enfermos, este fenómeno puede descompensar el equilibrio ácido-base en lugar de mejorarlo. Por ello, cuando se considere el uso de bicarbonato, es indispensable evaluar la función ventilatoria, y en algunos casos, puede ser necesario asegurar la vía aérea o ajustar los parámetros del soporte ventilatorio para permitir una adecuada eliminación del CO₂ generado.
- Qué:Beta-2 Agonistas (Salbutamol / Albuterol)
- Mecanismo: Estimula la bomba Na+/K+ ATPasa, introduciendo K+ a las células.
- Cuánto (Dosis Adulto): 10 a 20 mg nebulizados durante 10-15 minutos. ¡Ojo! Es una dosis 4-8 veces mayor que la usada para el asma.
- Cuando: Puede administrarse de forma concurrente con las otras medidas. Su efecto inicia en unos 15-30 minutos.
- Insulina Cristalina + Glucosa (Dextrosa)
- Mecanismo: La insulina activa la bomba Na+/K+ ATPasa, siendo muy efectiva para introducir el K+ a las células.
- Cuánto (Dosis Adulto): 10 unidades de Insulina Regular IV SEGUIDAS INMEDIATAMENTE por 25 gramos de Glucosa (ej: 50 mL de Dextrosa al 50%) IV. ¡Es CRUCIAL administrar la glucosa para prevenir hipoglucemia severa! Algunos protocolos prefieren Dextrosa al 10% o 20%.
- Cuándo: Es una medida muy efectiva, pero por el riesgo de hipoglucemia y la necesidad de monitorización, a menudo se reserva para paramédicos avanzados, transportes prolongados o el ámbito hospitalario. Si se administra prehospitalariamente, la monitorización de glucosa (si es posible) es ideal.
- Fluidoterapia Agresiva (Manejo Concomitante)
- Qué: Solución cristaloide isotónica (preferiblemente balanceada como Ringer Lactato o SSN 0.9% si no hay otra opción, como previamente se discutió).
- Cuánto: Bolos iniciales (1-1.5 L) y luego infusión rápida (1-1.5 L/hr) ajustada a la respuesta hemodinámica y buscando diuresis >100-200 mL/hr (si se puede medir).
- Cuando: Iniciar ANTES de la liberación si es posible y continuar agresivamente.
- Importancia para K+: Ayuda a diluir el K+ sérico y promueve su excreción renal (si la función renal se preserva).
Secuencia y Prioridades Prehospitalarias (Sin Labs):
- ¡FLUIDOS! (Idealmente pre-liberación).
- CALCIO: Inmediatamente pre/post-liberación para proteger el corazón.
- BICARBONATO / SALBUTAMOL: Administrar inmediatamente después del calcio para empezar a reducir el K+.
- INSULINA + GLUCOSA: Considerar si está dentro del protocolo, el nivel de proveedor lo permite y se puede manejar el riesgo de hipoglucemia.
- Transporte Rápido: A un centro capaz de manejar estas complicaciones (diálisis, cuidados intensivos).
Consideraciones:
- Este manejo es empírico, basado en un alto índice de sospecha en una situación de vida o muerte.
- La monitorización continua de signos vitales es esencial. Si hay monitor EKG, observar la respuesta a las intervenciones.
- La comunicación con el hospital receptor es clave para que estén preparados.
el síndrome de aplastamiento e isquemia-reperfusión se revela no solo como una emergencia médica de alta complejidad, sino como un adversario fisiopatológico definido por su paradoja letal: «el enemigo que despierta al liberar al paciente». Desde la descripción pionera de Bywaters en los escombros de la guerra hasta las complejidades moleculares de la tormenta bioquímica que sigue a la reperfusión, hemos desgranado un proceso donde la anticipación es la clave maestra de la supervivencia. La comprensión profunda de esta cascada —desde la isquemia silenciosa hasta el colapso sistémico— debe traducirse en acciones prehospitalarias y hospitalarias decisivas, proactivas y basadas en la evidencia. La fluidoterapia agresiva y precoz, la monitorización electrocardiográfica vigilante, la estabilización inmediata de la membrana miocárdica con calcio ante la mínima sospecha de hiperkalemia, y un manejo sistemático del triaje y transporte no son meras recomendaciones, sino imperativos clínicos y éticos. Dominar este síndrome, en toda su desafiante dimensión, trasciende el conocimiento académico; es una herramienta fundamental y una responsabilidad ineludible para quienes responden en la primera línea, enfrentando el caos con ciencia, preparación y la determinación de cambiar el pronóstico de aquellos atrapados entre la vida y la liberación.
Lecturas Recomendadas
Artículos Fundamentales e Históricos:
- Bywaters EG, Beall D. (1941). Crush Injuries with Impairment of Renal Function. Br Med J; 1(4185):427-432.
- Importancia: El artículo original que describió clínicamente la asociación entre el aplastamiento muscular masivo y la insuficiencia renal aguda. Lectura obligada para entender el origen del concepto.
- Peiris D. (2017). A historical perspective on crush syndrome: the clinical application of its pathogenesis, established by the study of wartime crush injuries. J Clin Pathol; 70(4):277-281.
- Importancia: Ofrece una excelente revisión histórica y contextualiza el trabajo pionero de Bywaters.
Revisiones Generales y Guías de Manejo:
- Sever MS, Vanholder R, RDRTF of ISN Work Group on Recommendations for the Management of Crush Victims in Mass Disasters. (2012). Recommendation for the management of crush victims in mass disasters. Nephrol Dial Transplant; 27 Suppl 1:i1-i67.
- Importancia: Guía exhaustiva y basada en evidencia para el manejo en situaciones de desastre, cubriendo desde el rescate hasta el tratamiento hospitalario. Fundamental.
- Sever MS, Vanholder R. (2013). Management of crush victims in mass disasters: highlights from recently published recommendations. Clin J Am Soc Nephrol; 8(2):328-335.
- Importancia: Un resumen más conciso de las recomendaciones clave de la guía anterior.
- Malinoski DJ, Slater MS, Mullins RJ. (2004). Crush injury and rhabdomyolysis. Crit Care Clin; 20(1):171-192.
- Importancia: Una revisión enfocada en la perspectiva de cuidados críticos, detallando la fisiopatología y manejo de la rabdomiólisis.
- Gibney RT, Sever MS, Vanholder RC. (2014). Disaster nephrology: crush injury and beyond. Kidney Int; 85(5):1049-1057.
- Importancia: Amplía la perspectiva nefrológica en desastres, con un fuerte enfoque en el crush syndrome.
- Walters TJ, Powell D, Penny A, et al. (2016). Management of Crush Syndrome Under Prolonged Field Care. J Spec Oper Med; 16(4):79-84.
- Importancia: Muy relevante para el ámbito prehospitalario y de cuidados prolongados en campo, con recomendaciones prácticas.
- Genthon A, Wilcox SR. (2014). Crush syndrome: a case report and review of the literature. J Emerg Med; 46(2):313-319.
- Importancia: Combina un caso clínico con una revisión, lo que puede facilitar la comprensión práctica.
Fisiopatología y Complicaciones Clave (Rabdomiólisis, LRA, Síndrome Compartimental):
- Slater MS, Mullins RJ. (1998). Rhabdomyolysis and myoglobinuric renal failure in trauma and surgical patients: a review. J Am Coll Surg; 186(6):693-716.
- Importancia: Una revisión clásica y detallada sobre la rabdomiólisis y la lesión renal asociada en el contexto del trauma.
- Gunal AI, Celiker H, Dogukan A, et al. (2004). Early and vigorous fluid resuscitation prevents acute renal failure in the crush victims of catastrophic earthquakes. J Am Soc Nephrol; 15(7):1862-1867.
- Importancia: Estudio clave que demuestra el beneficio crítico de la fluidoterapia precoz y agresiva para prevenir la LRA, apoyando directamente nuestra discusión sobre fluidos.
- Garner MR, Taylor SA, Gausden E, Lyden JP. (2014). Compartment syndrome: diagnosis, management, and unique concerns in the twenty-first century. HSS J; 10(2):143-150.
- Importancia: Revisión actualizada sobre el síndrome compartimental, una complicación frecuente y grave post-reperfusión.
- Reis ND, Better OS. (2005). Mechanical muscle-crush injury and acute muscle-crush compartment syndrome: with special reference to earthquake casualties. J Bone Joint Surg Br; 87(4):450-453.
- Importancia: Enfoca específicamente la relación entre aplastamiento, lesión muscular y síndrome compartimental.
Contexto de Desastres y Estudios Epidemiológicos:
- Oda J, Tanaka H, Yoshioka T, et al. (1997). Analysis of 372 patients with Crush syndrome caused by the Hanshin-Awaji earthquake. J Trauma; 42(3):470-475.
- Importancia: Un análisis epidemiológico de un gran número de casos en un desastre real, mostrando la magnitud del problema.
- Sever MS, Erek E, Vanholder R, et al. (2001). The Marmara earthquake: epidemiological analysis of the victims with nephrological problems. Kidney Int; 60(3):1114-1123.
- Importancia: Otro estudio epidemiológico crucial de un gran terremoto, detallando las complicaciones renales.